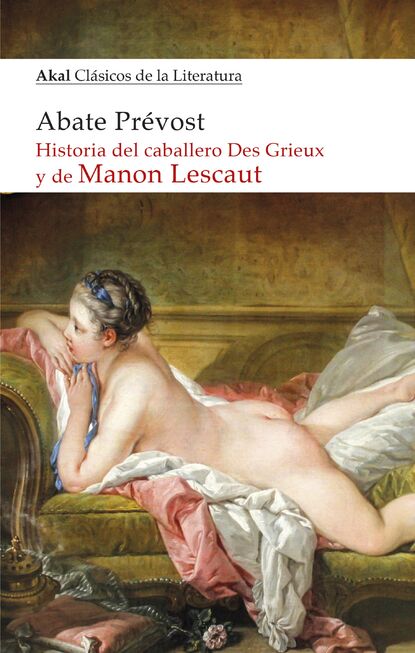- -
- 100%
- +
A la publicación de este breve libro de viajes le siguió la de Frankenstein, o el moderno Prometeo en marzo de 1818, encabezada por un prólogo de Shelley ‒cuyos consejos estilísticos, algunos bastante certeros, Mary admitiría de buen grado‒ de claros tintes paternalistas, alabando la novela, pero excusando sus posibles errores, debidos, según él, a la juventud de la autora y al hecho de que era su opera prima. No fueron pocos los críticos que adscribirían la elaboración de la obra al propio Shelley. Aunque no tuvo una recepción entusiasta, lo cierto es que la narración fue adquiriendo un cierto éxito entre el limitado público lector del momento en Inglaterra, donde las ficciones novelescas, predominantemente disfrutadas por mujeres de la alta sociedad, eran muy reprobadas por los críticos y reseñistas por el efecto negativo que podían causar en las mentes «poco preparadas» de las lectoras. Con todo, la originalidad y la innovación de la creación de Mary Shelley quedó desde el principio fuera de toda duda, aunque en un primer momento se vería encuadrada dentro de los límites de una ficción sensacionalista de matices terroríficos; piénsese que el público lector de aquel entonces no estaba familiarizado con la ingente cantidad de iconos ‒como, por ejemplo, la caracterización de Boris Karloff‒ con los que se ha ido despojando de capacidad de dar miedo a la criatura de Frankenstein, apenas descrita en la narración a causa de su indescriptible fealdad. Dentro de los cauces de la historia literaria, a Frankenstein le cabe el honor de ser la primera obra de ciencia ficción como tal de la historia ‒género en el que también cabe incluir El último hombre‒, y la postrera (o una de las últimas) de la tradición gótica «clásica» inglesa que comenzó en 1764 con la publicación de El castillo de Otranto, de Horace Walpole, una vertiente literaria en la que se adentrarían importantes artífices femeninas, como Sophia Lee, Clara Reeve, Ann Radcliffe y Charlotte Dacre, entre otras. Mary Shelley sería pionera indiscutible del que se convertiría en un nuevo género, al tiempo que abrió cauces inéditos para la literatura gótica y de terror moderna en su vertiente psicológica y de amplio espectro simbólico.
Pero, ajena a su futura celebridad, Mary continuó con su agitado periplo vital tras la publicación de Frankenstein. La precaria salud de Percy Shelley fue el detonante del viaje a Italia que acometería la familia, incluyendo siempre a Claire, que depositó a Allegra en manos de Byron, instalado por aquel entonces en Venecia. Pese a los muchos problemas derivados de sus obligaciones maternales y de las continuas infidelidades de Shelley ‒quien creía en el amor libre, como refleja en algunos de sus poemas más distiguindos‒, incluyendo su relación con Claire, Mary halló en las tierras italianas, que siempre amaría y añoraría, una fuente de inspiración. Establecidos en Bagni di Lucca, tras las traumáticas muertes de sus hijos, Clara y William, la joven comenzó a leer sobre el personaje histórico de Castruccio, príncipe de aquella localidad, para su novela Valperga, que comenzaría a escribir en septiembre de 1820 y que publicaría ya en 1823. Es en 1821 cuando los Shelley, que se habían mudado a Pisa el año anterior, conocen a Edward y Jane Williams, con quienes entablan un sólido vínculo que, en el caso de Percy y Jane, traspasó los límites de la amistad para transformarse en una más que probable relación amorosa, según han destacado tanto los biógrafos de Shelley como los de Mary. No sería la única del promiscuo Percy en los últimos años de su vida, pues en los primeros meses de aquel año mantiene un idilio con la bella joven Emilia Viviani, para la que compone «Epypsychidion», uno de sus poemas de amor más logrados.
Indudablemente, los escarceos de su esposo contribuyeron al profundo malestar de Mary, quien, mientras tanto, tenía que cargar con las tareas domésticas, haciendo frente a continuos cambios de domicilio, a la tristeza producida por los aludidos fallecimientos de sus hijos, y a las quejas de Percy, quien le reprochaba continuamente su silencio e incomprensión. Fueron momentos de extrema disensión entre ambos cónyuges, proceso que eclosionaría en el año fatal de 1822, en cuyo mes de abril la pequeña Allegra fallecía a causa del tifus. El viaje postrero de Shelley en su incesante recorrido terminaría, como ya se ha señalado, en el golfo de La Spezia, donde la familia, junto con la desolada Claire, había fijado su residencia. Allí, el 16 de junio Mary sufre un aborto, evitando morir desangrada gracias a la rápida acción de Percy, que la sumerge en una bañera de agua helada. No llegaría a cumplirse un mes cuando, el 8 de julio, Percy y Edward William se embarcan en el Don Juan, el velero que había adquirido el poeta, para navegar por las aguas del Mediterráneo. Fatalmente, se desató una tormenta ‒episodio del que se hallan ecos en la parte final de El último hombre‒ que propició la muerte por ahogamiento de ambos amigos. Sus cadáveres, junto con los de un marinero que también formaba parte de la tripulación, serían arrojados por el mar a la orilla de una playa, en Viareggio, diez días más tarde. En el bolsillo de Shelley se encontró un ejemplar de los poemas de John Keats, a quien el primero había dedicado Adonais tras su temprana muerte a causa de la tisis en 1821. Los restos de los malogrados navegantes serían inhumados en presencia de Leigh Hunt y Edward Trelawney, hombres de letras amigos de los Shelley (pese a que el célebre cuadro de Louis Édouard Fournier pintado en 1889 representa también a Byron en la escena, este no estuvo presente). Es fama que el corazón de Shelley no se consumió por el efecto de las llamas, quizás a causa de una calcificación producto de una incipiente tuberculosis. Después de varias peripecias, fue entregado a Mary, quien lo conservaría y viajaría con él hasta el momento de su muerte. Se encontró un año después de su deceso en su escritorio, envuelto precisamente en un papel ornado con versos de Adonais, elegía universal al joven poeta muerto prematuramente.
El fallecimiento de Percy causó en Mary una profunda depresión; al lógico dolor por la pérdida de un ser amado se le unía el sentimiento de culpa, la sensación de no haber sido merecedora de su amor, y la impresión de no haber resuelto las profundas diferencias que había mantenido con su esposo en sus años postreros, situación que los amigos de Shelley (Jefferson Hogg, Hunt y Jane Williams incluidos) criticarían a espaldas de la joven viuda, quien tardaría un tiempo en darse cuenta de lo que, justamente, consideraría una traición. En septiembre se establece en Ginebra, separándose de Claire ‒quien se marcharía a Viena en compañía de su hermano para luego desempeñar labores de institutriz y acompañante de damas de alcurnia en diversos lugares de Europa‒ y de Jane Williams, que regresó a Londres en aquel mismo mes. Casi un año después, en agosto de 1823, Mary también volvería a la capital británica con su hijo, estrechando su vínculo con Jane, ajena a la posterior maledicencia de su supuesta amiga. Después de varios años de separación, se reconcilia con Godwin, que le ayuda mientras negocia con sir Timothy, el padre de Shelley, una asignación para la crianza y educación de Percy Florence. Los términos fijados por el inflexible aristócrata pusieron a prueba a Mary, pues le prohibió hacer lo que más hubiera deseado: publicar las obras completas de su esposo, proyecto al que se vio obligada a renunciar hasta años más tarde. Los amigos comunes, ajenos al drama de una viuda sin medios ni sustento económico, salvo los que le procurarían sus publicaciones venideras (como Valperga, que vio la luz, como ya se ha indicado, en aquel año de 1823), le volvieron la espalda, indignados por lo que consideraron una traición a la memoria de Shelley. Así, Mary veía cernerse sobre sí la condena de la soledad, la melancolía y la incomprensión, mientras aumentaba la sensación de ser «la última mujer» en un entorno hostil. No es extraño, por tanto, que comenzara a escribir El último hombre en febrero de 1824. La posterior muerte de Byron y el descubrimiento de la hipocresía de Jane Williams, a quien adoraba, no hicieron sino acrecentar su sentimiento de alienación y abandono. De dicho contexto surgiría una de las obras más originales e innovadoras del periodo romántico y, por ende, de la historia de la literatura.
El último hombre: distopía y apocalipsis romántico
Como ya se ha anticipado, El último hombre participa de las características de varios géneros literarios. Por una parte, contiene elementos consustanciales a la novela histórica; por la otra, se inserta en la tradición que la propia autora había comenzado con Frankenstein, la obra que, como tal, inauguró una forma nueva que ha venido dando exponentes más que relevantes desde aquel entonces: la ciencia ficción. El argumento principal, que se desarrolla en el siglo XXI (desde 2073 hasta 2100), se enmarca en el relato de un personaje anónimo que, en 1818, transcribe las profecías de la Sibila de Cumas, escritas en las hojas encontradas en la cueva del enigmático personaje mitológico en Nápoles. La estructura, aunque más sencilla, se asemeja en este sentido a la de Frankenstein, que contiene tres capas narrativas: el relato de Walton, que incluye el de Víctor Frankenstein, el cual, a su vez, engloba el de su desdichada y monstruosa criatura: una narración circular, de cajas chinas o muñecas rusas, dirigida a una mujer-lectora potencial: lady Margaret Savile, hermana del aventurero Walton, doble del propio Víctor, arquetipo del transgresor científico, del «moderno Prometeo» al que aludía el título original de la obra. En The Last Man la figura mitológica del titán castigado por Zeus por haberle robado el rayo para darle el fuego o insuflar vida a la especie humana es permutada por otra de sexo femenino que posee el don de la profecía. Así pues, hemos de creer que la narración contenida en las hojas de la Sibila es cierta y verdadera, anunciando de manera apocalíptica el fin de la humanidad. En este sentido, el suspense y la atracción de la novela no consisten tanto en el desenlace y conclusión de la misma, que se anticipa ya en el propio título, sino en la narración de cómo se ha llegado a ese final distópico y catastrófico de la humanidad, centrándose en el devenir vital de unos personajes determinados que componen el círculo familiar y de relaciones del narrador de la trama: Lionel Verney, el último ser humano sobre la faz de la tierra.
La crítica especializada ha interpretado la obra desde muy diversas perspectivas[3]: biográficas[4]; históricas y sociopolíticas (Sterrenburg 1978, Bennett 1995, Ballesteros González 1998, Wagner-Lawlor 2002, Paley 2004); ecocríticas (Strang 2011, Cove 2013, Carroll 2014, Chatterjee 2014, Bailes 2015); (pos)colonialistas o relacionadas con el fenómeno de la globalización (Cantor 1997, Lew 1998, Melville 2007, Ruppert 2009); y como paradigma fundamental de lo que se conoce en inglés como «plague literature» ‒«literatura de la plaga o de la epidemia»‒, un subgénero narrativo que engloba numerosas ficciones a las que me referiré más adelante (Snyder 1978, Goldsmith 1990, Fisch 1993, Ballesteros González 1996, Bewell 1999, Mc Whirr 2002, Young-Ok 2005, Carlyle Tarr 2015). En el devenir de las reflexiones que figuran a continuación abordaré, sin pretender ser exhaustivo, algunas de las principales inferencias e interpretaciones relacionadas con dichas aproximaciones teóricas.
Es importante tener en cuenta que, como estudiaron de manera pionera Sambrook (1966) y Jean de Palacio (1968), el tema del último hombre ‒que ya contaba con antecedentes significativos en los clásicos, como es el caso de Horacio‒ es un arquetipo reiterado en el periodo romántico del que Mary Shelley es perfectamente consciente. Obras literarias como Le dernier homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1805) ‒que sería traducido al inglés de forma anónima y publicado con el título de Omegarus and Sideria. A Romance in Futurity un año después‒, «Darkness» («Oscuridad») de Byron (1816), y poemas titulados «The Last Man» compuestos por Thomas Campbell (1823) y Thomas Hood (1826), así como la magnífica pintura homónima de John Martin (1823), y El diluvio (1826), inspirada en la novela de Mary, ejemplos del «sublime apocalíptico», atestiguan la fama del citado tópico en el contexto del Romanticismo inglés. Por otra parte, Miranda Seymour (2018, p. 357) ha defendido convincentemente la influencia del poema póstumo e inconcluso de Percy Shelley El triunfo de la muerte ‒con su impactante énfasis en una plaga «de oro y sangre» generada por tiranos que destruye a la humanidad‒ en la génesis de El último hombre. No es extraño, pues, que Mary Shelley, en consonancia con las circunstancias vitales ya descritas, escribiera sobre el tema en cuestión, identificándose con dicho tópico desde una perspectiva existencial y estética.
Sea como fuere, la recepción de la novela en el momento de su publicación no fue en absoluto positiva, aun reconociéndosele en algunos casos a la autora su destreza narrativa; los críticos ‒hombres todos ellos, siguiendo la tendencia de la época‒ fueron adversos a lo que consideraron «una nauseabunda reiteración de horrores» plena de «monstruos que solo podrían haber existido en su propia imaginación», subrayando la inadecuada elección de una temática extravagante para el lector común (Solomonescu 2017, p. 702). Otras invectivas describieron la narración como «una pieza elaborada de tenebrosa locura, lo suficientemente mala como para leerla, horrible para escribirla», «… retoño de una imaginación enferma y del gusto más contaminado» (Seymour 2000, p. 361). En definitiva, se la consideró una obra fruto de una mente pervertida y mórbida. Estas diatribas, junto a otras de carácter burlesco y denigratorio en términos sexuales, poniendo el énfasis en el hecho de que más que El último hombre la novela debería haberse titulado La última mujer, causaron a Mary, como es lógico pensar, una considerable decepción no solo en lo tocante a su amor propio, centrado en su obra literaria, sino también en lo concerniente a sus circunstancias económicas, pues pensaba haber paliado su por aquel entonces precaria situación financiera mediante los recursos generados por las ventas de la obra. Su exorcismo literario, destinado a paliar sus sentimientos de culpa con respecto a su esposo fallecido, cuya alargada, idealizada y deificada sombra le impidió aceptar las posteriores ofertas de matrimonio que se le hicieron ‒algunas de ellas bastante ventajosas‒, resultó ser un fracaso en términos pecuniarios y de recepción por parte de la crítica y del público lector. Si bien la reputación de Mary se vería sólidamente establecida en años venideros, especialmente con la publicación de la edición de Frankenstein de 1831 y otras obras sucesivas, El último hombre quedó sumida en el olvido. Como Lionel Verney, parecía haber escrito «para nadie», para un público lector inexistente. La narración (aparte de una segunda edición ‒aunque sería más exacto hablar de una reimpresión del texto original‒ aparecida en el mismo año de 1826, al igual que otra publicada en París, y una edición pirateada publicada en Filadelfia en 1833) no sería dada a la imprenta nuevamente hasta 1965, cuando se la reconocería casi universalmente por la crítica especializada como la segunda mejor obra de Mary Shelley, solo inferior en calidad y en fuerza narrativa a Frankenstein.
La obra concita hoy cada vez más la atención de lectores y crítica, pues es en nuestro entorno actual donde se perciben de manera más nítida sus muchas conexiones temáticas y conceptuales con el mundo que nos circunda, justamente preocupado por cuestiones como la ecología, el desencanto político, la frustración posmoderna y posthumanista desde una perspectiva filosófica, los límites de la tecnología para dar solución satisfactoria a los problemas cotidianos del ser humano en su vertiente ética más profunda, e incluso la incapacidad de la ciencia médica para poner fin a las cíclicas epidemias y plagas que hacen mella en la salud de los individuos, todo lo cual desemboca en una mentalidad apocalíptica no demasiado alejada de la época en la que Mary Shelley compuso esta fabulosa narración. La autora pudo no ser una gran visionaria en términos de imaginar cómo sería el mundo en el siglo XXI desde un punto de vista tecnológico (la ciencia ficción es un género que, paradójicamente, suele envejecer con cierta facilidad, lo que en nada merma la ingente calidad artística de sus exponentes más ilustres), pero sí supo reflejar los conflictos de una sociedad sometida a retos existenciales y emocionales en un entorno distópico y apocalíptico. Al fin y al cabo, los seres humanos somos siempre los mismos en nuestra esencia más profunda, esa que Mary Shelley retrató con asombrosa fidelidad en esta apasionante novela, salpicada de ingeniosos giros narrativos en el devenir de una trama absorbente. Indudablemente, Mary Shelley poseía el don de contar historias.
El último hombre es en primera instancia una novela en clave o roman à clef. En sus páginas azarosas, la autora no solo ajustó cuentas con las figuras de Percy Shelley y Byron mediante los personajes, respectivamente, de Adrian y lord Raymond, como ya había puesto de manifiesto en una carta dirigida a Theresa Guiccioli, quien había sido amante del malogrado aristócrata (Letters of Mary Shelley, vol. I, p. 566), sino que también llevó a cabo un ejercicio de introspección, autoanálisis y autoconocimiento a través de retratarse en los principales personajes femeninos de la obra, como Idris y Perdita, y en el propio narrador, Lionel Verney, que, en este sentido, desde una perspectiva simbólica, es tanto el último hombre como «la última mujer». El personaje de Adrian presenta de manera inequívoca la apariencia, la sensibilidad y las creencias de Shelley en su aspecto más idealizado, caracterizado por su altruismo político, su entusiasmo por la literatura, y sus profundas convicciones humanitarias; pero, por otro lado, Mary también refleja su parte oscura, centrada en la suprema irresponsabilidad de su comportamiento egoísta, que conduce finalmente a la tragedia ‒Adrian y Clara, personaje este último con el mismo nombre que las dos hijas del matrimonio, mueren, significativamente, ahogados por haber accedido de modo inconsciente al deseo de la joven de visitar la tumba de su padre‒ y, por ende, a la terrible soledad de Lionel Verney. Así, Adrian, descrito como «amable, compasivo y dulce», ve contrarrestados estos excelentes atributos con un proceder insensato e imprudente, letal para Clara y, por extensión, para toda la humanidad, cuya continuidad se ve fatalmente abortada. Pese a su intento de «deificar» y mitificar la figura y la memoria de su esposo muerto, intentando además (auto)convencerse (y convencer al público lector) de que sus últimos años fueron «los más felices que vivió», según escribe en la edición de 1824 de los poemas de Shelley, el retrato de este a través de Adrian demuestra su inconsciencia y hasta su proclividad al exceso sentimental, como le sucede al precipitarse en los abismos de la locura y la enfermedad al ser rechazado por Evadne. De acuerdo con Anne K. Mellor, «Adrian nunca contrae matrimonio, nunca acepta la responsabilidad de una familia», y tan solo acepta asumir el poder una vez que la plaga ha exterminado a gran parte de la humanidad» (en Luke 1993, pp. viii-ix).
Por otra parte, en lord Raymond se perciben los rasgos físicos y de carácter de Byron, personaje de enorme atractivo, valeroso y tenaz, pero también soberbio, de impulsos arrebatados y violentos, apasionado e incapaz de mantener una relación amorosa estable. Al igual que Byron, Raymond lucha contra el imperio turco a favor de la libertad de Grecia, al tiempo que defiende los ideales monárquicos conculcados en Inglaterra desde el principio de la novela con el advenimiento de la república, sustentada por Adrian. Como la criatura de Frankenstein y su antecesor, el Satán de John Milton, poeta profundamente admirado por Mary Shelley[5], posee el don de la elocuencia y el dominio de la retórica, pero, pese a todas sus cualidades positivas, el orgullo desmedido le conducirá al heroísmo… y también a la muerte. Aunque durante unos años renuncia a sus ambiciones personales para vivir con Perdita, su amada esposa, tiempo después abandona el entorno doméstico y sus compromisos familiares para ayudar a Evadne, de la que se ha enamorado y, finalmente, para perseguir sus sueños de gloria militar, conquistando Constantinopla, donde muere a causa de una explosión en las calles solitarias de la ciudad fantasmal, arrasada por la peste.
En última instancia, Mary lleva a cabo en su novela un análisis devastador de los aspectos sociopolíticos de su época y del ideal de la familia burguesa que tanto había defendido en Frankenstein. El universo de la narración ya no conoce certezas ni, acaso, esperanzas, aunque este término postrero es, según veremos, matizable. Todos los sistemas políticos ‒monarquía, república y «democracia», en este último caso representada por el personaje intolerante de Ryland, trasunto del periodista y político radical William Cobbett, inadecuado «representante del pueblo»‒ resultan inútiles en la aspiración por parte de sus defensores de convertirse en la mejor opción de gobierno para el individuo, aspecto significativo en un contexto histórico próximo cronológicamente a acontecimientos tan culminantes como la Revolución francesa, el Terror, el Imperio napoleónico, y la prolongada contienda bélica entre Francia e Inglaterra. La historia reciente demostraba que ningún sistema político del momento, ya fuera conservador o radical, había sido capaz de eliminar las desigualdades sociales y sexuales existentes en la Europa de la época. En este sentido, El último hombre es una distopía política. En Frankenstein, Mary, acaso hastiada de una existencia peripatética y aventurera en demasía, ansiando un hogar estable como el de lady Margaret Savile (receptora intradiegética de la narración, como ya se ha dicho), opuesto al círculo familiar en extremo peculiar y fluctuante conformado por Percy, Claire, unos hijos expuestos a unas condiciones precarias de salud y un grupo de conspicuos, a la par que extravagantes amigos, había retratado a Víctor Frankenstein como un personaje megalómano y ególatra, incompetente para formar un núcleo familiar sólido, que huye de la responsabilidad para con la criatura a la que había dado vida sin pensar en las consecuencias de su transgresión.
Pero si su primera novela denunciaba la carencia de amor maternal ‒aquel que, sin duda, ella misma había anhelado al criarse sin la presencia de su madre‒ y la falta de empatía femenina en un mundo manifiestamente patriarcal, defendiendo la idea de que no es posible la existencia de una familia «sana» sin la mediación y la función predominante de la mujer en el círculo de la familia y en la educación de los hijos, en El último hombre su visión es más pesimista y catastrofista, pues, como puede colegirse del proceder de sus personajes femeninos, también estos muestran características reprobables y escasamente positivas para la creación de una sociedad igualitaria y empática, capaz de educar a personas libres y moralmente íntegras.
Así, la condesa de Windsor, soberana depuesta, es un personaje ebrio de poder que, hasta su ulterior e ineficaz conversión tras la muerte de Idris, su hija, demuestra que las mujeres pueden ser tan ambiciosas y faltas de escrúpulos en su alienante deseo de gobernar como los propios hombres. Por su parte, Idris, esposa de Lionel Verney, es epítome de la madre abnegada cuya vida apenas tiene sentido más allá de la preocupación por la familia y el cuidado de sus hijos; una vez que estos mueren, víctimas de la virulenta plaga que devasta a la humanidad, su existencia pierde todo significado, conduciéndola también a un desenlace fatal. Perdita, hermana de Verney, sacrificada esposa de Raymond, y madre de Clara, sufre el mismo proceso autodestructivo desde la perspectiva de la mujer que solo pone sus miras en la relación con su esposo. Tras reprimir hasta las últimas consecuencias sus sentimientos más intensos ‒reflejo de la culpabilizada Mary Shelley‒, abandona todo por seguir a su marido hasta la muerte en tierras extranjeras, siendo enterrada con él, lo que Mellor interpreta como un deseo subconsciente por parte de Mary de reunirse en la tumba con Shelley (en Luke 1993, p. xi). También alientan en la impetuosa Evadne, amante de Raymond, impulsos suicidas, sucumbiendo en última instancia por el amor imposible del aristocrático personaje. Finalmente, Clara, la hija ideal que porta de manera sintomática el nombre de las dos niñas a las que Mary Shelley dio vida, posible receptáculo de las esperanzas de pervivencia de la humanidad en un mundo futuro mediante una relación con Adrian ‒única opción de crear una nueva raza sin que se produzca el incesto‒, parece no querer asumir dicha responsabilidad. Como bien ha sugerido Anne K. Mellor: