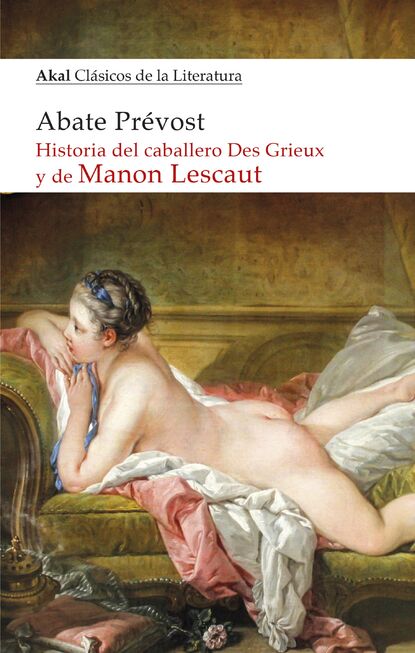- -
- 100%
- +
Sensible, cariñosa, exuberante, inteligente, devota de su tío, segunda madre para sus primos pequeños, Clara se torna triste y retraída en la edad de la pubertad. La transformación de Clara nunca se explica, pero podemos especular sobre su causa. Con su naciente sexualidad, Clara quizá se da cuenta de que su futuro ‒y el futuro de la raza humana‒ demanda de ella un vínculo sexual y la maternidad. Limitada a una unión incestuosa con su tío o su primo, o a una unión legítima con Adrian, es incapaz de contemplar esta última con agrado, testimonio concluyente de la ambivalencia de Mary Shelley hacia Percy (en Luke 1993, p. xiii).
En último término, los personajes femeninos de la obra se muestran fundamentalmente en la narración como miembros de la unidad familiar en su calidad de hijas (este es el caso también de Juliet), esposas o madres. En definitiva, la autora lleva a cabo una crítica acerba tanto de los ideales jacobinos y melioristas de su padre, William Godwin, junto con los de otros pensadores como Edmund Burke y el propio Shelley, así como de los postulados feministas de su madre, Mary Wollstonecraft, destacando el proceder ofuscado y/o egoísta de los seres humanos, cualquiera sea su sexo o condición. Con todo, lo que resulta diáfano tras la lectura de El último hombre es que los personajes femeninos, incluidos los que expresan su deseo y voluntad de actuar y transformar el mundo, no poseen ninguna posibilidad de hacerlo en un contexto claustrofóbicamente patriarcal, en el que su voz no es escuchada ni, por consiguiente, tenida en cuenta, como le sucede, por ejemplo, a la condesa de Windsor, por mucho que perpetúe los peores patrones masculinos de conducta en su vertiente política. Citando de nuevo a Mellor, en la novela se halla implícito el argumento que Mary había acentuado en Frankenstein: «… solo si los hombres y las mujeres definen como sus responsabilidades personales y políticas primarias el cuidado y la preservación de toda vida humana... solo entonces sobrevivirá la humanidad» (en Luke 1993, p. x). Un objetivo común que, tristemente, resulta tan difícil de mantener en el siglo XIX como en nuestra propia contemporaneidad, y de ahí dimana parte del pesimismo social, sexual, y en última instancia ético y moral, que subyace a la narración.
Por otro lado, en el personaje de Lionel Verney, junto a otras interpretaciones posibles, Mary Shelley retrata de manera metafórica la compleja función y el temor de la mujer escritora cuya voz no alcanza a los lectores, y que siente en su interior la necesidad perentoria de seguir escribiendo, aunque sepa que es posible que nadie lea y valore su narración. Para Mary, escribir era vivir, y viceversa. En El último hombre forjó una ficción magistral conscientemente intertextual, en la que de manera reiterada se acumulan citas de ilustres artífices de la pluma, tanto literarios como filosóficos, haciendo gala además de una prodigiosa poliglosia, dado que se recogen en la narración referencias en distintas lenguas como el latín o el italiano que la autora manejaba con destreza. En este sentido, además de autora, Mary es editora de su propio texto. Émula más que digna de sus progenitores, de Shelley, y de otros grandes escritores, tanto precedentes como contemporáneos, demuestra así su profunda erudición, su pasión por la literatura y su apremiante deseo de escribir, aunque, como mujer escritora, teme que su discurso se vea silenciado para siempre en un contexto hostil que suprima su voz. El último hombre es un libro que habla de libros, que transpira amor por la literatura. Al final de la novela, el solitario Verney sigue siendo un escritor y un lector impenitente que encuentra consuelo en las páginas de las grandes obras literarias, en su propia creación, y en la contemplación de los monumentos artísticos, ya únicamente expuestos a su melancólico disfrute solipsista.
No resulta, pues, extraña la identificación de Mary Shelley con Lionel Verney, el último hombre/última mujer de la narración que había comenzado a redactar, como señala en la entrada de su diario del 14 de mayo de 1824:
¡El último hombre! Sí, puedo describir los sentimientos de ese ser solitario, pues yo me siento como la última reliquia de una amada raza, mis compañeros extinguidos ante mí (en Mellor 2019, p. 214).
Todavía el 5 de septiembre de 1826, ya publicada la novela, Mary se sigue reafirmando en emociones análogas, llegando incluso a sopesar la idea de la muerte:
Pero aquí estoy de nuevo–aquí–sola–verdaderamente–lo más verdaderamente sola… No tengo consuelo o apoyo de ningún tipo. Estoy hastiada de mí misma–Alguien a quien tan mal le va en la vida no está hecha para la vida–Creo realmente que moriré joven–y esa idea es mi único consuelo (Journals, vol. II, p. 498).
Sin embargo, como Lionel Verney, inspirado por los monumentos de Roma ‒la ciudad que alberga en su cementerio protestante los restos mortales de Percy y William Shelley‒ y la creatividad artística de los seres humanos, una de sus facetas más puras, valiosas y dignas de encomio, Mary halló consuelo y placer en la escritura, como pone de manifiesto en otra entrada de su diario, la del 8 de junio de 1824, en pleno proceso de composición de El último hombre:
Siento mis poderes de nuevo–y esta es felicidad en sí misma–el eclipse del invierno se evade de mi pensamiento–de nuevo sentiré la apasionada luz de la creación–de nuevo, mientras derramo mi alma en el papel, siento elevarse las aladas ideas, y disfruto del deleite de expresarlas (Journals, vol. II, p. 479).
La escritura seguiría siendo un bálsamo fundamental para Mary Shelley hasta el fin de sus días, ya más amables para ella una vez transcurrido el tiempo necesario para superar el duelo por sus seres queridos fallecidos. Convertida en autora famosa, casi una leyenda en vida en los círculos literarios británicos y europeos merced a la publicación de la edición de Frankenstein de 1831 y otras obras posteriores, fruto de una constante y fértil labor literaria y de edición ‒que, en este último caso, comprendería la publicación en 1839 de las obras completas de Percy Shelley anotadas por ella‒, Mary encontraría también la tranquilidad y la satisfacción en el ámbito doméstico en compañía sobre todo de su hijo Percy Florence, nada dotado para los logros artísticos de sus antecesores, pero felizmente investido de sentido común y de cariño por su madre. Graduado en Derecho por la Universidad de Cambridge, supo retribuir a su madre las penalidades sufridas y los sacrificios llevados a cabo para proporcionarle una estimable educación sentimental y académica. La gran escritora compartió viajes y experiencias placenteras con su hijo, y pasó sus últimos años con él y su esposa, Jane St. John. Ambos la cuidarían y tratarían con genuino afecto hasta que, a la edad de cincuenta y tres años, la insigne autora moriría a causa de un tumor cerebral el 1 de febrero de 1851, dejando tras de sí una obra inmortal.
La plaga: el último hombre y el fin de la historia
El último hombre, fantasía futurista, peculiar arquetipo temprano de la ciencia ficción, ha sido encuadrada en un subgénero literario que se ha dado en denominar «literatura de la plaga o de la epidemia», tipología que ha conocido ejemplos reveladores desde la Antigüedad clásica. En obras de Hesiodo, Tucídides, Lucrecio y Procopio hallamos paradigmas de este subgénero, al igual que en las compuestas por autores posteriores, como Boccaccio (El Decamerón, 1351-1352), Albert Camus (La peste, 1947), Michael Ende (La historia interminable, 1979) y José Saramago (Ensayo sobre la ceguera, 1995), entre otros. Pero la «literatura de la epidemia» ha encontrado algunos de los ejemplos más señalados en el ámbito de la literatura en lengua inglesa, desde El año maravilloso de Thomas Dekker (1603), hasta «La máscara de la muerte roja» de Edgar Allan Poe (1842), pasando por quizás el mejor ejemplo de esta forma literaria[6]: el Diario del año de la peste de Daniel Defoe (1722), obra que, junto a ese epítome de «último hombre» que es Robinson Crusoe, personaje universal creado por el mismo autor, impregna las páginas de la novela de Mary Shelley, quien cita textualmente al escritor y sus obras aludidas en varias ocasiones en el devenir de la trama de su narración. Antecedente del reportaje periodístico de la mayor calidad literaria ‒el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez admiraba y tenía como referencia en este sentido esta impactante ficción‒, Diario del año de la peste es un modelo evidente y reconocible en la composición de El último hombre.
A su vez, la novela de Mary Shelley constituye un hito esencial en la evolución de la «literatura de la plaga», convirtiéndose en el principal referente romántico del subgénero, que continuaría su fecunda andadura en la literatura en lengua inglesa hasta llegar hasta nuestros días con ejemplos ilustrativos como «La peste escarlata» de Jack London (1912)[7], La tierra permanece de George R. Stewart (1949), Soy leyenda de Richard Matheson (1954), Epidemia de Frank G. Slaughter (1961), La amenaza de Andrómeda de Michael Crichton (1969), Apocalipsis de Stephen King (1978), El factor Hades de Robert Ludlum (2000), Oryx y Crake de Margaret Atwood (2003), y Peste & Cólera de Patrick Deville (2014), entre otros. En estos días en que, como sucede cíclicamente, la humanidad se ve amenazada por una epidemia, la del COVID-19, popularmente conocido como «coronavirus», nombre de la familia de virus de la que procede, ha alcanzado notoriedad la obra de Dean Koontz Los ojos de la oscuridad (The Eyes of Darkness), publicada en 1981, que, de manera extrañamente profética, describe la irrupción de un virus letal creado por el Gobierno chino que responde al nombre de Wuhan-400[8]. Dejando aparte el origen concreto y real de la epidemia, en ciertas ocasiones, como sugería Oscar Wilde, es la realidad la que imita a la ficción, y no al revés.
En el caso de la novela de Mary Shelley, la aparición de la plaga se localiza en el volumen II de El último hombre, cuyo argumento había transcurrido hasta entonces por vericuetos de índole política, histórica (con el énfasis religioso en la contienda entre el cristianismo y el islam) y, sobre todo, sentimental en un contexto de relaciones familiares y laberintos de pasiones cuyo epicentro es el narrador intradiegético de la obra, Lionel Verney. A partir del primer capítulo del volumen citado, la epidemia evoluciona en pandemia, eclosionando con absoluta virulencia como elemento sublime y aterrador que irá mermando y exterminando a la humanidad de manera inexorable e inmisericorde hasta conducirla a la extinción, con la salvedad del propio Verney. La plaga, invisible, sinuosa e innombrable, es un personaje más en el entramado de la obra. Como sucede siempre en el seno de una sociedad que se considera sana por definición, tal como analiza brillantemente Susan Sontag en sus ensayos sobre el potencial metafórico de la enfermedad y la epidemia (2011), la plaga siempre proviene de otra geografía, de un territorio diferente desde el punto de vista cultural y racial, estigmatizándose a los habitantes o a los emigrantes de dichos lugares. Así sucedió con la peste bubónica, que, en época medieval y hasta la identificación de sus causas ya en el siglo XIX (la yersinia pestis, organismo que vive en roedores como la rata negra) se consideró en Europa procedente de los países de Oriente. La sífilis fue denominada en distintos países «el mal francés», mientras que en la nación gala se la designó con el nombre de «morbum gothicum», relacionándola con las tierras germánicas. De manera análoga, «la gripe española», como indica su nombre, se vinculó a España, mientras que el sida y el Ébola se consideran enfermedades oriundas de África. La gripe aviar y el COVID-19 son originarios de Oriente y, más concretamente, de China. El énfasis en la procedencia es indicio del temor y el rechazo que implica cualquier epidemia, identificada con otras sociedades, otras etnias y otros pueblos.
Según describe y examina con lucidez el pensador francés Michel Foucault (1975), el aparato de gobierno y las autoridades «competentes» de las naciones que albergan la plaga promulgan y sancionan medidas tendentes a controlar la expansión de la enfermedad, tratando de instaurar el orden en el caos, el control en la confusión, las más de las veces sin saber exactamente cómo enfrentarse a un enemigo desconocido y, en no pocos casos, coartando la libertad del individuo por el bien común a través de medidas extremas como la cuarentena. En el Diario del año de la peste y en la propia El último hombre observamos la lucha frenética de las fuerzas políticas para contener la plaga, aunque esta, por desconocimiento supino de su naturaleza intrínseca, resulta ser incontenible. La ciudad de Londres en 1665 en el caso de la obra de Defoe, y el mundo entero en el de la ficción de Mary Shelley, se transforman en lugares sitiados en los que la plaga avanza como un ejército invisible que es imposible detener. La metáfora militar, muy utilizada en el campo semántico de la medicina y las enfermedades, es especialmente pertinente en el caso de El último hombre, donde, paradójicamente, los triunfos bélicos de lord Raymond en su deseo de ayudar a los griegos a conseguir su libertad frente a los turcos (reflejando el sempiterno enfrentamiento entre Oriente y Occidente) no significan nada en un contexto dominado por la pestilencia que exterminará a la humanidad entera, a excepción del narrador de la obra.
La plaga, como suele suceder con este tipo de fenómenos, es, por otra parte, inefable e indefinible. Al igual que a la criatura de Frankenstein (quien tampoco recibe un nombre), en la obra de Mary Shelley se la tilda de «monstruo» en varias ocasiones. Dotada de una naturaleza elusiva, rehúye todo intento de clasificarla y desafía todo anhelo de representarla en términos lógicos. El virus, cuya transmisión parece oscilar entre el contagio por el aire o por el contacto entre los seres humanos, causa terror ya desde una perspectiva lingüística por su indeterminación; es «otro» en términos semánticos, esquivando toda pretensión de definirlo, como se intenta ya en primera instancia cuando se lo menciona por primera vez:
Una palabra, en realidad, la alarmaba más que las batallas y los asedios, durante los cuales confiaba en que el alto mando de Raymond la libraría de todo. Esa palabra, ya que para ella [Perdita] aún no era más que eso, era PESTE. Esta enemiga de la raza humana comenzó a principios de junio a alzar su cabeza de serpiente en las costas del Nilo; partes de Asia, por lo general nada propensas a este mal, estaban infectadas. Había llegado a Constantinopla, pero, como cada año esa ciudad experimentaba una visita similar, poca atención se le prestó a los relatos que declaraban que más personas habían muerto ya ahí de las que normalmente eran presa de ella en la totalidad de los meses más cálidos (pp. 239-240).
El párrafo merece especial atención; en principio, la PESTE (escrita con mayúsculas) es una palabra, lo que expresa el deseo de darle significado, de otorgarle carta de naturaleza lógica mediante el lenguaje. Por otro lado, se subraya su condición de enemiga de la raza humana, y se la representa con la anatomía de un animal: la serpiente, símbolo del diablo, de Satán (vocablo hebreo que significa «el enemigo»), en la tradición judeocristiana, localizándose en África (Egipto[9]) y Asia, ubicándose, entre otros lugares posibles, en Constantinopla, el lugar en el que Oriente y Occidente confluyen histórica y geográficamente, en una Turquía que, en tiempos de Mary Shelley, constituye un paradigma de alteridad, de «otredad» tanto racial como religiosa. Poco parece importar, desde una perspectiva occidental, que, en dicho enclave, la peste haga acto de presencia cíclicamente.
Pero esta plaga deviene en universal y, al igual que sucede en la iconografía y la literatura medieval con las «danzas de la muerte» relacionadas con las epidemias de peste bubónica, resultará ser desde una perspectiva política el mayor elemento «democrático», igualando a todos los seres humanos, cualquiera sea su raza o condición. Ante ella, todos los sistemas políticos se tornan ineficaces. Agente de características no-humanas desde el punto de vista retórico, la peste transforma la biología de los individuos, convirtiendo el cuerpo en el «otro» definitivo, vinculándose a la muerte, que, en la obra de Mary Shelley, investida del nihilismo que más tarde reflejaría Albert Camus en La peste, no adquiere ningún valor trascendental: no hay futuro para el ser humano en el planeta tierra, ni tampoco se atisba la esperanza de un más allá redentor. Cuando se mencionan elementos religiosos en El último hombre, es para subrayar el antagonismo entre facciones (cristianismo/islamismo), o el fanatismo más obtuso y socialmente peligroso, como sucede en la descripción de la secta que prolifera en los capítulos finales de la narración. Por otra parte, si en la época de la autora se hablaba de la política como «body politic»[10] (el «cuerpo político»), todo el tejido social se ve convulsionado por la aparición de la plaga.
En términos lingüísticos, en el original inglés Mary Shelley se refiere a la peste como «IT», utilizando el pronombre neutro, pero en no pocas ocasiones se identifica con lo femenino, al igual que la naturaleza, de la que, como el propio ser humano, forma parte. ¿Quiere con ello decir la autora que el principio natural femenino se proyecta en la obra como instrumento letal de la venganza contra una humanidad deshumanizada, incapaz de gobernarse a sí misma y de vivir en paz, tanto en la esfera doméstica como en el entorno social? Es una interpretación posible, si bien, como ya se ha comentado, en esta novela distópica tanto los personajes masculinos como los femeninos son responsables del caos emocional y sociopolítico del mundo a través de su comportamiento y actitudes irresponsables para consigo mismos y para los demás, aunque se podría aducir que los roles femeninos no podrían ser otros en la época en la que se escribió la obra, inscrita en un contexto patriarcal que no permitía a las mujeres desarrollar otras facetas más allá de las relacionadas con el entorno doméstico. Si Mary Shelley, inmersa en un intenso pesimismo existencial en aquel instante concreto, fue o no plenamente consciente de esta situación es un argumento controvertible.
Sea como fuere, la naturaleza, al igual que en Frankenstein, es un elemento fundamental en El último hombre, si bien en esta narración se trata de una fuerza apocalíptica incontrolable que extermina a la práctica totalidad de los seres humanos. En este sentido, la novela de Mary Shelley anticipa y hasta supera perspectivas ecológicas de nuestro propio tiempo, tan justamente preocupado por fenómenos como el cambio climático y la paulatina e inexorable destrucción de nuestro planeta y sus recursos naturales. Al principio de la obra, el entorno natural aparece reflejado en términos idílicos, relacionados con el entramado literario y cultural romántico mediante el emplazamiento de la trama en la Región de los Lagos del norte de Inglaterra, vinculada a los grandes poetas de la generación inmediatamente precedente a la de Mary Shelley y su círculo, como William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Robert Southey, a los que, de esta manera, en cierto modo, Mary rinde un sentido homenaje. La autora inserta su obra en un contexto histórico y literario coincidente con la estirpe gloriosa de sus progenitores, a la que había admirado y emulado. Mary delinea una naturaleza edénica. No obstante, el transcurrir de los acontecimientos de la narración va destruyendo de manera gradual y sistemática el ideal romántico, otro concepto que para Mary Shelley ha dejado de tener vigencia y significado una vez que su mundo personal y afectivo y su sistema de creencias se han venido abajo con los acontecimientos luctuosos previos a la composición de la novela.
Con todo, la belleza y sublimidad de la naturaleza ‒que la escritora describe con absoluta maestría‒ permanece impasible frente a una humanidad menguante. Se hace hincapié en el paso de las estaciones, con la obsesiva oscilación entre el verano (cuando la peste se torna más virulenta) y el invierno (en el que la pandemia remite en su afán destructor), creando un efecto de claroscuro semejante al que la propia Mary delinea en Frankenstein, con su dicotomía simbólica entre el fuego y el hielo. En el volumen III de El último hombre, la naturaleza, inexorable y ajena al dolor humano, muestra su rostro más violento, con cambios bruscos y catástrofes climáticas ‒que la autora detalla mediante sublimes y apocalípticas imágenes, deudoras de las que Shakespeare plasma en obras como El rey Lear‒ que podrían tomarse como una seria advertencia para el futuro de la humanidad. En este sentido, el mensaje de la obra de Mary Shelley no puede ser más actual y vigente. Como ya se ha especificado, puede que sus percepciones y profecías acerca del mundo del futuro, intuido desde las primeras décadas del siglo XIX, no resultaran ser demasiado arriesgadas ni certeras en términos tecnológicos o científicos, en contraste con las de otros maestros de la ciencia ficción de mediados y finales de dicho siglo, como Julio Verne o H. G. Wells; pero lo que sí es cierto es que mostró una ingente facultad visionaria y de conocimiento de sus semejantes en su representación del proceder de los seres humanos en una situación límite, enfrentándose a una fatal pandemia en un contexto apocalíptico y distópico que marcaría el devenir de incursiones venideras en el terreno de la ciencia ficción.
La cultura, la literatura y el arte, constituyen un consuelo para Lionel Verney, que lleva consigo las obras de Homero y Shakespeare en su postrer peregrinaje, al tiempo que utiliza la escritura como un salvavidas y un alivio para su desesperación. La figura del último hombre constituye, por otra parte, una visión del fin de la historia. Como establece Barbara Johnson en su lectura de la obra de Mary Shelley a la luz de las teorías posmodernistas de la desconstrucción que tan en boga estuvieron en las postrimerías milenaristas del siglo XX, la desaparición del último hombre sobre la tierra, la aniquilación del lenguaje y su imaginario, supondría el fin de la historia, dado que esta es una construcción humana que solo posee sentido y referencia para nuestra especie. ¿De qué sirven los grandes monumentos y creaciones del ser humano, los libros más maravillosos y la música más excelsa ‒recuérdese la melodía de Haydn que, hacia el final de la novela, Verney escucha arrobado en una iglesia, interpretada al órgano por una joven sentada junto a su padre ciego‒ sin un hombre o mujer que sepa descifrarlos, que se deje subyugar y conmover por su hermosura? ¿Qué referencialidad posee la naturaleza más allá de sí misma, sin que el ser humano pueda percibir su extrema belleza, descodificándola y describiéndola en palabras, o sintiendo en su interior la conmoción de lo sublime, esa categoría estética tan apreciado por los románticos? Significativamente, en su último periplo, Lionel Verney cruza Suiza, dejándose extasiar por la solemne grandiosidad de los Alpes, tantas veces representados en los versos de poetas como Wordsworth y el propio Shelley. Mary, que había descrito aquellas montañas con excelsa maestría en Frankenstein, parece subrayar el hecho de que la naturaleza es, de que perdurará cuando la raza humana se haya extinguido, de que no precisa de las categorías ideadas por el hombre para existir, desafiando el intelectualismo de composiciones como «Mont Blanc», donde Percy Shelley aúna los elementos naturales con su pensamiento, en un despliegue de retórica elevada y de un complejo proceso mental, cuando, por contraste, la naturaleza, parece decirnos Verney-Mary, se sitúa más allá de la mente y, por extensión, más allá de las palabras. La naturaleza continúa en su prístina esencia; sin el ser humano, no hay construcciones creadas por el lenguaje y, por consiguiente, no hay historia.
Con todo, pese al evidente nihilismo de El último hombre, los lectores del siglo XXI ‒aquel en el que se inserta el argumento de la obra‒ pueden hallar un hilo de esperanza en el hecho de que se trata de una exhortación, de una profecía sibilina acaso destinada a que los seres humanos la lean y la tengan en cuenta para la mejora del comportamiento futuro de la especie. Para ello, la narración presenta una posible solución basada en los ideales de fraternidad, compasión (en su sentido etimológico) y solidaridad con respecto al prójimo. La plaga, que respeta a plantas y animales, aniquila a toda la especie humana salvo a Lionel Verney, quien sobrevive, simbólicamente, tras haber sostenido en sus brazos a un hombre de raza negra moribundo; pese al contagio, el narrador supera finalmente la crisis producida por la enfermedad. Abrazar al otro, al diferente, al distinto que, sin embargo, está hermanado con él en su doliente humanidad compartida, es la solución que parece proponer Mary Shelley, grandiosa mujer y excelsa escritora, para superar el conflicto de una sociedad abocada al caos y a la desaparición. Parece decirnos que, sin la práctica efectiva y real de una genuina hermandad/sororidad entre las personas, alejada del egoísmo, del fanatismo político y religioso, de la irresponsabilidad para con uno mismo y para con los demás, de una visión confundida y ofuscada del amor en sus diferentes formas, sin una auténtica igualdad social y sexual, no hay presente ni futuro dignos de ser vividos. Y ese es un legado que merece la pena tener en cuenta.