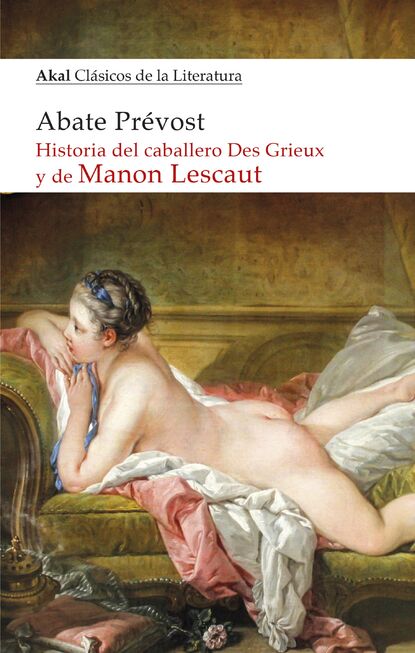- -
- 100%
- +
—Questo poi, no[4] –dijo el montaraz de aires salvajes que sostenía la antorcha–, solo pueden avanzar un tramo corto, y nadie lo visita.
—Aun así, lo intentaré –dijo mi acompañante–. Tal vez lleve a la cueva real. ¿He de ir solo o me acompañarás?
Mostré mi disposición para proseguir, pero nuestros guías protestaron contra esta decisión. Con gran locuacidad, en su dialecto napolitano nativo, con el que no estábamos muy familiarizados, nos dijeron que había espectros, que el techo cedería, que era demasiado estrecho para que cupiésemos, que en su interior había un profundo agujero lleno de agua, y que nos podíamos ahogar. Mi amigo interrumpió la arenga arrebatándole la antorcha al hombre, y continuamos el camino solos.
El pasadizo, en el que al principio apenas cabíamos, se hacía cada vez más angosto y más bajo. Íbamos casi a gatas, pero, aun así, insistimos en abrirnos camino. Al fin, entramos en un espacio más amplio y el techo ganaba altura. Pero, mientras nos felicitábamos por este cambio, nuestra antorcha se extinguió con una corriente de aire y nos quedamos en la más absoluta oscuridad. Los guías llevaban con ellos material para encenderla de nuevo, pero nosotros no; nuestra única salida era regresar por donde habíamos venido. A tientas, buscamos en el amplio espacio la entrada y, tras un tiempo, creímos haber tenido éxito. Esto resultó ser un segundo pasadizo, que sin duda ascendía. Terminaba como el anterior; pero algo parecido a un rayo, que no sabíamos de dónde provenía, derramaba un atisbo de luz crepuscular sobre el lugar. Gradualmente, nuestros ojos se acostumbraron a esta penumbra y percibimos que no había ningún pasadizo directo que nos llevara más allá, pero que era posible escalar un lado de la cueva hacia un pequeño arco en lo alto, que auguraba un camino más sencillo y del que, como descubrimos en ese momento, procedía aquella luz. Con bastante dificultad, trepamos y llegamos a otro pasadizo con todavía más iluminación y que llevaba a otro ascenso como el anterior.
Tras una sucesión de estos, que solo nuestra resolución nos permitió remontar, llegamos a una amplia caverna con una bóveda arqueada. Una apertura en el centro dejaba entrar la luz del cielo, pero estaba recubierta de zarzas y sotobosque que actuaban como un velo, oscureciendo el día y confiriendo a la sala un solemne aire religioso. Era espaciosa y casi circular, con un asiento alzado de piedra, del tamaño de un kline[5] en uno de sus lados. La única señal de que ahí hubo vida era el perfecto y níveo esqueleto de una cabra, que probablemente no percibió el agujero mientras pacía en lo alto de la colina, y se había precipitado dentro. Tal vez habían pasado siglos desde esta catástrofe, y los daños que hubiera causado los habría reparado la vegetación que había crecido durante muchos cientos de veranos.
El resto del mobiliario de la caverna consistía en montones de hojas, fragmentos de corteza de árbol y una sustancia blanca y lechosa, parecida a la parte interior de las hojas verdes que albergan el grano, aún inmaduro, del maíz criollo. Estábamos fatigados tras el esfuerzo realizado para alcanzar este lugar y nos sentamos en el sillón de piedra, mientras que nos llegaba desde arriba el sonido del tintineo de los cencerros de las ovejas y el grito del zagal.
Finalmente, mi amigo, que había cogido algunas de las hojas que estaban esparcidas alrededor, exclamó:
—Esta es la Cueva de la Sibila, estas son las hojas sibilinas.
Al examinarlas, descubrimos que todas las hojas, la corteza, y otras sustancias, estaban marcadas con caracteres escritos. Lo que más nos asombró fue que estas escrituras estaban en distintas lenguas: algunas desconocidas para mi compañero, caldeo antiguo y jeroglíficos egipcios, tan viejos como las pirámides. Lo que era aún más extraño, algunas estaban escritas en dialectos modernos, inglés e italiano. Podíamos descifrar poco bajo la tenue luz, pero parecían contener profecías, detalladas relaciones de acontecimientos que habían ocurrido hacía poco, nombres muy conocidos actualmente, pero con fechas modernas y, a menudo, exclamaciones de exultación o pesar, de victoria o derrota, escritas sobre las estériles y delgadas páginas. Sin duda, esta era la Cueva de la Sibila; no es exactamente como Virgilio la describe, pero esta tierra al completo se ha visto sometida a tantas convulsiones de terremotos y volcanes que el cambio no es tan sorprendente, a pesar de que los restos del desastre se hayan borrado con el tiempo; y probablemente le debamos la preservación de estas hojas al accidente que cerró la boca de la cueva y al rápido crecimiento de la vegetación, que había vuelto impermeable a la lluvia su única apertura. Hicimos una rápida selección de algunas de las hojas, cuya escritura al menos uno de nosotros pudiera entender, y después, cargados con nuestro tesoro, dijimos adieu[6] a la tenue y descubierta caverna y, tras muchas dificultades, conseguimos reunirnos con nuestros guías.
Durante nuestra estancia en Nápoles, volvimos a menudo a esta cueva, a veces solos, surcando el mar bañado por el sol, y cada vez añadíamos hojas a nuestras existencias. Desde esa época, siempre que las circunstancias del mundo, o el temperamento de mi mente, no me lo han impedido, me he empleado en descifrar estos restos sagrados. Su significado, asombroso y elocuente, a menudo ha recompensado mi esfuerzo, reconfortándome en las penas y excitando mi imaginación en temerarios vuelos a través de la inmensidad de la naturaleza y la mente del hombre. Durante un tiempo, mi trabajo no fue solitario; pero ese tiempo ya ha pasado, y con la desaparición de mi elegido e inigualable compañero de fatigas, su mayor recompensa también se ha perdido para mí.
Di mie tenere frondi altro lavoro
Credea mostrarte; e qual fero pianeta
Ne’ nvidio insieme, o mio nobil tesoro?[7]
Presento al público mis últimos descubrimientos sobre las escasas hojas sibilinas. Dispersas e inconexas como estaban, me he visto obligada a añadir vínculos y modelar el trabajo para que tuviera una forma coherente. Pero su sustancia principal se encuentra en las verdades contenidas en estas poéticas rapsodias y en la intuición divina que la damisela cumana obtenía del cielo.
A menudo me he preguntado por el tema de sus versos, y por el atuendo inglés del poeta latino[8]. A veces he pensado que, oscuros y caóticos como son, me deben a mí su forma presente, su descodificadora. Como si le diéramos a otro artista los fragmentos pintados de una copia del mosaico de La transfiguración de san Pedro de Rafael, él los juntaría de un modo que estaría moldeado a su manera por su peculiar mente y talento. Sin duda, las Hojas de la Sibila de Cumas han sufrido distorsiones y han menguado en interés al pasar por mis manos. Mi única excusa para su transformación es que resultaban ininteligibles en su inmaculada condición.
Mi trabajo ha animado mis largas horas de soledad y me ha sacado de un mundo que ha desviado su otrora benigno rostro para llevarme a otro iluminado por destellos de imaginación y poder. ¿Se preguntarán mis lectores cómo he podido encontrar consuelo en la narración de miserias y pesarosos cambios? Este es uno de los misterios de nuestra naturaleza que se ha apoderado de mí por completo y de cuya influencia no puedo escapar. Lo confieso: no he permanecido impasible en el desarrollo del relato y he estado deprimida, o, mejor dicho, agonizando, en algunas partes del recital, que he transcrito fielmente de los materiales recogidos. Pero tal es la naturaleza humana que la excitación mental me complacía y la imaginación, pintora de tempestades y terremotos, o, peor aún, de las ruinosas y frágiles pasiones de los hombres, aliviaban mis penas reales e interminables lamentos, al recubrir las ficticias con ese idealismo que suprime la mortal punzada del dolor.
Apenas sé si esta disculpa es necesaria. Los méritos de mi adaptación y traducción servirán para valorar si no he malgastado mi tiempo y mis imperfectas dotes dando forma y sustancia a las frágiles y escasas Hojas de la Sibila.
[1] En italiano en el original; la traducción más ajustada sería «guías» o «lazarillos». [N. de la T.]
[2] Se refiere a la Sibila de Cumas, considerada la más relevante de las diez sibilas de la mitología grecolatina. Nació con el don de la profecía, inspirada por el dios Apolo. Vivía en una cueva en la antigua ciudad de la Magna Grecia de la que procedía, hoy en la actual Campania (región del sur de Italia). [N. del E.]
[3] Génesis 8, 9. [N. de la T.]
[4] En italiano en el original. La traducción sería: «Esto ahora no» [N. de la T.]
[5] Cama griega de reposo con cuatro patas verticales y largueros horizontales, normalmente adornados con motivos pintados. [N. de la T.]
[6] «Adiós», en francés en el original. [N. de la T.]
[7] Cita extraída del «Soneto LIV» de Le Rime (parte del Cancionero) de Petrarca: «Quería mostrarte algún otro trabajo/ de mis jóvenes frondas; ¿y qué fiero planeta/ nos envidió al vernos juntos, oh, mi noble tesoro?». [N. de la T.]
[8] Virgilio (que describe a la Sibila de Cumas en la Eneida). [N. del E.]
CAPÍTULO I
Soy el nativo de un recoveco rodeado por el mar, una tierra ensombrecida por las nubes, con su océano sin orilla y sus continentes sin senderos, que aparece solo como una desdeñable mota en la inmensidad del todo, y que, sin embargo, cuando se equilibra en la balanza del poder mental, supera con creces el peso de países de mayor extensión y población más numerosa. Pues cierto es que la mente humana fue la única creadora de todo lo bueno y lo grande para el hombre, y que la Naturaleza por sí misma era solo su primera ministra. Inglaterra, aposentada muy al norte en el turbio mar, ahora visita mis sueños con la apariencia de un vasto y bien comandado barco, que dominaba los vientos y navegaba orgulloso sobre las olas. En mi infancia, ella era el universo para mí. Cuando me alzaba en pie en las colinas de mi país natal y veía las llanuras y las montañas que se perdían más allá de los límites de mi visión, salpicadas por las casas de mis paisanos, cuyas tierras habían hecho fértiles con su trabajo, el mismo centro de la tierra estaba anclado en aquel lugar para mí y el resto de su orbe era como una fábula, cuyo olvido no me habría costado ni imaginación ni la realización de un esfuerzo.
Mis fortunas han sido, desde el inicio, una ejemplificación del poder que la mutabilidad puede ejercer sobre los diversos significados de la vida del hombre. En mi caso, esto me viene dado casi por herencia[1]. Mi padre[2] era uno de esos hombres a los que la naturaleza concede con prodigalidad los dones del ingenio y la imaginación, para dejar luego que esos vientos empujen la barca de la vida, sin añadir razón al timón, ni juicio al piloto, para la travesía. Su origen era oscuro, pero las circunstancias lo arrastraron pronto a una vida pública, y su pequeño patrimonio paterno no tardó en disiparse ante el espléndido mundo de la moda y el lujo en el que él era un actor. Durante los pocos años de juventud irreflexiva, era adorado por los tipos frívolos de alta alcurnia de la época y no menos por el joven monarca, quien escapaba de las intrigas de palacio y de las arduas tareas de su oficio real para encontrar diversión inagotable y alborozo del alma en su compañía. Los impulsos de mi padre, jamás bajo su control, lo metían siempre en dificultades de las que únicamente su ingenuidad podían salvarlo, y la acumulación de deudas de honor y comerciales, que habrían doblegado a cualquiera sobre la tierra, las soportaba con ligereza de espíritu e indomable hilaridad. Pero su compañía era tan necesaria en las mesas y reuniones de los ricos que sus negligencias eran consideradas veniales y él mismo las recibía como embriagadores elogios.
Este tipo de popularidad, como cualquier otra, es evanescente, y las dificultades de todo tipo con las que tenía que lidiar aumentaron a un ritmo preocupante en comparación con sus escasos medios para liberarse. En tales momentos, el rey, en su entusiasmo por él, acudía a su rescate y amablemente ponía a su amigo a su disposición. Mi padre hacía sus mejores promesas de enmendarse, pero su tendencia social, el ansia por su ración habitual de admiración y, sobre todo, el vicio por el juego, que lo poseía por completo, convertían sus buenas intenciones en transitorias, en vanas sus promesas. Con la rápida sensibilidad propia de su temperamento percibió que su poder en el brillante círculo empezaba a decaer. El rey se casó, y la altiva princesa de Austria, que se convirtió, como reina de Inglaterra, en referente de la moda, miraba con malos ojos sus defectos y con desprecio el afecto que su regio marido le profesaba. Mi padre sentía que su caída estaba cerca, pero, lejos de aprovechar la última calma antes de la tempestad para salvarse, buscó olvidar el mal anticipado haciendo aún más sacrificios a la deidad del placer, engañoso y cruel árbitro de su destino.
El rey, que era un hombre con excelentes actitudes, pero fácilmente manipulable, se había convertido en un voluntarioso discípulo de su imperiosa consorte. Fue inducido para mirar con desaprobación extrema, y finalmente con aversión, las imprudencias y las locuras de mi padre. Cierto es que su presencia disipaba las nubes; su cálida franqueza, sus brillantes ocurrencias y su actitud confiada eran irresistibles. Y solo cuando, distanciados, nuevos relatos de sus errores llegaban a oídos de su real amigo, volvía a perder su influencia. El diestro manejo de la reina se empleaba para prolongar estas ausencias y juntar acusaciones. Finalmente, hizo que el rey viera en él una fuente de perpetua inquietud, sabiendo que tendría que pagar por el efímero placer de su sociedad con tediosas homilías y más narraciones dolorosas sobre excesos, cuya veracidad no podía refutar. El resultado fue que haría un intento más para recuperarlo y, en caso de fracasar, lo abandonaría para siempre.
Tal escena debió resultar de lo más interesante y profundamente apasionada. Un poderoso rey, conocido por una bondad que hasta entonces le había hecho ser sumiso, y después arrogante en sus admoniciones, que alternaba entre la súplica y la reprobación, proponía a su amigo que atendiera sus verdaderos intereses, que evitara con resolución aquellas fascinaciones que, en realidad, le llevaban al abandono, y que dedicara sus inmensas facultades a cultivar algún campo digno, en el que él, su soberano, sería su apoyo, su soporte y su adalid. Mi padre sintió esta amabilidad; por un momento, ambiciosos sueños flotaban ante él, y pensó que sería bueno cambiar sus ocupaciones presentes por deberes más nobles. Con sinceridad y fervor proporcionó la promesa requerida: como garantía del favor constante, recibió de su real maestro una suma de dinero para saldar sus apremiantes deudas y para permitirle comenzar con buenos auspicios su nueva trayectoria. Esa misma noche, todavía lleno de gratitud y buenos propósitos, perdió toda esa suma, y su cantidad doblada, en la mesa de juego. En su afán de reparar sus primeras pérdidas, mi padre se arriesgó en apuestas dobles, y así incurrió en una deuda de honor a la que de ningún modo podía hacer frente. Avergonzado como para recurrir nuevamente al rey, le dio la espalda a Londres, a sus falsas delicias y sus miserias duraderas y, con la pobreza como única compañera, se enterró en la soledad entre los montes y los lagos de Cumberland[3]. Su ingenio, sus comentarios agudos, el recuerdo de sus atractivos personales, sus modales fascinantes y su talento social, fueron recordados durante largo tiempo y trasmitidos de boca en boca. Al preguntar dónde se encontraba ahora este valido de la moda, este compañero de los nobles, este haz de luz superior que bañaba con un esplendor extraterrestre las reuniones de los cortesanos y de los joviales, se decía que estaba sumido en un nubarrón, un hombre extraviado. Ni uno pensaba que les correspondiera a ellos prestarle un servicio a cambio del placer obtenido, o que su largo reinado de ingenio brillante mereciera una pensión por su retiro. El rey lamentó su ausencia; le encantaba repetir sus frases, relatar las aventuras que habían vivido juntos y ensalzar sus talentos, pero aquí acababa su recuerdo.
Entretanto, mi padre, olvidado, no podía olvidar. Se quejaba de la pérdida de lo que para él era más necesario que el aire o la comida: la emoción de los placeres, la admiración de los nobles, la lujosa y refinada vida de los grandes. La consecuencia fue una fiebre nerviosa, durante la cual fue cuidado por la hija de un campesino pobre, bajo cuyo techo se alojaba. Ella era encantadora, amable y, sobre todo, buena con él; tampoco puede sorprender que el antiguo ídolo de la belleza de alta alcurnia pudiera, incluso en un estado lamentable, parecer un ser de naturaleza elevada y maravillosa ante la humilde campesina. El apego entre ellos dio lugar a un desgraciado matrimonio, del que yo fui el retoño. A pesar del cariño y la dulzura de mi madre, su esposo no dejaba de deplorar su degradada situación. Nada habituado al trabajo, no sabía de qué manera contribuir para mantener a su creciente familia. A veces pensaba en recurrir al rey, pero el orgullo y la vergüenza se lo impedían y, antes de que las necesidades fueran tan imperiosas como para forzarlo a realizar algún tipo de esfuerzo, murió. Durante un breve intervalo antes de esta catástrofe, miró al futuro y contempló con angustia la desolada situación en la que quedarían su esposa y sus hijos. Su último esfuerzo fue una carta al rey, repleta de conmovedora elocuencia y con ocasionales destellos de ese brillante espíritu que era parte integral de él. Legaba a su viuda y huérfanos a la amistad de su maestro real y sentía la satisfacción de saber que, de este modo, su prosperidad estaba mejor asegurada tras su muerte que lo que había estado durante su vida. Confió la carta al cuidado de un noble, del que no dudaba que llevaría a cabo el último y asequible favor de entregársela al monarca en mano.
Murió endeudado y sus escasas propiedades fueron incautadas inmediatamente por sus acreedores. Mi madre, arruinada y con la carga de dos niños, esperó semana tras semana y mes tras mes, con la enfermiza expectativa de una respuesta que nunca llegaba. No tenía experiencia más allá de la granja de su padre, y la mansión del patrón del señorío era el principal modelo de grandeza que podía concebir. En vida de mi padre, se había familiarizado con los nombres del círculo de la realeza y de la corte, pero tales cosas, poco acordes con su experiencia personal, parecían, después de perder a aquel que les proporcionaba sustancia y realismo, vagas y fantásticas. Si, bajo cualquier circunstancia, ella hubiera podido reunir el coraje suficiente para apelar a las personas nobles mencionadas por su esposo, el escaso éxito obtenido por él en su intento hacía que la idea se desvaneciera. Por lo tanto, ella no veía escapatoria alguna a su penuria: su perpetua dedicación unida al pesar de la pérdida del maravilloso ser, al que ella continuaba contemplando con ardiente admiración, así como el trabajo duro y una salud delicada por naturaleza, terminaron por liberarla de la triste pervivencia de necesidades y miserias.
La condición de sus hijos huérfanos era particularmente desoladora. Su propio padre había sido un emigrante de otra parte del país y había muerto hacía ya tiempo. No tenían pariente alguno o quien los cogiera de la mano. Eran marginados, indigentes, seres sin amigos, para quienes el sustento más parco era una cuestión de favor y que eran tratados como simples hijos de unos campesinos, aún más pobres que el más pobre, que, al morir, les dejaron, ingrata herencia, a la avara caridad de la tierra.
Yo, el mayor de los dos, tenía cinco años cuando mi madre murió. Un recuerdo de las discusiones de mis padres y las comunicaciones que mi madre procuró inculcarme acerca de los amigos de mi padre, con la ligera esperanza de que algún día pudiera sacar beneficio de este conocimiento, flotaban como un sueño indefinido en mi mente. Concebía que yo era diferente y superior a mis protectores y compañeros, pero no sabía cómo ni por qué. La sensación de agravio, asociado con el nombre del rey y los nobles, se aferraba a mí, pero no podía sacar conclusiones de tales sentimientos que sirvieran como guía de acción. Mi primer conocimiento real de mí mismo fue el de un huérfano entre los valles y los páramos de Cumberland. Estaba al servicio de un granjero y, con el cayado en la mano y un perro a mi lado, pastoreaba un numeroso rebaño en las tierras altas de las inmediaciones. No puedo decir mucho en alabanza de aquella vida, donde los sufrimientos superan con creces los placeres. Había libertad en ella, una comunión con la naturaleza y una despreocupada soledad, pero todo esto, romántico como suena, no concordaba con el amor por la acción y el deseo de la simpatía humana, características de la juventud. Ni el cuidado de mi rebaño ni el cambio de las estaciones eran suficientes para calmar mi inquieto espíritu; mi vida al aire libre y el tiempo ocioso eran las tentaciones que me llevaron pronto a desarrollar hábitos delictivos. Me asocié con otros, como yo mismo, sin amigos; los convertí en una banda, yo era su patrón y comandante. Todos pastores como yo, mientras que los rebaños estaban dispersos por los prados, ideábamos y ejecutábamos fechorías, que nos granjeaban la ira y la sed de venganza de los paisanos. Yo era el jefe y protector de mis camaradas y, como me hice conocido entre ellos, sus maldades se me atribuían a mí. Pero mientras aguantaba el castigo y el dolor en su defensa con el espíritu de un héroe, exigía a modo de recompensa sus alabanzas y su obediencia.
En semejante escuela, mi carácter se tornó áspero, aunque firme. El apetito por ser admirado y la poca capacidad de autocontrol heredados de mi padre, alimentados por la adversidad, me hicieron atrevido e imprudente. Era duro como los elementos y poco instruido como los animales que cuidaba. A menudo me comparaba con ellos y descubría que mi principal superioridad consistía en el poder; pronto me convencí de que tan solo por el poder yo era inferior a los principales potentados de la tierra. Así, ignorante de la refinada filosofía y perseguido por una incómoda sensación de degradación por mi verdadera situación en la sociedad, vagué por las colinas de la civilizada Inglaterra tan indómito y salvaje como el fundador de la antigua Roma amamantado por una loba[4]. Solo tenía una ley, la del más fuerte, y mi mayor virtud era la de no rendirme jamás.
Pero permítanme que me retracte ligeramente de esta frase que acabo de pronunciar sobre mi persona. Mi madre, en su lecho de muerte, además de sus otras lecciones medio olvidadas y mal aplicadas, había comprometido, con gran solemnidad, a su otro retoño a mi cuidado fraternal, y yo cumplía con esta tarea lo mejor que sabía, con todo el celo y el afecto de los que mi naturaleza era capaz. Mi hermana era tres años menor que yo. La cuidé cuando era pequeña, y cuando la diferencia de nuestros sexos, que nos llevó a recibir distintas ocupaciones, nos separó en gran medida, ella siguió siendo el objeto de mi atento amor. Huérfanos, en el sentido más amplio de la palabra, éramos los más pobres entre los pobres, y despreciados entre los deshonrados. Si mi osadía y mi coraje me valían cierta aversión respetuosa, su juventud y su sexo, ya que no movían a la ternura, al hacerla débil, eran la causa de sus incontables mortificaciones. Además, su propio carácter no estaba tan formado como para disminuir los efectos de su precaria posición.
Ella era un ser singular y, como yo, había heredado bastante del temperamento de nuestro padre. Su rostro era todo expresividad; sus ojos, sin ser oscuros, eran impenetrablemente profundos; daba la sensación de que podías descubrir espacio tras espacio en su mirada intelectual y sentir que el alma, que era su alma, abarcaba un universo de pensamiento en su conocimiento. Era pálida y hermosa, y su cabello rubio se arremolinaba en sus sienes, contrastando la intensidad de su tono con el mármol viviente bajo él. Su tosco vestido de campesina, aparentemente poco acorde con el sentimiento refinado que su rostro expresaba, aunque acorde de una manera extraña, era como uno de los santos de Guido[5], con el cielo en su corazón y en su mirada, de manera que, al verla, solo pensabas en el interior, y las ropas, e incluso los rasgos, se tornaban secundarios ante la inteligencia que irradiaba su semblante.
Y, aunque adorable y llena de buenos sentimientos, mi pobre Perdita[6] (pues tal fue el rocambolesco nombre que mi hermana recibió de su padre moribundo) no era del todo santa en su humor. Sus modales eran fríos y repulsivos. Si hubiera sido criada por quienes la miraban con afecto, podría haber sido diferente; pero sin amor y rechazada, pagaba con desconfianza y silencio la ansiada bondad. Era sumisa con aquellos que ostentaban autoridad sobre ella, pero una nube perpetua fruncía su ceño; parecía esperar la enemistad de todo el que se le acercaba y sus acciones se veían instigadas por el mismo sentimiento. Todo el tiempo que podía lo pasaba en soledad. Paseaba por los lugares menos frecuentados y escalaba hasta peligrosas alturas, con tal de envolverse en aquellos recónditos lugares con el mayor de los aislamientos. A menudo pasaba horas enteras caminando arriba y abajo por los senderos de los bosques; trenzaba guirnaldas de flores y hiedra, y observaba la fluctuación de las sombras y el reflejo de las hojas. A veces, se sentaba al lado del arroyo y, cuando sus pensamientos se pausaban, arrojaba flores o guijarros al agua, viendo cómo estos se deslizaban y se hundían. O ponía a flote barcos formados por cortezas de árboles u hojas, con una pluma por vela, y, con intensidad, miraba la navegación de su embarcación entre los rápidos y las aguas superficiales del riachuelo. Entretanto, su activa imaginación tejía mil combinaciones; soñaba con «riesgos que corrí por mar y tierra»[7], se perdía encantada en estas peregrinaciones por ella creadas y, reacia, regresaba al aburrido detalle de la vida cotidiana. La pobreza era la nube que velaba sus excelencias, y todo lo que era bueno en ella parecía a punto de perecer por falta del amable rocío del afecto. Ni siquiera tenía las mismas ventajas que yo en el recuerdo de nuestros padres; se aferraba a mí, su hermano, como su único amigo, pero su alianza conmigo completaba el desagrado que sus protectores sentían por ella, que magnificaban cada error hasta convertirlo en crimen. Si hubiera sido criada en esa esfera de la vida en la que por herencia el delicado marco de su mente y de su persona estuviera adaptado, habría sido objeto casi de adoración, pues sus virtudes eran tan eminentes como sus defectos. Todo el genio que ennoblecía la sangre de su padre ilustraba la suya; una marea generosa fluía por sus venas; el artificio, la envidia o la maldad eran las antípodas de su naturaleza; su semblante, cuando se iluminaba con sentimientos amigables, podría haber pertenecido a una reina de naciones; sus ojos eran brillantes; su mirada, intrépida.