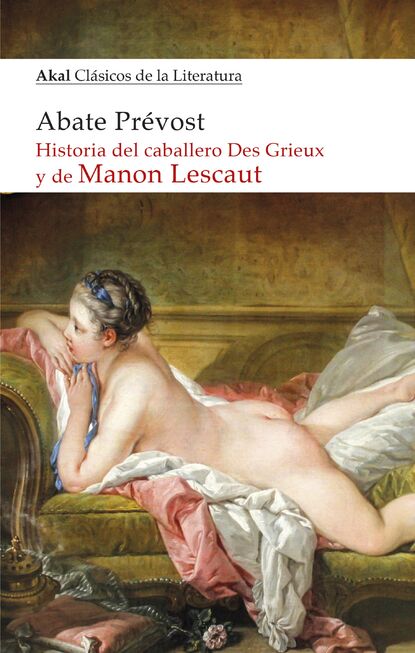- -
- 100%
- +
A pesar de que por nuestra situación y disposiciones nos hallábamos casi privados por igual de las habituales formas de relación social, formábamos un fuerte contraste entre nosotros. Yo siempre requería el estímulo de la compañía y el aplauso. Perdita se bastaba a sí misma. A pesar de mis ilegales hábitos, mi humor era sociable, el suyo solitario. Mi vida pasó entre realidades tangibles, la suya era un sueño. De mí podría decirse incluso que amaba a mis enemigos, ya que, al provocarme, en cierto modo, me proporcionaban felicidad; a Perdita casi le desagradaban sus amigos, pues interferían con su talante visionario. Todos mis sentimientos, incluso los de regocijo y triunfo, se convertían en amargura si no hacía a otros partícipes de ellos; Perdita, incluso en la alegría, huía hacia la soledad, y podía pasar días y días sin expresar sus emociones ni buscar un sentimiento afín en otra mente. Es más, podía amar y vivir con la ternura en la mirada y en la voz de su amigo, mientras que su apariencia expresaría la más fría de las reservas. Con ella, una sensación se convertía en un sentimiento y nunca hablaba hasta haber mezclado sus percepciones de los objetos externos con otros que eran nativos de su propia mente. Era como un terreno fértil que bebía los aires y los rocíos del cielo y los devolvía a la luz en la forma de frutas y flores; pero también era, a menudo, oscura y áspera como ese terreno, arada y sembrada nuevamente con semillas nunca vistas.
Ella vivía en una casita en la que el césped, bien cortado, bajaba hasta las aguas del lago de Ulswater[8]. Un bosque de hayas se extendía colina arriba, detrás de la casa, y un murmurante arroyo descendía suavemente por la ladera, entre las orillas sombreadas por los álamos, hasta el lago. Yo vivía con un granjero cuya casa se erigía más arriba, entre los montes. Tras ella se alzaba un oscuro risco y, al estar expuesto al norte, la nieve permanecía en sus grietas durante todo el verano. Antes del amanecer, guiaba a mi rebaño a los pastos y lo custodiaba durante el día. Era una vida muy dura, ya que la lluvia y el frío eran más frecuentes que el sol, pero mi orgullo era menospreciar los elementos. Mi perro fiel vigilaba a las ovejas mientras yo me escabullía para reunirme con mis camaradas y, de ahí, a cumplir con nuestros planes. A mediodía nos encontrábamos de nuevo y nos deshacíamos de nuestra comida de campesinos, mientras levantábamos nuestra hoguera y manteníamos viva la alegre llama destinada a cocinar la caza robada del coto vecino. Después venían las historias de huidas por los pelos, peleas con perros, emboscadas y fugas, mientras, como los gitanos, compartíamos la cazuela. La búsqueda de algún cordero perdido o los medios por los que evitábamos o pretendíamos evitar el castigo, llenaban las horas de la tarde; al caer la noche, mi rebaño regresaba a su redil y yo a mi hermana.
Eran pocas las veces que de hecho nos escapábamos, usando una frase anticuada, libres de cargos[9]. Nuestra exquisita comida a menudo se canjeaba por golpes y encarcelamiento. En una ocasión, a los trece años, me enviaron un mes a la cárcel del condado. Salí, mis modales no mejoraron, pero el odio hacia mis opresores se multiplicó por diez. Ni el pan ni el agua calmaron mi sangre, ni el solitario aislamiento me inspiró amables pensamientos. Me sentía enfadado, impaciente, miserable; mis únicas horas felices eran aquellas durante las cuales ideaba planes de venganza. Estos eran perfeccionados durante mi forzosa soledad, de modo que, durante toda la estación siguiente –me liberaron a principios de septiembre–, no dejé nunca de obtener grandes cantidades de alimentos para mí y para mis camaradas. Fue un invierno glorioso. Las fuertes heladas y las intensas nevadas sometían a los animales y mantenían a los señores del campo junto a sus chimeneas; obteníamos más caza de la que podíamos comer, y mi perro fiel se puso más lustroso gracias a nuestras sobras.
Así pasaron los años; y los años solo añadían mayor amor a la libertad, así como un profundo desprecio por todo aquello que no fuera tan salvaje y duro como yo. A los dieciséis años, había dado el cambio y tenía la apariencia de un hombre, era alto y atlético, me había acostumbrado a ejercer la fuerza y a resistir la inclemencia de los elementos. Mi piel estaba curtida por el sol; mi paso era firme, consciente de mi poder. No temía a hombre alguno y tampoco amaba a ninguno. En mi vida posterior eché la vista atrás con asombro a lo que era entonces, en lo completamente inútil que habría llegado a ser si hubiera proseguido mi carrera delictiva. Mi vida era a la sazón como la de un animal, y mi mente estaba en peligro de degenerar hasta convertirse en aquello que conforma la naturaleza bruta. Hasta ahora, mis hábitos salvajes no me habían causado daños irreparables; mi fuerza física había crecido y florecido bajo su influencia, y mi mente, sometida a la misma disciplina, estaba imbuida con las virtudes más duras. Pero ahora, la independencia de la que alardeaba me instigaba a diario a cometer actos de tiranía, y la libertad se estaba convirtiendo en libertinaje. Estaba en los límites de la edad adulta; las pasiones, fuertes como los árboles del bosque, ya habían echado sus raíces en mí y estaban a punto de ensombrecer, con su tóxica proliferación, la senda de mi vida.
Suspiraba por empresas que fueran más allá de mis hazañas infantiles, y urdía sueños enfermizos de acciones futuras. Evitaba a mis antiguos camaradas y pronto los perdí. Alcanzaron la edad en la que eran enviados a cumplir los destinos que la vida les deparaba, mientras que yo, un marginado, sin nadie que me guiara o me condujera, me estanqué. Los mayores empezaron a señalarme como un mal ejemplo, los jóvenes a verme como un ser distinto a ellos. Yo los odiaba y comencé, última y peor degradación, a odiarme a mí mismo. Me aferraba a mis feroces hábitos, aunque en parte los despreciaba; continuaba mi guerra contra la civilización y a la vez albergaba el deseo de pertenecer a ella.
Daba vueltas una y otra vez al recuerdo de todo lo que mi madre me había contado sobre la pasada vida de mi padre. Contemplaba las pocas reliquias que conservaba de él, que hablaban de un refinamiento mayor del que podía encontrarse entre las casas de las montañas; pero nada de todo esto me servía como una guía que me llevara a una forma de vida distinta y más placentera. Mi padre había estado relacionado con nobles, pero todo lo que sabía de tales relaciones era el posterior olvido. El nombre del rey, aquel a quien mi moribundo padre dirigió sus últimas oraciones y quien las había bárbaramente menospreciado, lo tenía asociado tan solo con las ideas de crueldad, injusticia y el consecuente resentimiento. Yo había nacido para ser algo más grande de lo que era y más grande habría de ser. Pero la grandeza, al menos para mis distorsionadas percepciones, no estaba necesariamente asociada a la bondad, y mis pensamientos más salvajes no entendían de consideraciones morales cuando se manifestaban en mis sueños de distinción. Así, yo me encontraba sobre un pináculo, un mar de maldad se extendía a mis pies; estaba a punto de precipitarme en él y abalanzarme como un torrente sobre todos los obstáculos del objeto de mi deseo, cuando la influencia de un desconocido se pasó por la corriente de mi fortuna y convirtió su enfurecido curso en lo que en comparación sería algo como el suave serpentear de un arroyuelo alrededor de una vega.
[1] El tema de la impermanencia y la mutabilidad del mundo y, por consiguiente, de lo humano, es un tópico ya existente desde la Antigüedad (por ejemplo, en el filósofo griego Heráclito) muy querido y cultivado en el periodo romántico. Los poetas ingleses William Wordsworth y Percy Shelley compusieron sendos poemas con el título «Mutability». [N. del E.]
[2] Al describir a grandes rasgos las cualidades del padre del narrador, la autora podría estar pensando en su propio progenitor, William Godwin, insigne intelectual jacobino. Véase la introducción a esta obra. [N. del E.]
[3] Zona del noroeste de Inglaterra en la que se sitúa el Distrito de los Lagos («Lake District»), paraje de gran belleza natural (hoy Parque Nacional) en el que residieron, entre otros personajes de importancia cultural, los llamados «poetas lakistas» románticos ingleses, entre los que destacaron especialmente William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge, a los que Mary Shelley tuvo oportunidad de conocer personalmente, pues formaban parte del círculo intelectual de su padre, William Godwin. En la actualidad, Cumberland forma parte de Cumbria. [N. del E.]
[4] Se refiere a Rómulo, que, según las antiguas leyendas, fue, junto con su hermano Remo, criado por la más tarde denominada «loba capitolina». [N. del E.]
[5] Guido Reni, pintor barroco italiano (1575-1642). [N. de la T.]
[6] El nombre es el mismo que el de la heroína de The Winter’s Tale de William Shakespeare. La connotación de su traducción del italiano («perdida») es simbólica tanto en la obra del Bardo como en la de Mary Shelley. [N. del E.]
[7] Otelo, de William Shakespeare, acto I, escena 3. [N. de la T.]
[8] El segundo lago en cuanto a extensión se refiere en el Distrito de los Lagos de Inglaterra. [N. del E.]
[9] Scot free en el original. La palabra scot en este contexto es una referencia a varios tipos de impuestos que existían en Inglaterra. La frase scot free se acuñó para decir «sin cargos» –tasas u otras cuotas–, expresión que se amplió con el significado de salirse con la suya sin recibir castigo alguno. [N. de la T.]
CAPÍTULO II
Vivía lejos de las ajetreadas guaridas de los hombres y del rumor de las guerras, y los cambios políticos llegaban convertidos en meros sonidos a nuestras moradas montañosas. Inglaterra había sido escenario de trascendentales batallas durante mi primera infancia. En el año 2073, el último de sus reyes, el antiguo amigo de mi padre, había abdicado en conformidad con la serena fuerza de las protestas de sus súbditos, y se instauró una república. Se le aseguraron grandes terrenos al monarca depuesto y a su familia; recibió el título de conde de Windsor, y el castillo de Windsor, una antigua propiedad de la realeza, con sus extensas tierras, siguió formando parte del patrimonio que se le asignó. Murió poco después, dejando dos retoños, un hijo y una hija.
La antigua reina, una princesa de la casa de Austria, había empujado durante mucho tiempo a su esposo a que se resistiera a las exigencias de los tiempos. Era una mujer altiva y valiente; albergaba un gran amor por el poder y un amargo desprecio por aquel que se había dejado despojar de su reino. Solo por el bien de sus hijos consintió permanecer, desposeída de realeza, como miembro de la república inglesa. Cuando enviudó, dedicó todos sus esfuerzos a la educación de su hijo Adrian, segundo conde de Windsor, para que este cumpliera con sus ambiciosos fines; y, con la leche de su madre, bebía de esto, y estaba destinado a crecer con el firme propósito de recuperar su corona perdida. Adrian tenía ya quince años. Era adicto a los estudios y estaba más impregnado de conocimientos y talento que lo que era normal para su edad. Se rumoreaba que ya había comenzado a oponerse a las ideas de su madre y a considerar principios republicanos. Aun siendo así, la altiva condesa no le confiaba a nadie los secretos de su educación familiar. Adrian fue criado en soledad y se le mantuvo apartado de los compañeros naturales de su edad y rango. Alguna circunstancia desconocida indujo en ese momento a su madre a apartarlo de su tutela directa y oímos que se disponía a visitar Cumberland. Se extendieron mil historias que explicaban la conducta de la condesa de Windsor, ninguna real probablemente; pero, cada día, se tornaba más cierto que tendríamos al noble vástago de la antigua casa real de Inglaterra entre nosotros.
Había un gran terreno con una mansión adjunta, que pertenecía a su familia, en Ulswater. Uno de sus anexos era un amplio parque, dispuesto con buen gusto y bien provisto de animales de caza. Con frecuencia, había perpetrado mis depredaciones en estos cotos; el estado de abandono de las propiedades facilitaba mis incursiones. Cuando se decidió que el joven conde de Windsor visitaría Cumberland, llegaron trabajadores para adecentar la casa y las tierras para su recibimiento. Los aposentos volvieron a su inmaculado esplendor, y el parque, restaurados todos sus desperfectos, fue custodiado con un cuidado inusual.
Esta información me alteró en grado sumo. Despertó todos mis recuerdos latentes, mis hasta ahora interrumpidos sentimientos de ultraje, y dio origen a uno nuevo de venganza. Ya no podía atender mis ocupaciones; todos mis planes y estratagemas fueron olvidados. Parecía estar a punto de comenzar una nueva vida y no bajo buenos auspicios. Pensaba que el tira y afloja de la guerra no tardaría en comenzar. Él vendría triunfal al distrito al que mi padre había huido con el corazón roto. Encontraría a la malograda descendencia, legada con tan vana confianza a su real padre, miserables indigentes. Que llegara a saber de nuestra existencia y que nos tratara en la cercanía con el mismo desprecio que su padre desde la distancia y la ausencia me parecía la inevitable consecuencia de todo lo que había sucedido antes. Así pues, yo debía conocer a este aristócrata mozalbete, el hijo del amigo de mi padre. Estaría rodeado por sirvientes; los nobles y los hijos de los nobles eran sus acompañantes; toda Inglaterra resonaba con su nombre; y su llegada, como una tormenta, se escuchaba de lejos. Mientras tanto yo, iletrado y sin modales, si entraba en contacto con él, a juicio de sus cortesanos seguidores, debería ser la prueba viviente de lo justificado de aquella ingratitud que me había convertido en el ser degradado que era.
Con mi mente ocupada por completo con estas ideas, podría decirse que estaba fascinado por frecuentar la residencia escogida por el joven conde. Observaba el avance de las mejoras y me acercaba a los carros, de los que se descargaban varios artículos de lujo traídos desde Londres para cogerlos y llevarlos dentro de la mansión. Era parte del plan de la antigua reina rodear a su hijo de una magnificencia principesca. Admiré suntuosas alfombras y tapices de seda, ornamentos de oro, suntuosos relieves en metal, muebles blasonados y todos los añadidos dispuestos propios de su rango, de manera que nada salvo lo que tenía esplendor regio alcanzara el ojo de un descendiente de reyes. Me quedé contemplando todo esto; volví mi mirada hacia mis raídas ropas. ¿De dónde surgió esta diferencia? De dónde, sino de la ingratitud, de la falsedad, del abandono por parte del padre del príncipe, de toda la noble simpatía y los generosos sentimientos. Sin duda, él también, cuya sangre recibió un torrente mezclado con sangre de su orgullosa madre, él, reconocido foco de la riqueza del reino y de la nobleza, había sido enseñado a repetir el nombre de mi padre con desprecio y a mofarse de mis justas demandas de protección. Me esforzaba en pensar que toda esta grandeza no era más que una clamorosa infamia y que plantando su bandera bordada en oro junto a mi deteriorado y andrajoso estandarte no proclamaba su superioridad, sino su envilecimiento. Y, aun así, lo envidiaba. Su cuadra de preciosos caballos, sus armas de gran calidad, las alabanzas que lo atendían, la adoración, la disposición del servicio, el alto rango y la alta estima; consideraba que me había despojado forzosamente de todo ello y lo envidiaba con una nueva y atormentada amargura.
Para coronar mi vejación de espíritu, Perdita, la visionaria Perdita, parecía despertar a la vida real como en trance, cuando me dijo que el conde de Windsor estaba a punto de llegar.
—¿Y esto te complace? –apunté malhumorado.
—Por supuesto que sí, Lionel –replicó–. Ansío verle desde hace tiempo. Es el descendiente de nuestros reyes, el primer noble de la tierra: todos le admiran y le aman, y dicen que su rango es el menor de sus méritos. Es generoso, valiente y afable.
—Has aprendido una bonita lección, Perdita –dije–, y la repites de manera tan literal que te olvidas de todas las pruebas que tenemos de las virtudes del conde; su generosidad se manifiesta en nuestra abundancia, su valentía en la protección que nos proporciona, su afabilidad en lo que nos toma en cuenta. ¿Su rango, el menor de sus méritos, dices? Pero, si todas sus virtudes derivan únicamente de su posición; por ser rico, lo llaman generoso; por ser poderoso, valiente; por estar bien atendido, es afable. Deja que lo llamen eso, deja que toda Inglaterra crea que es así. Nosotros le conocemos. Es nuestro enemigo, nuestro mezquino, miserable y arrogante enemigo. Si estuviera agraciado con una partícula de las virtudes que le atribuyes, sería justo con nosotros, aunque solo fuera para demostrar que, si tiene que atacar, no será contra un enemigo caído. Su padre hirió a mi padre; su padre, inexpugnable en su trono, osó despreciarlo a él, el único que solo se inclinaba ante sí mismo, cuando se dignó asociarse con el ingrato monarca. Nosotros, descendientes de uno y de otro, debemos ser también enemigos. Descubrirá que puedo sentir mis heridas. ¡Aprenderá a temer mi venganza!
Pocos días después, llegó. Todos los habitantes de las casas más miserables acudieron a engrosar la oleada de habitantes que se agolpaba para conocerlo; incluso Perdita, a pesar de mi última filípica, se acercó al camino para ver al ídolo de todos los corazones. Yo, medio enloquecido al encontrarme con grupos y más grupos de campesinos, con sus mejores galas, bajando de las colinas desde las cumbres veladas por las nubes, mirando a las estériles rocas a mi alrededor, exclamé:
—¡Ellas no gritan larga vida al conde!
Tampoco, al llegar la noche, acompañada de llovizna y frío, regresaría a casa, pues sabía que en cada vivienda sonarían las alabanzas por Adrian. A medida que sentía cómo mis miembros se entumecían, mi dolor servía de alimento para mi demencial aversión; es más, casi triunfo, ya que parecía aportarme una razón y una excusa para mi odio hacia mi despreocupado adversario. Todo se lo atribuía a él, pues confundía tan completamente la idea de padre e hijo que este último podría ser completamente inconsciente del rechazo que su padre ejerció hacia nosotros. Y, mientras golpeaba mi doliente cabeza con mi mano, grité:
—¡Sabrá de esto! ¡Seré vengado! ¡No sufriré como un perro[1]! ¡Ha de saber que yo, mendigo y sin amigos, no me someteré dócilmente al agravio!
Cada día, cada hora, sumaba a estas exageradas ofensas. Las alabanzas que recibía eran picaduras de víboras en mi vulnerable pecho. Si lo veía a lo lejos, montando un precioso caballo, mi sangre hervía de rabia; el aire parecía envenenado por su presencia, y mi muy nativo inglés se convirtió en una vil jerga, ya que cada frase que oía iba acompañada de su nombre y sus honores. Resoplaba para aliviar este doloroso ardor en mi corazón con alguna fechoría que despertara en él el sentimiento de antipatía hacia mí. Era la mayor de sus ofensas que, causándome esas sensaciones intolerables, no se dignara a realizar cualquier demostración de que era consciente tan siquiera de que vivía para sentirlas.
Pronto se supo que Adrian encontraba gran placer en su parque y su coto de caza. Nunca cazaba, pero pasaba horas observando las manadas de adorables y casi domesticados animales que lo habitaban, y ordenaba que se tuvieran con ellos los mayores cuidados. Aquí había una oportunidad para mi ofensiva e hice uso de ella con toda la brutal impetuosidad derivada de mi modo de vida. Propuse a los pocos camaradas que me quedaban, que eran los más decididos y transgresores del equipo, la empresa de cazar furtivamente en sus posesiones, pero todos se encogieron ante el peligro, así que me quedé solo para perpetrar mi venganza. Al principio, mis abusos pasaron desapercibidos; aumenté la osadía; pisadas en la húmeda hierba, ramas rotas y rastros de las matanzas, a la larga me delataron ante los guardas de los animales. Llevaban una mayor vigilancia; me sorprendieron y me enviaron a prisión. Entré en sus lúgubres paredes en pleno arranque de éxtasis triunfal:
—¡Me percibe ahora! –grité–, ¡y más que lo hará, una y otra vez!
Apenas pasé un día confinado; al caer la noche, fui liberado, según me dijeron, por orden expresa del mismísimo conde. Esta noticia me hizo precipitarme desde el pináculo de honor que yo mismo había erigido. Me desprecia, pensé, pero sabrá que yo le desprecio a él y que siento lo mismo por sus castigos que por su clemencia. La segunda noche tras mi liberación, me volvieron a sorprender los guardas; de nuevo encarcelado, y de nuevo liberado. Y de nuevo, tal era mi persistencia, en la cuarta noche me volvieron a encontrar en el parque prohibido. Los guardas de los animales estaban más encolerizados que su señor por mi obstinación. Habían recibido la orden de que, si me sorprendían nuevamente, debían llevarme ante el conde, y su lenidad les hacía esperar una conclusión que consideraban inapropiada para mi delito. Uno de ellos, que había sido desde el principio el jefe de quienes me habían apresado, decidió satisfacer su propio resentimiento, antes de entregarme a la autoridad.
La tardía puesta de la luna y la extrema precaución que me vi obligado a emplear en esta tercera expedición consumió tanto tiempo que algo como una sombra de duda me sobrevino cuando percibí que la negra noche daba paso al alba. Avancé sigilosamente entre los helechos, a cuatro patas, buscando los escondites sombríos del sotobosque, mientras que los pájaros despertaban en lo alto trinando indeseadas canciones, y el viento fresco de la mañana, jugando entre las ramas, me hacía sospechar pisadas en cada recodo. Mi corazón latía más deprisa a medida que me acercaba al vallado; ya tenía una mano en él, de un salto habría estado en el otro lado, cuando dos guardas emboscados se abalanzaron sobre mí: uno me derribó y procedió a infligirme una severa azotaina con un látigo. Me incorporé; un cuchillo estaba a mi alcance; hice un lance hacia su brazo derecho, que estaba levantado, y le infligí una herida profunda y grande en la mano. La ira y los gritos del herido, los clamorosos insultos de su camarada, a los que yo respondía con la misma amargura y furia, resonaban en el claro del bosque; la mañana despuntaba más y más, con una belleza celestial poco acorde con nuestra contienda brutal y ruidosa. Mi enemigo y yo seguíamos luchando cuando el hombre herido exclamó:
—¡El conde!
Me zafé del agarre hercúleo del guarda, jadeando por el esfuerzo; lanzaba miradas furiosas a mis captores y, colocándome con la espalda contra un árbol, decidí defenderme hasta el final. Mis ropas estaban hechas jirones y, al igual que mis manos, estaban manchadas de sangre del hombre al que había herido; una mano agarraba los pájaros muertos, mis presas que tanto esfuerzo habían costado, la otra sostenía el cuchillo; estaba despeinado; mi cara, embadurnada de la expresión de una culpa que también goteaba, acusadora, desde el filo del arma a la que seguía aferrado; mi apariencia entera era macilenta y escuálida. Alto y fornido como era, debía parecerles, y no se equivocaban, el mayor rufián que hubiera hollado la tierra.
La mención al conde me sobresaltó, y provocó que toda la sangre indignada que calentaba mi corazón se agolpara en mis mejillas; nunca lo había visto antes. Supuse que se trataría de un joven altivo y soberbio que me llamaría la atención, si se dignaba a hablarme, con toda la arrogancia de la superioridad. Mi respuesta estaba lista; un reproche que consideraba calculado para que se clavara en su mismísimo corazón. Para entonces, ya se acercó; y su apariencia desterró al instante, con una amable brisa del oeste, mi nublada ira: un chico alto, esbelto y pálido, con una fisionomía que expresaba el exceso de sensibilidad y de refinamiento, se plantó ante mí. Los rayos del sol de la mañana teñían de dorado sus sedosos cabellos y esparcían luz y gloria sobre su resplandeciente rostro.
—¿Qué está pasando? –exclamó.
Los hombres, vehementes, comenzaron su defensa; él los apartó, diciendo:
—Dos de vosotros a la vez contra un muchacho, ¡qué vergüenza!
Se me acercó:
—Verney –exclamó–, Lionel Verney, ¿nos encontramos por primera vez así? Nacimos para ser amigos y, aunque la mala fortuna nos haya separado, ¿no vas a reconocer el vínculo hereditario de amistad que, confío, nos unirá de ahora en adelante?
A medida que hablaba, sus sinceros ojos, clavados en mí, parecían leerme el alma: mi corazón, mi salvaje y vengativo corazón, sintió la influencia de su amable bondad calar en él, mientras que su apasionante voz, como la melodía más dulce, despertó un eco mudo en mi interior y confinó a las profundidades toda la sangre de mi cuerpo. Deseaba contestar, reconocer su bondad, aceptar la amistad que me proponía, pero las palabras, las palabras apropiadas, no estaban disponibles para el rudo montañero. Le habría tendido la mano, pero la mancha acusadora me lo impedía. Adrian se apiadó de mi titubeante comportamiento: