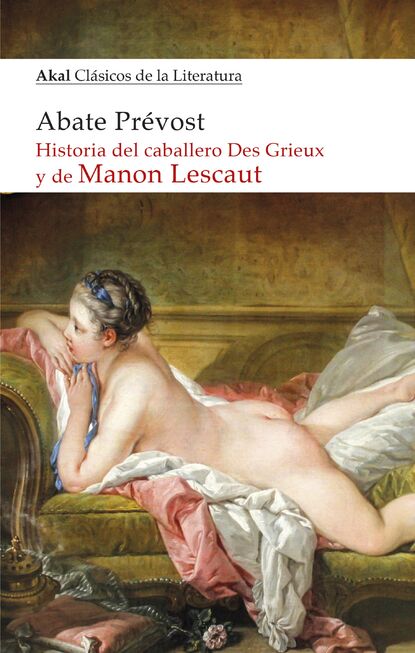- -
- 100%
- +
—Ven conmigo –dijo–. Tengo mucho que contarte. Ven a casa conmigo. ¿Sabes quién soy?
—Sí –exclamé–, ahora sí creo que te conozco y que perdonarás mis errores… mi delito.
Adrian sonrió amablemente y, tras dar sus órdenes a los guardas de los animales, se acercó a mí; entrelazando su brazo con el mío, caminamos juntos hacia la mansión.
No se trataba de su rango; después de todo lo que había dicho, sin duda no habrá sospechas de que fuera el rango de Adrian lo que, desde el principio, sedujo mi corazón y logró que todo mi espíritu se postrara ante él. Tampoco era yo el único que sentía de este modo tan íntimo sus perfecciones. Su sensibilidad y cortesía fascinaban a todos. Su vivacidad, inteligencia y activo espíritu benévolo completaban la conquista. Incluso a esta temprana edad, era un hombre muy leído e imbuido del espíritu de la alta filosofía. Este espíritu daba un tono de persuasión irresistible a su trato con los demás, de manera que parecía como un músico inspirado, que toca, con infatigable maestría, la «lira de la mente»[2], y producía así una divina armonía. En persona, apenas parecía de este mundo; su delicada figura se veía determinada por el alma que la habitaba; era todo mente: «Dirige solo un junco»[3] contra su pecho y conquistarás su fuerza; pero el poder de su sonrisa habría amansado a un león hambriento o habría provocado que una legión de hombres armados depusiera las armas a sus pies.
Pasé el día con él. Al principio no se refirió al pasado ni, de hecho, a ningún acontecimiento personal. Probablemente deseara inspirarme confianza y darme tiempo para poner en orden mis dispersos pensamientos. Hablaba de temas generales y me daba ideas que jamás había concebido. Nos sentábamos en su biblioteca y hablaba de los viejos sabios griegos y del poder que adquirieron sobre las mentes de los hombres gracias exclusivamente a la fuerza del amor y de la sabiduría. La sala estaba decorada con los bustos de muchos de ellos, de los que me describía sus personalidades. A medida que hablaba, iba sucumbiendo a él; y todo mi cacareado orgullo y mi fuerza quedaban subyugados por los melosos acentos de aquel muchacho de ojos azules. El ordenado y vallado coto de la civilización, que hasta entonces había considerado desde mi salvaje jungla como inaccesible, me abría su portillo por intercesión suya; yo accedí y sentí, al entrar, que hollaba mi suelo natal.
Al caer la tarde, retrocedió al pasado.
—Tengo un relato que narrar –dijo–, y muchas explicaciones que dar acerca del pasado; tal vez puedas ayudarme a acotarlo. ¿Recuerdas a tu padre? Nunca tuve la satisfacción de verlo, pero su nombre es uno de mis primeros recuerdos: está escrito en las tabillas de mi mente como el tipo que encarna todo lo galante, amigable y fascinante en un hombre. Su ingenio no era más notorio que la desbordante bondad de su corazón, y con tanta prodigalidad la esparcía sobre sus amigos que, ¡ay!, bien poca le quedaba para sí mismo.
Animado por este elogio, procedí, en respuesta a sus preguntas, a relatar lo que recordaba de mi progenitor, y él me dio cuenta de aquellas circunstancias que habían llevado al olvido de la misiva testamentaria de mi padre. Cuando, en momentos posteriores, el padre de Adrian, entonces rey de Inglaterra, sintió que su situación se tornaba más peligrosa, y su línea de acción más comprometida, una y otra vez deseaba más a su antiguo amigo, que podría ser un parapeto para la impetuosa ira de su reina, un mediador entre él y el Parlamento. Desde el momento en que abandonó Londres, en la fatal noche de su derrota en la mesa de juego, el rey no había recibido noticias de él. Y cuando, trascurridos los años, se esforzó por encontrarlo, todo rastro se había perdido. Lamentándolo más que nunca, se aferró a su recuerdo y encomendó a su hijo que, si alguna vez conocía a su valioso amigo, le brindara en su nombre todo el auxilio posible y le asegurara que, hasta el final, su vínculo había sobrevivido a la separación y el silencio.
Poco antes de la visita de Adrian a Cumberland, el heredero del noble al que mi padre había confiado su última súplica a su real señor, puso esta carta, con el sello intacto, en las manos del joven conde. Se había encontrado desechada con un montón de papeles viejos, y solo la casualidad la sacó a la luz. Adrian la leyó con profundo interés, y ahí descubrió ese espíritu viviente del genio y el ingenio del que en tantas ocasiones había oído elogios. Descubrió el nombre del lugar al que mi padre se había retirado, y donde murió; supo de la existencia de sus hijos huérfanos y, durante el corto intervalo entre su llegada a Ulswater y nuestro encuentro en el parque, había estado ocupado realizando indagaciones sobre nosotros, así como organizando planes para nuestro beneficio, antes de presentarse ante nosotros.
El modo en el que hablaba de mi padre era gratificante para mi vanidad; el velo con el que con delicadeza había cubierto su benevolencia, alegando el cuidadoso cumplimiento de la última voluntad del rey, era un alivio para mi orgullo. Otros sentimientos, menos ambiguos, entraban en juego gracias a su actitud conciliadora y al generoso candor de sus expresiones, un respeto rara vez experimentado, admiración y amor; había tocado mi pétreo corazón con su poder mágico, y el torrente de afecto fluía imperecedero y puro. Al atardecer, nos despedimos; apretó mi mano:
—Nos encontraremos de nuevo; regresa ante mí mañana.
Aferré esa amable mano; intenté responder; un ferviente «¡Dios le bendiga!» fue todo lo que mi ignorancia me permitió articular, y me marché a toda prisa, abrumado por mis nuevas emociones.
No podía descansar. Busqué hacia las montañas; un viento del oeste las barría, y las estrellas brillaban sobre ellas. Seguí corriendo, sin preocuparme por lo que me rodeaba, pero intentando dominar al espíritu luchador dentro de mí a través de la fatiga física. «Esto», pensaba, «¡es poder! No ser fuerte de miembros, duro de corazón, feroz y osado, sino amable, compasivo y dulce».
Deteniéndome en seco, entrelacé mis manos y, con el fervor de un nuevo prosélito, grité:
—¡No dudes de mí, Adrian, yo también llegaré a ser sabio y bueno! –y entonces, abrumado, lloré a lágrima viva.
A medida que se pasaba esta ráfaga de pasión, me sentí más tranquilo. Me tumbé en el suelo y, dando rienda suelta a mis pensamientos, repasé en mi mente mi vida pasada; comencé, pliegue a pliegue, a desenmarañar los muchos errores de mi corazón y a descubrir lo bruto, salvaje y despreciable que había sido hasta ese momento. Sin embargo, en ese instante no podía sentir remordimientos, pues me parecía haber nacido de nuevo; mi alma se deshizo de la carga del pecado del pasado para comenzar una nueva trayectoria de inocencia y amor. Nada duro o áspero quedaba ya que causara discordancia con los sentimientos dulces que las transacciones del día me habían inspirado; era como un niño balbuceando la devoción por su madre, y mi alma plástica fue remodelada por una mano maestra que ni deseaba ni fui capaz de resistir.
Este fue el comienzo de mi amistad con Adrian, y debo conmemorar este día como el más afortunado de mi vida. Ahora empezaba a ser humano. Fui admitido dentro de esa sagrada frontera que separa la naturaleza intelectual y moral del hombre de aquello que caracteriza a los animales. Mis mejores sentimientos entraron en juego para dar respuestas apropiadas a la generosidad, sabiduría y facilidades proporcionadas por mi nuevo amigo. Él, con una noble bondad que le era propia, se regocijaba al obsequiar, con prodigalidad, con los tesoros de su mente y fortuna, al largamente olvidado hijo del amigo de su padre, el vástago de aquel ser excepcional cuyas excelencias y talentos había oído conmemorar desde su infancia.
Tras su abdicación, el difunto rey se había retirado de la esfera política, aunque su círculo doméstico le proporcionaba poca satisfacción. La antigua reina no tenía ninguna de las virtudes de la vida doméstica, y el valor y la osadía que sí poseía no le servían para nada tras el derrocamiento de su esposo: ella lo despreciaba y no se preocupaba de ocultar sus sentimientos. El rey, para cumplir con sus exigencias, se había alejado de sus viejas amistades, pero no había adquirido ninguna nueva bajo su guía. Con esta escasez de simpatía, había recurrido a su hijo de corta edad, y el temprano desarrollo del talento y la sensibilidad hizo de Adrian un depositario digno de la confianza de su padre. Nunca se cansaba de escuchar las a menudo repetidas historias de este sobre los viejos tiempos, en los que mi padre representaba un papel destacado; le reiteraba sus agudos comentarios y el chico los recordaba; su ingenio, sus fascinaciones, incluso sus defectos se magnificaban por la falta de afecto; su pérdida era sinceramente lamentada. Hasta la aversión de la reina por su favorito resultaba inefectiva para privarle de la admiración de su hijo: era amarga, sarcástica, despectiva, pero a pesar de imponer su implacable censura tanto sobre sus virtudes como sobre sus errores, sobre su amistad devota y sobre sus amores extraviados, sobre su desinterés y su generosidad, sobre la atractiva gracia de sus maneras y sobre la facilidad con la que cedía a las tentaciones, su doble medida se revelaba demasiado pesada y no alcanzaba el nivel deseado. Su profunda aversión tampoco impidió que Adrian imaginara a mi padre, como él mismo dijo, como el modelo que encarna todo lo galante, amigable y fascinante en un hombre. Por lo tanto, no era de extrañar que, al saber de la existencia de los vástagos de esta célebre persona, trazara un plan para concederles todos los privilegios que su rango le permitiera. Ni siquiera cuando me encontró como un vagabundo pastor de las colinas, un furtivo, un iletrado salvaje, flaqueó su amabilidad. Además de la opinión que albergaba de que su padre era, en cierto grado, culpable del abandono en el que nos encontrábamos y de que se hallaba comprometido a cualquier posible reparación, estaba encantado de decir que bajo toda mi tosquedad brillaba una elevación de espíritu, que se podía distinguir del mero valor animal, y que había heredado la expresión de mi padre, lo que probaba que todas sus virtudes y talentos no habían muerto con él. Cualesquiera que fueran los que me había transmitido, mi noble y joven amigo decidió que no deberían perderse por falta de cultura.
Actuando sobre este plan, en nuestro siguiente encuentro me llevó a desear participar en ese refinamiento que embellecía su propio intelecto. Mi activa mente, una vez subyugada por esta nueva idea, se aferró a ella con avidez extrema. Al principio, la gran meta de mi ambición era competir con los méritos de mi padre, y hacerme merecedor de la amistad de Adrian. Pero la curiosidad pronto despertó, junto a un sincero amor por el conocimiento, lo que me llevaba a pasar días y noches leyendo y estudiando. Ya estaba bastante familiarizado con lo que podría llamar el panorama de la naturaleza, el cambio de las estaciones y las diversas apariencias del cielo y la tierra. Pero inmediatamente me vi sorprendido y fascinado por la repentina ampliación de mi visión cuando el telón que había sido echado ante el mundo intelectual, fue alzado y vi el universo no solo tal cual se presentaba ante mis sentidos externos, sino como aparecía ante los hombres más sabios. La poesía y sus creaciones, la filosofía y sus investigaciones y clasificaciones, despertaban por igual las ideas dormidas de mi mente y me proporcionaba otras nuevas.
Me sentía como el marinero, que, desde la cofa, divisó por vez primera las costas de América; y, como él, me apresuré a hablar con mis compañeros de mis descubrimientos en las regiones desconocidas. Pero fui incapaz de despertar en otro pecho el mismo apetito desbocado por el conocimiento que existía en el mío. Incluso Perdita era incapaz de comprenderme. Había vivido en lo que generalmente se denomina el mundo de la realidad y estaba despertando en un nuevo país para descubrir que había un significado más profundo en todo lo que percibía, más allá de lo que mis ojos me transmitían. La visionaria Perdita veía en todo esto solo un nuevo lustre para una vieja lectura, y el suyo propio era suficientemente inagotable para contentarla. Me escuchaba como había hecho cuando le narraba mis aventuras, y, en ocasiones, se interesaba por la información que le proporcionaba; pero, a diferencia de mí, ella no lo veía como parte integral de su ser, como algo que, una vez obtenido, no podía ignorarse más que lo que se puede ignorar el universal sentido del tacto.
Ambos estábamos de acuerdo en adorar a Adrian, aunque como ella no había salido aún de la infancia no podía apreciar, como yo, el alcance de sus méritos, o sentir la misma simpatía en sus actividades y opiniones. Estaba siempre con él. Había una sensibilidad y una dulzura en su disposición que proporcionaban un tono tierno y elevado a nuestras conversaciones. También era alegre como una alondra que canta desde su alta torre, elevado de pensamientos como un águila, inocente como la paloma de ojos mansos. Podía disipar la seriedad de Perdita, y extraer el aguijón de la tormentosa actividad de mi naturaleza. Eché la vista atrás hacia mis inquietos deseos y mis dolorosas luchas con mis congéneres como un mal sueño, y me sentía tan cambiado que era como si hubiera mutado a otra forma, cuyos frescos mecanismos sensoriales y nerviosos hubieran alterado el reflejo del universo aparente en el espejo de mi mente. Pero no era así; seguía siendo el mismo en fortaleza, en el ansiado deseo de simpatía, en mi anhelo de un ejercicio activo. Mis virtudes masculinas no me abandonaron, aquellas por las que la bruja Urania cortó los cabellos a Sansón mientras que él reposaba a sus pies[4], pero todas fueron suavizadas y humanizadas. Tampoco es que Adrian me instruyera únicamente en las frías verdades de la historia y la filosofía. Al mismo tiempo que me enseñaba a través de ellas a dominar mi espíritu imprudente e inculto, permitía que viera la página viviente de su propio corazón y me dejaba que sintiera y comprendiera su maravilloso carácter.
La antigua reina de Inglaterra había procurado, incluso durante su infancia, implantar en la mente de su hijo osados y ambiciosos planes. Veía que él estaba dotado de ingenio y talento incomparable; se dedicó a cultivarlos para poder usarlos posteriormente en beneficio de sus propias intenciones. Alentaba su ansia de conocimiento y su impetuoso coraje; incluso toleraba su indomable amor por la libertad, con la esperanza de que esto le condujera, como tantas veces sucede, a sentir pasión por el mando. Procuró criarlo con una sensación de resentimiento y con el deseo de venganza hacia aquellos que habían sido determinantes en la abdicación de su padre. En esto no tuvo éxito. Las historias, aunque distorsionadas, le hablaban de una nación grande y sabia reivindicando su derecho a gobernarse, lo que provocaba su admiración: desde muy joven se convirtió en republicano convencido. Con todo, su madre no desesperó. Al amor por el poder y al arrogante orgullo de cuna añadía la decidida ambición, la paciencia y el autocontrol. Se entregó al estudio del talante de su hijo. Mediante la aplicación del elogio, la censura y la exhortación, intentaba encontrar y pulsar los acordes adecuados, y, aunque la melodía que obtenía le parecía discordante, construía sus esperanzas sobre los talentos de su hijo y estaba segura de que, finalmente, se lo ganaría. El tipo de extrañamiento que ahora experimentaba nacía de otras causas.
La antigua reina también tenía una hija, de doce años entonces; su hermana hada, como Adrian acostumbraba a llamarla; una criatura adorable, animada y pequeña, todo sensibilidad y verdad. Con ellos, sus hijos, la noble viuda residía constantemente en Windsor y no admitía visitas, excepto sus propios partidarios, viajeros de su Alemania natal, y algunos de los ministros de exteriores. Entre estos, y altamente distinguido por ella, se encontraban el príncipe Zaimi, embajador en Inglaterra de los Estados Libres de Grecia, y su hija, la joven princesa Evadne, quien pasaba mucho tiempo en el castillo de Windsor. En compañía de esta vivaz e inteligente niña griega, la condesa se relajaba y dejaba atrás su estado habitual. La visión que tenía con respecto a sus propios hijos condicionaba todas sus palabras y acciones relativas a ellos, pero Evadne era un juguete al que de ninguna manera podía temer, y sus talentos y vivacidad resultaban un pequeño alivio a la monotonía de la vida de la condesa.
Evadne tenía dieciocho años. A pesar de que pasaban mucho tiempo juntos en Windsor, la extrema juventud de Adrian evitaba cualquier sospecha sobre la naturaleza de su relación. Pero él era más ardiente y tierno de corazón de lo común a la naturaleza del hombre y ya había aprendido a amar, mientras que la hermosa griega sonreía benignamente al joven. Resultaba extraño para mí, quien, aunque mayor que Adrian, nunca había amado, presenciar el completo sacrificio de corazón de mi amigo. No había celos, inquietud o desconfianza en su sentimiento; era devoción y fe. Su vida se consumía en la presencia de su amada, y su corazón solo latía al unísono de los latidos que vivificaban el de ella. Esta era la ley secreta de su vida: amaba y era amado. El universo era para él una morada para habitar con su elegida y ningún ardid de la sociedad ni sucesión de eventos alguna podía proporcionarle ni felicidad ni miseria. ¡Qué jungla infestada de tigres es la vida, aunque esta y el sistema de relaciones sociales fuera un erial! A través de sus errores, en las profundidades de sus salvajes cavidades, había un camino despejado y florido, por el cual podían viajar seguros y felices. Su camino sería como el paso del mar Rojo[5], que atravesarían sin mojarse los pies, aunque un muro de destrucción se alzara amenazante a ambos lados.
¡Ay! ¿Por qué he de recordar el desventurado engaño de ese inigualable espécimen de la humanidad? ¿Qué hay en nuestra naturaleza que nos lleva siempre hacia el dolor y la miseria? No estamos hechos para el disfrute, y por más que nos abramos a la recepción de emociones placenteras, la decepción es el piloto eterno de la barca de nuestra vida, y nos conduce implacable hacia los bajíos. ¿Quién estaba mejor dotado que este altamente talentoso joven para amar y ser amado, y para segar la dicha inalienable de una pasión pura? Si tan solo su corazón hubiera dormido unos pocos años más, podría haberse salvado, pero se despertó en su infancia; tenía poder, pero no conocimiento, y fue arrasado, como la flor que brota prematura y se la lleva la escarcha asesina.
No acusé a Evadne de hipocresía o de desear engañar a su amante, pero la primera carta suya que vi me convenció de que no lo amaba. Estaba escrita con elegancia y, extranjera como era, con gran dominio del lenguaje. La letra en sí era exquisitamente hermosa; había algo en el mismísimo papel y sus pliegues que incluso yo, que no amaba y era del todo lego en tales asuntos, podía percibir como de buen gusto. Había mucha amabilidad, gratitud y dulzura en su expresión, pero no amor. Evadne era dos años mayor que Adrian; y, ¿quién, a los dieciocho, ha amado a alguien mucho menor? Comparaba sus plácidas epístolas con las cartas apasionadas de Adrian. Su alma parecía destilarse en las palabras que escribía, que respiraban sobre el papel, llevando consigo una porción de la vida del amor, que era su vida. La mera escritura lo dejaba exhausto, y lloraba sobre ella, fruto del exceso de emoción que despertaba en su corazón.
El alma de Adrian estaba pintada en su rostro, y el ocultamiento o el engaño se situaban en las antípodas de la atrevida franqueza de su naturaleza. Evadne le pidió seriamente que no revelara el relato de sus amores a su madre y, después de un rato rebatiendo su argumento, él cedió. Una concesión vana; su comportamiento rápidamente desveló su secreto a los rápidos ojos de la antigua reina. Con la cautela propia que caracterizaba toda su conducta, ocultó su descubrimiento, pero se apresuró a apartar a su hijo de la esfera de la atractiva griega. Fue enviado a Cumberland; pero el plan de correspondencia entre los amantes, dispuesto por Evadne, le fue eficazmente ocultado. Así, la ausencia de Adrian, organizada con el propósito de separarlos, estrechó sus lazos más que nunca. A mí me hablaba sin cesar de su amada jónica. Su país, sus antiguos anales, sus memorables batallas tardías, todas participaban de su gloria y excelencia. Él aceptó alejarse de ella porque ella ordenó su sumisión; pero, bajo su influencia, él habría declarado su unión ante toda Inglaterra y habría resistido, con constancia inquebrantable, la oposición de su madre. La prudencia femenina de Evadne percibió la inutilidad de cualquier decisión que pudiera tomar Adrian, al menos hasta que algunos años más tarde añadiera peso a su poder. Tal vez la acechara también cierto desagrado ante la idea de comprometerse con alguien a quien no amaba; no amaba al menos con el entusiasmo apasionado con el que su corazón le decía que algún día podría sentir hacia otro. Él obedeció sus órdenes y pasó un año exiliado en Cumberland.
[1] «Spaniel» en el original, un grupo de razas de perros cobradores. [N. de la T.]
[2] Verso de «To the lord Chancellor», de Percy Bysshe Shelley. [N. de la T.]
[3] Otelo, de William Shakespeare, acto V, escena 2. [N. de la T.]
[4] Referencias a Urania, musa griega de la Astronomía y la Astrología, y a la historia de Sansón y Dalila, relatada en Jueces 16. Posiblemente, Mary Shelley se inspira también en el tratamiento que esta musa recibe en El paraíso perdido de John Milton (1667), obra fundamental para la producción literaria de la escritora, y muy especialmente para la composición de Frankenstein. [N. de la T.]
[5] Alude al paso del mar Rojo por parte de Moisés con los hebreos narrado en Éxodo. [N. del E.]
CAPÍTULO III
Felices, tres veces felices, fueron los meses y las semanas y las horas de ese año. La amistad, de la mano de la admiración, del cariño y del respeto, cimentó un rincón de dicha en mi corazón, hasta entonces áspero como un terreno inexplorado en América, como el viento vagabundo o el yermo mar. Mi insaciable sed de conocimientos y mi ilimitado afecto por Adrian se combinaban para mantener ocupado tanto a mi corazón como a mi entendimiento y, en consecuencia, era feliz. No hay felicidad tan verdadera y transparente como la rebosante y parlanchina alegría de los jóvenes. En nuestra barca, sobre el lago de mi tierra natal, junto a los arroyos y los pálidos álamos que los flanqueaban; en un valle o sobre las colinas, ya sin mi cayado, con un rebaño mucho más noble que cuidar que a esas tontas ovejas, un rebaño de ideas recién nacidas, leía o escuchaba a Adrian; y su discurso, tratara sobre su amor o sobre sus teorías para la mejora del hombre[1], me fascinaba por igual. A veces, regresaba mi ánimo indómito, mi amor por el peligro, mi resistencia a la autoridad, pero era siempre en su ausencia. Bajo la suave influencia de sus queridos ojos, era obediente y bueno como un niño de cinco años, que hace lo que su madre le ordena.
Tras residir durante cerca de un año en Ulswater, Adrian visitó Londres y regresó cargado de planes para nuestro beneficio.
—Debes comenzar a vivir –dijo–. Tienes diecisiete años, y retrasarlo más solo serviría para que el necesario aprendizaje te resulte más oneroso.
Previó que su propia vida sería de lucha y yo debía tomar parte en su labor junto a él. Para prepararme mejor para la tarea, debíamos separarnos. Creía que mi nombre era un buen pasaporte al privilegio y me procuró el puesto de secretario personal del embajador en Viena, donde iniciaría mi carrera bajo los mejores auspicios. En dos años, regresaría a mi país con un nombre reconocido y una reputación ya formada.
¿Y Perdita? Perdita se convertiría en pupila y hermana pequeña de Evadne. Con su habitual consideración, había contemplado su independencia en esta situación. ¿Cómo rechazar los ofrecimientos de este generoso amigo? Yo no quería rechazarlos, y, en lo más profundo de mi corazón, juré dedicar mi vida, conocimientos y poder –que si en algo valían era lo que él les había concedido– a él y solo a él.
Eso me prometí a mí mismo mientras viajaba hacia mi destino con activa y ardiente expectativa; la de cumplir todo lo que en la infancia nos prometemos a nosotros mismos sobre poder y placer en la madurez. A mi parecer, había llegado ya la hora de dejar a un lado las ocupaciones infantiles y entrar en la vida. Incluso en los Campos Elíseos, Virgilio describe las almas de los bienaventurados ávidas de beber de la ola que había de devolverles a su vida mortal[2]. Los jóvenes pocas veces se encuentran en el Elíseo, pues sus deseos, que sobrepasan lo posible, los vuelven tan pobres como un deudor arruinado. Los más sabios filósofos nos cuentan los peligros del mundo, los engaños de los hombres y la traición de nuestros propios corazones; pero, aun así, sin temor ninguno, zarpamos del puerto a bordo de nuestra frágil barca, izamos la vela y remamos, para resistir las turbulentas corrientes del mar de la vida. Qué pocos son los que, en el apogeo de la juventud, atracan sus naves en las «doradas arenas»[3], y recogen las conchas de colores que las salpican. Mas al morir el día, con brechas en el casco y las velas rasgadas, se dirigen a la costa, y bien naufragan antes de alcanzarla, bien encuentran un paraíso batido por las olas, alguna playa desierta, donde se exilian y mueren sin que nadie les llore.