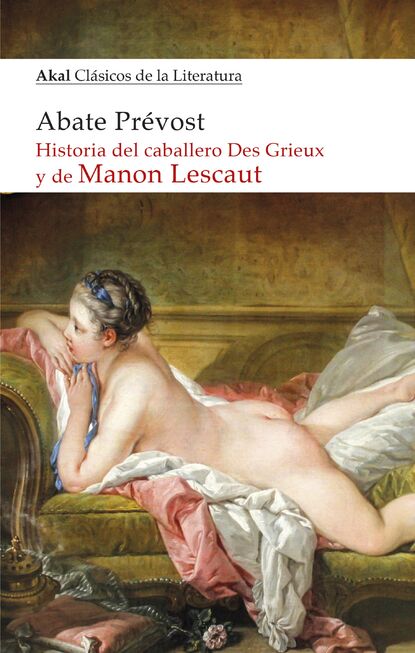- -
- 100%
- +
¡Una tregua a la filosofía! La vida está ante mí y yo me apresuro a poseerla. La esperanza, la gloria, el amor y la ambición inocente son mis guías, y mi alma no conoce el miedo. Lo que ha sido, aunque dulce, se ha ido; el presente está bien solo porque está a punto de cambiar, y lo que está por venir me pertenece solo a mí. ¿Temo, acaso, el palpitar de mi corazón? Las altas aspiraciones provocan que mi sangre corra; mis ojos parecen penetrar en la nublada medianoche y distinguir, entre las profundidades de su oscuridad, la fruición de todos los deseos de mi alma.
¡Ahora, detente! Durante mi viaje tal vez sueñe, y con vigorosas alas alcance la cumbre del alto edificio de la vida. Ahora que he llegado a su base, mis alas están plegadas, la majestuosa escalera está ante mí y, escalón a escalón, debo ascender el imponente tempo,
¡Habla! ¿Qué puerta está abierta?[4].
Contempladme en una nueva función. Un diplomático: uno más en una sociedad en busca del placer de una alegre ciudad; una joven promesa; el favorito del embajador. Todo resultaba extraño y admirable para el pastor de Cumberland. Con mudo asombro, entré en la feliz escena, cuyos actores eran
los lirios gloriosos como Salomón, que no tejen ni hilan[5].
Pronto, demasiado pronto, entré en el vertiginoso remolino, olvidando mis horas de estudio y la compañía de Adrian. El apasionado deseo de simpatía y la ardiente búsqueda de un objeto de deseo aún me describían. La visión de la belleza me embelesaba y los modales atractivos en hombres o mujeres conseguían toda mi confianza. Yo lo llamaba rapto, cuando una sonrisa hacía latir mi corazón; y sentía que la sangre de la vida cosquilleaba mi cuerpo, cuando me acercaba al ídolo al que transitoriamente veneraba. El mero fluir de los instintos animales era el Paraíso, y al final de la noche solo deseaba la renovación del embriagador delirio. La deslumbrante luz de ornamentadas salas; las adorables formas dispuestas con sus espléndidos vestidos; los movimientos de un baile y los voluptuosos tonos de la exquisita música acunaban mis sentidos en un placentero sueño.
¿Y no es esto en sí mismo la felicidad? Apelo a los moralistas y a los sabios. Les pregunto si en la calma de sus medidos sueños, si en las meditaciones profundas que llenan sus horas, han sentido el éxtasis de un joven lego en la escuela del placer. ¿Pueden los calmados haces de sus ojos, que buscan el cielo, igualar los destellos de pasiones combinadas que les ciegan o la influencia de la fría filosofía impregna sus almas de una felicidad igual a la suya, inmersa
En esa querida tarea de ensoñación juvenil?[6].
Pero en realidad, ni las solitarias meditaciones del ermitaño, ni los tumultuosos raptos del vividor son capaces de satisfacer el corazón del hombre. De uno obtenemos agitada especulación, del otro, hartazgo. La mente flaquea bajo el peso del pensamiento y se hunde en la desalmada relación con aquellos cuya única meta es la diversión. No hay fruición en su vacua amabilidad, y afiladas rocas acechan bajo las sonrientes ondas de estas aguas poco profundas.
Así me sentía cuando la decepción, el cansancio y la soledad volvían a mi corazón para extraer de él la alegría de la que estaba privado. Mi debilitado espíritu pedía algo que le hablara de afectos y, al no encontrarlo, languidecía. De este modo, a pesar de la alegría inconsciente que aguardaba su inicio, la impresión que tengo sobre mi vida en Viena es melancolía. Goethe dijo que, en la juventud, no podemos ser felices a menos que amemos. Yo no amaba, pero me devoraba un deseo incesante de ser algo para otros. Me convertí en víctima de la ingratitud y de la fría coquetería, y entonces me desesperé e imaginé que mi descontento me daba derecho a odiar al mundo. Regresé a mi soledad; recurrí a mis libros, y mi deseo de volver a disfrutar de la compañía de Adrian se convirtió en una ardiente sed.
La emulación, que cuando en exceso casi adoptaba las propiedades venenosas de la envidia, espoleaba esos sentimientos. En este periodo, el nombre y las hazañas de uno de mis compatriotas llenaron al mundo de admiración. Los relatos sobre lo que había hecho y las conjeturas sobre sus acciones futuras eran los temas inagotables del momento. No estaba enfadado con mi propia historia, pero sentía como si las alabanzas que este ídolo recibía fueran hojas arrancadas de unos laureles destinados a Adrian. Pero debo de entrar en el relato de ese consentido de la fama, de ese favorito de un mundo que adora asombrarse.
Lord Raymond era el último representante de una noble, pero empobrecida familia. Desde su temprana juventud había considerado su pedigrí con complacencia, y lamentaba amargamente su falta de recursos. Su mayor deseo era el engrandecimiento; y los medios que llevaran hacia este fin eran consideraciones secundarias. Altivo, aunque ávido de cualquier demostración de respeto; ambicioso, pero demasiado orgulloso para mostrar su ambición; deseoso de alcanzar honores, pero un incondicional del placer; así hizo su entrada en la vida. Se encontró en el umbral con algún insulto, real o imaginario; alguna repulsa, donde menos la esperaba; alguna decepción, difícil de tolerar para su orgullo. Se retorcía bajo una herida que no podía vengar, y se marchó de Inglaterra bajo el juramento de no regresar, hasta que llegara el momento en el que sintiera que su país reconocía en él el poder que ahora le negaba.
Se convirtió en aventurero en las guerras griegas. Su temerario coraje y su absoluta genialidad llamaron la atención. Se convirtió en un héroe adorado por este pueblo sublevado. Solo su origen extranjero y su negativa a renegar de los lazos con su país natal le impedían alcanzar los puestos de mayor responsabilidad del Estado. Pero, aunque tal vez otros figuraran más alto en título y ceremonia, lord Raymond ostentaba un puesto muy superior al de todos ellos. Dirigió a los ejércitos griegos a la victoria; todos sus triunfos se debían a él. Cuando aparecía, pueblos enteros se echaban a las calles para recibirlo; nuevas canciones se adaptaron como himnos nacionales en los que los temas eran su gloria, su valor y su munificencia. Se firmó una tregua entre griegos y turcos. En el mismo momento, lord Raymond, por algún golpe del azar, se convirtió en el poseedor de una inmensa fortuna en Inglaterra, a la que regresó, coronado de gloria, para recibir la recompensa del honor y la distinción que antes le habían negado. Su orgulloso corazón se rebeló contra este cambio. ¿En qué se diferenciaba del despreciado Raymond? Si la adquisición de poder en forma de fortuna provocaba este cambio, ese poder debería sentirse como un yugo de hierro. El poder, por tanto, era el objetivo de todos sus esfuerzos; el engrandecimiento, el blanco sobre el que siempre disparaba. Tanto en la ambición abierta como en la intriga velada, su fin era el mismo: llegar a lo más alto en su propio país.
Este relato me llenaba de curiosidad. Los acontecimientos que sucesivamente siguieron a su retorno a Inglaterra me proporcionaban sentimientos más profundos. Entre sus otros puntos fuertes, lord Raymond era tremendamente apuesto; todos lo admiraban; de las mujeres era ídolo. Era cortés, meloso en el habla: versado en artes fascinantes. ¿Qué no podría conseguir este hombre en el ajetreado mundo inglés? El cambio sigue al cambio; la historia completa no me fue revelada, dado que Adrian dejó de escribir, y Perdita era una correspondiente lacónica. Los rumores decían que Adrian se había vuelto –cómo escribir la fatal palabra– loco: que lord Raymond era el favorito de la reina y el esposo escogido por ella para su hija. Y aún más: que aquel noble aspirante planteaba de nuevo la pretensión de los Windsor de ocupar el trono; y si la enfermedad de Adrian resultara incurable y él se casaba con su hermana, la frente del ambicioso Raymond podría verse ceñida con la corona mágica de la realeza.
Semejante relato corría de boca en boca propagando su fama; semejante relato hacía mi permanencia en Viena, alejado de mi amigo, intolerable. Ahora debía cumplir con mi promesa; debía ubicarme a su lado y ser su aliado y apoyo hasta la muerte. ¡Adiós al placer cortesano; a la intriga política; al laberinto de pasiones y locuras! ¡Salve, Inglaterra! ¡Inglaterra natal, recibe a tu hijo! Tú eres el escenario de todas mis esperanzas, el majestuoso teatro en el que se representaba el único drama que puede, con el corazón y el alma, llevarme con él en su desarrollo. Una voz irresistible, un poder omnipotente, me conducía hacia allí. Después de una ausencia de dos años, desembarqué en sus costas, sin atreverme a hacer pregunta alguna, temeroso de cada comentario. Mi primera visita sería a mi hermana, que vivía en una pequeña casa de campo, una parte del regalo de Adrian, colindante con el bosque de Windsor. Por ella, conocería la verdad sobre nuestro protector; sabría por qué ella había abandonado la protección de la princesa Evadne, y me enteraría de la influencia que este magno y encumbrado Raymond ejercía sobre la suerte de mi amigo.
Nunca había estado en las inmediaciones de Windsor; la fertilidad y la belleza del campo que lo rodeaba me llenaron de una admiración que aumentaba a medida que me aproximaba al antiguo bosque. Las ruinas de majestuosos robles que habían crecido, florecido y decaído durante el paso de los siglos señalaban hasta dónde alcanzaban los límites del bosque antaño, mientras que las vallas destartaladas y el dejado sotobosque demostraban que aquella zona había sido abandonada en favor de plantaciones jóvenes, que debían su nacimiento al comienzo del siglo diecinueve y que ahora se mantenían con el orgullo de la madurez. La humilde morada de Perdita estaba situada en los límites de la parte más antigua; ante ella se extendía Bishopgate Heath, que hacia el este parecía interminable, y limitaba por el oeste con Chapel Wood y la arboleda de Virginia Water. Detrás, la casa estaba sombreada por los venerables padres del bosque, bajo los cuales los ciervos iban a pastar, y que, en su mayoría huecos por dentro y resecos, formaban grupos fantasmales que contrastaban con la belleza regular de los árboles más jóvenes. Estos, retoños de un periodo posterior, se alzaban erectos, preparados para avanzar sin temor hacia los tiempos venideros; mientras aquellos, rezagados, desgastados, quebrados y rotos, se aferraban los unos a los otros, con sus débiles ramas suspirando con el azote del viento –batallón golpeado por los elementos.
Una verja ligera rodeaba el jardín de la casa que, de techo bajo, parecía someterse a la majestuosidad de la naturaleza y acobardarse ante los venerables restos de un tiempo olvidado. Las flores, las hijas de la primavera, adornaban su jardín y los alféizares de las ventanas; en medio de aquella humildad había un aire de elegancia que revelaba el buen gusto de la reclusa. Con el corazón palpitando con fuerza, entré en el recinto; estando de pie en la entrada, oí su voz, tan melódica como siempre, lo que me aseguraba, antes de verla, su bienestar.
Al cabo de un momento, Perdita apareció; estaba ante mí, el florecer de una joven mujer, distinta y a la vez la misma que la chica montañesa a la que había dejado. Sus ojos no podían ser más profundos de lo que eran en su niñez, ni su semblante más expresivo; pero la expresión había cambiado y mejorado. La inteligencia formaba parte de su frente. Cuando sonreía, su rostro se embellecía con la sensibilidad más delicada y el amor parecía afinar su suave y modulada voz. Su persona estaba formada por las proporciones más femeninas; no era alta, pero la vida de la montaña le había proporcionado libertad a sus movimientos, de manera que sus ligeros pasos hacían que sus pisadas apenas sonaran cuando atravesó el vestíbulo para recibirme. Cuando nos separamos, la había estrechado contra mi pecho con un cariño incontenible; volvimos a encontrarnos y se despertaron nuevos sentimientos; cuando nos observamos nuevamente, la infancia había pasado y éramos dos actores adultos en esta cambiante escena. La pausa solo duró un momento; el torrente de asociaciones y sentimientos naturales que habían sido detenidos regresaron nuevamente y a raudales a nuestros corazones, y con la más tierna emoción nos enfrascamos en el abrazo del otro.
Cuando pasó este estallido de sentimiento apasionado, con la mente serena, nos sentamos juntos a hablar del pasado y del presente. Pregunté por la frialdad de sus cartas, pero los pocos minutos que habíamos pasado juntos bastaban para explicar el origen de esto. En ella habían aflorado nuevos sentimientos que no podía expresar por escrito a alguien a quien solo había conocido en la infancia. Pero ahora nos veíamos de nuevo, y nuestra intimidad se veía renovada, como si nada hubiera pasado. Le detallé los incidentes de mi estancia en el extranjero y después le pregunté por los cambios que habían tenido lugar en casa, por las causas de la ausencia de Adrian y por su aislada vida.
Las lágrimas que bañaban los ojos de mi hermana al mencionar a nuestro amigo, así como su sonrojo, parecían avalar la verdad de las noticias que me habían llegado. Pero su relevancia era tan terrible que no quería dar crédito instantáneo a mi sospecha. ¿De verdad había anarquía en el sublime universo de los pensamientos de Adrian? ¿Era la locura quien esparcía sus bien formadas legiones y ya no era dueño de su propia alma? Querido amigo, este mundo enfermo no era lugar para tu amable espíritu; entregaste su gobierno a la falsa humanidad, que lo despojó de sus hojas antes del invierno y dejó desnuda su vida temblorosa a la maligna asistencia de los vientos más fuertes. ¿Han perdido aquellos amables ojos, aquellos «canales del alma»[7], su significado o solo ante su visión desvelarían el horrible relato de sus aberraciones? ¿Acaso esa voz ya no «consigue la más elocuente música»[8]? ¡Horrible, de lo más horrible! Tapaba mis ojos con terror ante el cambio y las lágrimas que brotaban eran testigo de mi condolencia por esta inimaginable ruina.
Cumpliendo con mi petición, Perdita detalló las melancólicas circunstancias que llevaron a este acontecimiento.
La honesta y confiada mente de Adrian, dotada como estaba con toda la gracia natural, provista con los trascendentales poderes del intelecto, carente de la sombra del defecto (a menos que su valiente independencia de ideas pudiera considerarse como tal), estaba consagrada, incluso como víctima de sacrificio, a su amor por Evadne. Confiaba a su custodia los tesoros de su alma, sus aspiraciones en pos de la excelencia y sus planes para mejorar a la humanidad. A medida que se despertaba a la madurez, sus planes y teorías, lejos de modificarse por motivos personales y por propia prudencia, adquirieron una renovada fuerza de los poderes que sentía despertar en su interior. Y su amor por Evadne se enraizaba más y más profundamente, ya que cada día adquiría mayor certeza de que el camino que buscaba estaba lleno de dificultades y que debía encontrar su recompensa, no en el aplauso o en la gratitud de sus congéneres, ni siquiera en el éxito de sus planes, sino en la aprobación de su propio corazón y en el amor y simpatía de ella, que alumbraría cada esfuerzo y recompensaría cada sacrificio.
En soledad, y tras mucho deambular lejos de las guaridas de los hombres, maduró sus opiniones sobre la reforma del gobierno inglés y el progreso del pueblo. Todo habría ido bien si hubiera ocultado sus sentimientos hasta haber tomado posesión del poder que habría asegurado su desarrollo práctico. Pero le impacientaban los años que debían pasar, y era honesto de corazón e intrépido. No solo dio un conciso rechazo a los planes de su madre, sino que hizo pública su intención de utilizar su influencia para disminuir el poder de la aristocracia para alcanzar una mayor igualdad en riquezas y privilegios e introducir un perfecto sistema de gobierno republicano en Inglaterra. En un primer momento, su madre trató estas teorías como los desvaríos de la inexperiencia. Pero los exponía tan sistemáticamente, y con una argumentación tan sólida, que, aunque en apariencia se mostraba incrédula, empezó a temerle. Intentó razonar con él y, al saberlo inflexible, aprendió a odiarlo.
Suena extraño decirlo, este sentimiento era infeccioso. Su entusiasmo por el bien que no existía; su desprecio por lo sagrado de la autoridad; su ardor e imprudencia eran las antípodas de la rutina habitual de la vida; los más mundanos le temían; los jóvenes e inexpertos no entendían la altiva severidad de sus opiniones morales y lo detestaban por ser distintos a ellos. Evadne participaba, aunque con frialdad, de sus sistemas. Pensaba que hacía bien en defender su propia voluntad, pero deseaba que esa voluntad hubiera sido más inteligible para la multitud. Ella carecía del espíritu del mártir y no le entusiasmaba compartir la misma vergüenza y derrota que un patriota caído. Era consciente de la pureza de sus motivos y de la generosidad de su disposición, el verdadero e intenso apego que le profesaba; y ella albergaba un gran afecto por él. Él recompensaba este espíritu de bondad con la mayor de las gratitudes y la convertía en custodia del tesoro de sus esperanzas.
En ese momento, lord Raymond regresó de Grecia. No podía haber dos personas más opuestas que Adrian y él. Con todas las incongruencias de su carácter, Raymond era enfáticamente un hombre de mundo. Sus pasiones eran violentas, y como solían apoderarse de él, no siempre lograba ajustar su conducta al cauce de su propio interés, pero la autocomplacencia, en su caso, era un objetivo primordial. Veía la estructura de la sociedad simplemente como una parte de la maquinaria que apoyaba la red sobre la cual su vida trascurría. La tierra se extendía como un gran camino solo para él; los cielos formaban su palio.
Adrian sentía que él formaba parte de un gran todo. Sentía afinidad no solo con la humanidad, sino con toda la naturaleza. Las montañas y el cielo eran sus amigos; los vientos del cielo y los vástagos de la tierra sus compañeros de juegos; siendo él el único foco de este grandioso espejo, sentía que su vida se entremezclaba con el universo de la existencia. Su alma era simpatía y se dedicaba a la devoción por la belleza y la excelencia. Adrian y Raymond entraron entonces en contacto, y un espíritu de aversión se alzó entre ellos. Adrian despreciaba la estrechez de miras del político y Raymond sentía un profundo desdén por las benévolas visiones del filántropo.
Con la llegada de Raymond se formó la tormenta que arrasó de un solo golpe los jardines de las delicias y los senderos protegidos que Adrian creía que se había asegurado como refugio para la derrota y el desprecio. Raymond, el salvador de Grecia, el agraciado soldado que portaba en sus maneras tintes de todo lo que, característico de su clima natal, Evadne más apreciaba; Raymond obtuvo el amor de Evadne. Dominada por sus nuevas sensaciones, no se paró a examinarlas, o a modelar su conducta con sentimiento alguno salvo el más tiránico que, repentinamente, usurpó el imperio de su corazón. Cedió a esta influencia, y la consecuencia natural para una mente poco acostumbrada a las tiernas emociones fue que las atenciones de Adrian se tornaron desagradables para ella. Se volvió caprichosa; la amabilidad que le había mostrado hasta entonces se tornó aspereza y frialdad repulsiva. Cuando percibía la desbocada o patética súplica en su expresivo semblante, se apiadaba y, durante un breve periodo de tiempo, regresaba su antigua amabilidad. Pero estas fluctuaciones hundían hasta las profundidades el alma de este sensible joven; ya no le parecía que dominara el mundo por poseer el amor de Evadne; sentía en cada uno de sus nervios que las más funestas tormentas del universo mental estaban a punto de cernirse sobre su frágil ser, que temblaba ante la visión de su llegada.
Perdita, que entonces vivía con Evadne, observó la tortura que Adrian soportó. Lo amaba como un amable hermano mayor; una relación para guiarla, protegerla e instruirla, sin la tan frecuente tiranía de la autoridad parental. Adoraba sus virtudes, y con una mezcla de desprecio e indignación, veía cómo Evadne le hacía sufrir por otro que apenas se fijaba en ella. En su solitaria desesperación, Adrian iba a menudo en busca de mi hermana y, con circunloquios, le hablaba de su miseria, mientras la fortaleza y la agonía dividían el trono de su mente. Pronto, ¡ay!, uno la conquistaría. La ira no formaba parte de sus emociones. ¿Con quién debía estar enfadado? No con Raymond, que no era consciente de la miseria que había ocasionado; tampoco con Evadne, pues su alma lloraba lágrimas de sangre –pobre muchacha confundida, era esclava, no tirana, y, en su propia angustia, él también lloraba por lo que el destino pudiera depararle a ella. En una ocasión, un escrito suyo cayó en manos de Perdita; estaba húmedo por las lágrimas –bien podría cualquiera mancharlas con las suyas.
«La vida», comenzaba, «no es lo que los escritores de novelas describen; seguir los pasos de una danza y, tras varias evoluciones, llegar a una conclusión, momento en el que los bailarines pueden sentarse y reposar. Mientras hay vida, hay acción y cambio. Seguimos adelante, cada pensamiento unido con otro que fue su progenitor, cada acto con otro acto previo. Ninguna alegría o tristeza muere sin descendencia, que, eternamente generada y generadora, teje la cadena que forma nuestra vida:
Un día llama a otro día y así llama, y encadena, llanto a llanto, y pena a pena[9].
En verdad, la decepción es la deidad custodia de la vida humana; se sienta en el umbral del tiempo nonato y dirige los acontecimientos a medida que aparecen. Hubo un momento en el que mi corazón reposaba, ligero, en mi pecho; toda la hermosura del mundo me era doblemente hermosa, pues irradiaba de la luz del sol que brota de mi propia alma. ¡Oh! ¿Por qué el amor y la ruina se unen eternamente en este nuestro sueño mortal? Pues cuando hacemos de nuestros corazones guarida para la bestia de aspecto amable, su compañera entra con ella y, sin piedad, destruye lo que podría haber sido un hogar y un refugio.»
Gradualmente, su salud se fue minando por esta desventura y, entonces, su intelecto cedió a la misma tiranía. Sus modales se asilvestraron; unas veces se mostraba feroz, otras, absorto en una melancolía muda. De repente, Evadne se marchó de Londres rumbo a París; él la siguió y la alcanzó cuando la nave estaba a punto de zarpar. Nadie sabe qué pasó entre ellos, pero Perdita no volvió a verlo desde entonces. Vivía recluido, nadie sabía dónde, atendido por el tipo de personas que su madre seleccionaba para tales fines.
[1] Godwin, padre de Mary Shelley, fue uno de los principales defensores de la doctrina del «meliorismo» (del latín melior: «mejor»), fundamentada en la idea de que la humanidad iría mejorando con el tiempo en su dimensión ética y moral. [N. del E.]
[2] En el «Libro IX» de La Eneida de Virgilio, Eneas desciende a los Campos Elíseos, donde conversa con diversas sombras, entre ellas Aquiles, Rómulo y Remo, o su propia madre, además de con su padre, Anquises, a quien había ido a consultar. [N. de la T.]
[3] Referencia directa al «Libro VI» de La Eneida de Virgilio, donde aparece también la Sibila. [N. de la T.]
[4] En el original: Speak! – What door is opened?, versos de Eurípides en El Cíclope, traducidos al castellano como: «… y dice, “¿Quién me abrirá la puerta?”» (Eurípides, El Cíclope, trad. de A. Medina González y J. A. López Férez, con el asesoramiento de C. García Gual, Madrid, Gredos, 1999). La traducción inglesa que cita Mary en el libro es la realizada por Percy Bysshe Shelley en 1819 (A Satyric Drama Translated From the Greek of Euripides), publicada en 1824 en una colección de poemas póstumos editados por Mary (Posthumous Poems of Percy Bysshe Shelley). [N. de la T.]
[5] Versos adaptados por Percy Bysshe Shelley, procedentes de Mateo 6, 28-29, encontrados en su obra Charles I, acto I. [N. de la T.]
[6] «Himno a Mercurio» («Hymn to Mercury») de Homero en la traducción al inglés realizada por Percy Bysshe Shelley. [N. de la T.]
[7] Verso del poema «The Broken Heart» de Bryan Proctor, amigo de Percy Bysshe Shelley. [N. de la T.]
[8] Hamlet, de William Shakespeare, acto III, escena 2. [N. de la T.]
[9] [N. de la T.: De El príncipe constante, jornada segunda, de Pedro Calderón de la Barca. Escrito así en el original. En el texto de Calderón de la Barca, se lee de la siguiente manera: «Un dia llama á otro dia, y asi llama, y encadena llanto á llanto, y pena a pena» (http://www.cervantesvirtual.com/obra/ el-principe-constante/)] [N. de. E.: Calderón era uno de los escritores más admirados por Percy Shelley, quien aprendió español para leer La vida es sueño. Mary heredó el entusiasmo de su amante por el gran dramaturgo del Siglo de Oro.]