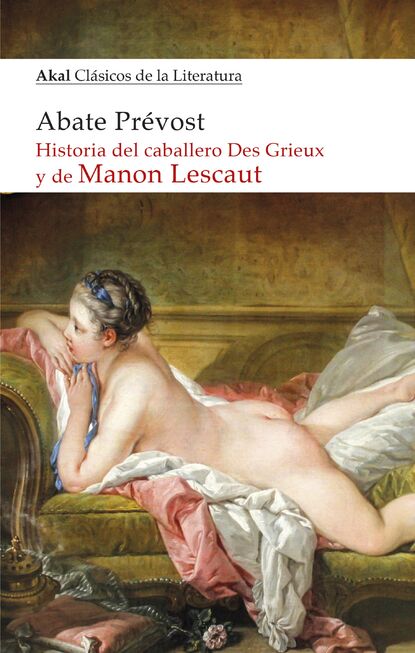- -
- 100%
- +
CAPÍTULO IV
Al día siguiente, lord Raymond paró en casa de Perdita de camino al castillo de Windsor. El sonrojo y el brillo de sus ojos me revelaron a medias su secreto. Estaba completamente tranquilo; nos abordó a ambos con cortesía, parecía penetrar inmediatamente en nuestros sentimientos y fundirse con nosotros. Examiné su fisionomía, que variaba al hablar, pero que era hermosa en cada cambio. La expresión habitual de sus ojos era dulce, aunque a veces podía hacerlos brillar con ferocidad; su tez era muy pálida y cada rasgo hablaba ante todo de obstinación; su sonrisa era agradable, pero, demasiado a menudo, sus labios se torcían con desprecio –labios que, a ojos femeninos, eran el mismísimo trono de la belleza y del amor. Su voz, por lo general suave, sorprendía en ocasiones con una discordante nota aguda, que mostraba que su tono grave habitual era más obra del estudio que de la naturaleza. Así, lleno de contradicciones, inflexible pero arrogante, amable pero fiero, tierno y a la vez negligente, él, por algún extraño arte, encontró la entrada a la admiración y al afecto de las mujeres, tratándolas con dulzura o tiranizándolas según su estado de ánimo, pero déspota en todos sus cambios.
En aquel momento, Raymond, evidentemente, deseaba parecer amable. Ingenio, hilaridad y profunda observación se mezclaban en su charla, convirtiendo cada frase que pronunciaba en un destello de luz. Pronto conquistó mi latente repulsa; procuré observarlos a él y a Perdita y tener presente cada cosa que había oído en su contra. Pero todo parecía tan ingenuo y tan fascinante que me olvidé de todo excepto del placer que su compañía me proporcionaba. Con la idea de iniciarme en la escena política y social inglesa, de la que en breve me convertiría en parte, relató algunas anécdotas y describió a varios personajes; su discurso, rico y variado, fluía llenando mis sentidos de placer. Salvo por una cosa, habría triunfado en todo. Se refirió a Adrian y habló de él con el desprecio con el que los sabios mundanos siempre acompañan al entusiasmo. Percibió que las nubes se levantaban e intentó disiparlas, pero la fuerza de mis sentimientos no me permitía pasar a la ligera por este tema sagrado, así que dije enfáticamente:
—Permíteme remarcar que estoy devotamente vinculado con el conde de Windsor; es mi mejor amigo y benefactor. Reverencio su bondad, coincido con sus opiniones y lamento amargamente su actual, y confío que pasajera, enfermedad. Dicha enfermedad, por su peculiaridad, hace que me resulte especialmente doloroso oír que se le menciona, si no es en términos respetuosos y afectuosos.
Raymond contestó, pero no había nada conciliatorio en su respuesta. Vi que, en su corazón, despreciaba a aquellos que se entregaban a todo salvo a los ídolos mundanos.
—Todo hombre –dijo–, sueña sobre algo: amor, honor y placer; tú sueñas con la amistad y te entregas a un maniaco. Bien, si esa es tu vocación, sin duda estás en tu derecho de seguirla.
Alguna reflexión pareció punzarle y el espasmo de dolor que, por un momento, convulsionó su rostro, controló mi indignación.
—¡Felices son los soñadores para no ser despertados! –prosiguió–. ¡Quisiera poder soñar! Pero «el largo y ostentoso día»[1] es el elemento en el que vivo; el deslumbrante brillo de la realidad invierte, para mí, la escena. Incluso el fantasma de la amistad se ha marchado, y el amor… –se derrumbó. Tampoco podía saber si el desprecio que retorcía su labio estaba dirigido hacia la pasión en sí o hacia sí mismo por ser su esclavo.
Este relato puede tomarse como un ejemplo de mi relación con lord Raymond. Nos hicimos íntimos, y cada día me proporcionaba la oportunidad de admirar más y más sus poderosos y versátiles talentos, que, junto con su elocuencia, que era elegante e ingeniosa, y su fortuna, ahora inmensa, hacían que fuera más temido, más amado y más odiado que cualquier otro hombre en Inglaterra.
Mi ascendencia, que despertaba interés, si no respeto; mi anterior conexión con Adrian, el favor del embajador, cuyo secretario había sido; y ahora mi intimidad con lord Raymond, me facilitaron el acceso a los círculos sociales y políticos de Inglaterra. Por mi inexperiencia, al principio me parecía estar en vísperas de una guerra civil; ambas partes eran violentas, cáusticas e inflexibles. El Parlamento estaba dividido en tres facciones, los aristócratas, los demócratas y los monárquicos. Tras la predilección declarada de Adrian por la forma republicana de gobierno, esta última formación estuvo a punto de desaparecer, sin jefe, sin guía; pero, cuando lord Raymond se presentó como su líder, revivió con fuerza redoblada. Algunos eran monárquicos por prejuicio y antiguo afecto, y muchos de los que eran más moderados temían por igual a la caprichosa tiranía del partido del pueblo, que al férreo despotismo de los aristócratas. Más de un tercio de los miembros se agrupaban con Raymond y el número aumentaba constantemente. Los aristócratas basaban sus esperanzas en su preponderante fortuna e influencia; los reformistas en la fuerza de la nación en sí; los debates eran violentos, más violentos aún los discursos pronunciados por unos políticos que se reunían para medir sus fuerzas. Deshonrosos epítetos se proferían por doquier, invulnerables incluso a las amenazas de muerte; las reuniones del populacho perturbaron el silencioso orden del país; si no en guerra, ¿cómo podía acabar todo esto? Incluso cuando las destructoras llamas estaban listas para avanzar, las vi replegarse, calmadas por la ausencia de militares, por la aversión de todos a cualquier forma de violencia, salvo la de la palabra, y por la cordial cortesía e incluso amistad de los líderes hostiles cuando se reunían en privado. Mil motivos me indujeron a atender minuciosamente al trascurso de los acontecimientos y observar cada giro con extrema ansiedad.
No podía dejar de percibir que Perdita amaba a Raymond; también me parecía que él miraba a la hermosa hija de Verney con admiración y ternura. Y, sin embargo, sabía que estaba impulsando su matrimonio con la presunta heredera del condado de Windsor, muy expectante ante las ventajas que aquello le procuraría. Todos los amigos de la antigua reina eran sus amigos; no pasaba semana sin que fuera a consultar con ella a Windsor.
Nunca había visto a la hermana de Adrian. Había oído que era adorable, amigable y fascinante. ¿Por qué debería verla? Hay momentos en los que se tiene un indefinible sentimiento de que un inminente cambio para mejor o para peor resultará de un suceso; y, para mejor o para peor, tememos el cambio y evitamos el suceso. Por este motivo evitaba a esta damisela de alta alcurnia. Para mí, ella era todo y nada; la simple mención de su nombre en boca de otro me sobresaltaba y me hacía temblar; el interminable debate sobre su enlace con lord Raymond era una verdadera agonía para mí. Me parecía que, con Adrian retirado de la vida activa, y siendo aquella hermosa Idris seguramente víctima de las ambiciones de su madre, debía acudir para protegerla de una influencia indebida, impedir su infelicidad y garantizar su libertad de elección, un derecho de todo ser humano. Pero, ¿cómo iba a hacerlo? Ella misma rechazaría mi intromisión. Desde ese momento me convertiría en objeto de su indiferencia o su desprecio; mejor, mucho mejor, evitarla, no exponerme ante ella ni ante el desdeñoso mundo a la posibilidad de representar el absurdo papel de un entregado e ingenuo Ícaro[2]. Un día, varios meses después de mi regreso a Inglaterra, abandoné Londres para visitar a mi hermana. Su compañía era mi único consuelo y disfrute, y mi ánimo siempre se levantaba ante la expectativa de verla. Su conversación siempre estaba repleta de comentarios incisivos y buen criterio; en su agradable rincón, aromatizado con las flores más dulces, adornado con magníficos bronces, jarrones antiguos y copias de las mejores pinturas de Rafael, Correggio y Claude, pintadas por ella misma, me veía a mí mismo en un refugio de hadas, incontaminado e inaccesible a las ruidosas disputas de los políticos y a las frívolas ocupaciones de la moda. En esta ocasión, mi hermana no estaba sola; tampoco podía dejar de reconocer a su acompañante: era Idris, el hasta ahora oculto objeto de mi loca idolatría.
¿Con qué adecuadas palabras de asombro y encanto, con qué expresiones y cadencia lenta del lenguaje, podría expresarme de la manera más bella, más sabia, mejor? Cómo expresar con la pobre unión de palabras el halo de gloria que la rodeaba, las mil gracias que perduraban incansables en ella. Lo primero que te sorprendía al contemplar su encantador rostro era su perfecta bondad y franqueza; el candor habitaba en su frente, la simplicidad en sus ojos, la benignidad celestial en su sonrisa. Su alta y delgada figura se combaba grácilmente, como un álamo a la brisa del oeste, y su andar, como el de una diosa, era semejante al de un ángel alado recién caído del cielo; la blancura perlada de su piel estaba salpicada de pureza; su voz parecía el grave y tenue sonido de una flauta. Tal vez sea más fácil describirla por contraste. He detallado las perfecciones de mi hermana; y, sin embargo, ella era completamente distinta a Idris. Perdita, incluso cuando amaba, era reservada y tímida; Idris era sincera y confiada. La una se retiraba a su soledad, donde podía resguardarse de las decepciones y las heridas; la otra, avanzaba en pleno día, segura de que nadie le haría daño. Wordsworth ha comparado a la mujer amada con dos bellos objetos de la naturaleza, pero sus versos siempre me han parecido más un contraste que una similitud:
Una violeta junto a una piedra musgosa
medio escondida para el ojo,
hermosa como una estrella cuando sola
está brillando en el firmamento[3].
Dicha violeta era la dulce Perdita, temblando incluso al entregarse al mismísimo aire, escondiéndose de la observación, y, aun así, traicionada por sus excelencias; y pagaba con sus mil gracias la labor de aquellos que buscaban en ella su solitaria senda. Idris era la estrella, esplendor único en la tenue guirnalda del agradable atardecer, dispuesta a iluminar al sometido mundo, que se protegía a sí misma de toda mancha por su inimaginable distancia con todo lo que no fuera, como ella, parecido al cielo.
Encontré esta visión de belleza en la alcoba de Perdita, en animada conversación con su anfitriona. Cuando mi hermana me vio, se levantó y, cogiendo mi mano, dijo:
—Aquí está, dispuesto ante nuestros deseos; este es Lionel, mi hermano.
Idris se levantó y posó sobre mí sus ojos de un azul celestial y, con peculiar gracia, dijo:
—Apenas necesitas presentación; tenemos un retrato, muy valorado por mi padre, que declara inmediatamente cuál es tu nombre. Verney, reconocerás este vínculo y, como amigo de mi hermano, siento que debo confiar en ti.
Entonces, con los párpados húmedos por las lágrimas y con voz temblorosa, prosiguió:
—Queridos amigos, no veáis extraño que ahora, al visitaros por primera vez, solicite vuestra ayuda y os confíe mis deseos y miedos. Solo me atrevo a hablar con vosotros; he oído que espectadores imparciales os recomendaban; sois amigos de mi hermano, y, por lo tanto, debéis ser también amigos míos. ¿Qué puedo decir? Si os negáis a ayudarme, ¡estoy perdida!
Alzó los ojos, mientras que el asombro mantenía a sus interlocutores mudos; entonces, como trasportada por sus sentimientos, exclamó:
—¡Mi hermano! ¡Amado y desgraciado Adrian! ¿Cómo hablar de tus desgracias? Sin duda, ambos habéis oído lo que se cuenta actualmente; tal vez hayáis creído las calumnias. ¡Pero no está loco! Aunque un ángel descendiera de los pies del trono de Dios para afirmarlo, jamás, jamás lo creería. Ha sido engañado, traicionado y encarcelado. ¡Sálvalo! Verney, debes hacer esto: da con él en el rincón de la isla en el que esté encerrado; encuéntralo, rescátalo de sus perseguidores, haz que vuelva a ser el mismo, para mí… ¡En todo el ancho mundo no tengo a nadie a quien amar más que a él!
Su sincero atractivo, tan dulce y apasionadamente expresado, me llenaba de asombro y simpatía; y, cuando apuntilló, con la voz y la mirada emocionadas:
—¿Aceptas emprender esta tarea?
Yo prometí, con energía y verdad, consagrarme, en vida y muerte, a la restauración y al bienestar de Adrian. Después conversamos sobre el plan que debería seguir y discutimos los medios más apropiados para descubrir su paradero. En mitad de la conversación, entró lord Raymond sin previo aviso: vi a Perdita temblar y palidecer, y las mejillas de Idris brillaban con el rubor más puro. Debió quedarse estupefacto ante nuestro cónclave, molesto incluso, diría yo; pero nada de esto se mostró. Saludó a mis acompañantes y se dirigió a mí con un trato cordial. Idris pareció suspendida por un momento, y después, con extrema dulzura, dijo:
—Lord Raymond, confío en su bondad y en su honor.
Con una sonrisa altiva, inclinó su cabeza y, con énfasis, contestó:
—¿De verdad confía, lady Idris?
Ella intentó leerle el pensamiento y, después, contestó con dignidad:
—Como guste. Sin duda es mejor no comprometerse con ocultamientos.
—Perdóneme –contestó–, si la he ofendido. Tanto si confía en mí como si no, haré todo lo que pueda para cumplir sus deseos, cualesquiera que sean.
Idris sonrió en agradecimiento y se levantó para marcharse. Lord Raymond solicitó permiso para acompañarla al castillo de Windsor, a lo que accedió, y ambos abandonaron la casa juntos. Mi hermana y yo nos quedamos allí, verdaderamente, como dos necios que creían haber obtenido un tesoro de oro, hasta que la luz del día mostró que era plomo; dos tontas y desafortunadas moscas que, jugando bajo los rayos del sol, se ven atrapadas en una telaraña. Me apoyé en el alféizar de la ventana y observé a las dos gloriosas criaturas hasta que desaparecieron en el bosque. Después me giré. Perdita no se había movido; sentada, con sus ojos fijos en el suelo, sus mejillas pálidas, sus labios muy blancos, quieta y rígida, cada rasgo impregnado de dolor. Medio asustado, le habría cogido la mano, pero, temblando, la apartó, y procuró recobrar la compostura. Le supliqué que hablara conmigo:
—Ahora no –contestó–, y tampoco me hables tú, querido Lionel; no puedes decir nada, pues no sabes nada. Te veré mañana. Entretanto, ¡adieu[4]!
Se levantó y fue a marcharse de la habitación, pero hizo una pausa en la puerta y recostándose contra ella, como si el peso de sus pensamientos le hubiera privado de la fuerza para sostenerse por sí misma, dijo:
—Lord Raymond probablemente volverá. Le dirás que debe disculparme hoy, pues no me encuentro bien. Le veré mañana si lo desea, y a ti también. Será mejor que regreses a Londres con él; ahí puedes hacer las indagaciones a las que te has comprometido acerca del conde de Windsor, y puedes volver a visitarme mañana, antes de proseguir tu viaje. Hasta entonces, ¡adiós!
Hablaba entrecortada y finalizó con un fuerte suspiro. Asentí a su petición, y se marchó. Me sentía como si, desde el orden del mundo sistemático, hubiera descendido hasta el caos, oscuro, opuesto, ininteligible. Que Raymond se casara con Idris era más intolerable que nunca; sin embargo, mi pasión, aunque gigante desde su nacimiento, era demasiado extraña, salvaje e impracticable para mí como para sentir al instante la miseria que había percibido en Perdita. ¿Cómo debía actuar? No había confiado en mí; no podía exigir una explicación de Raymond sin correr el peligro de traicionar lo que tal vez era su secreto más preciado. Obtendría la verdad de ella al día siguiente. Pero, entretanto, mientras estaba ocupado con reflexiones que se multiplicaban, lord Raymond regresó. Preguntó por mi hermana, y yo le di su mensaje. Tras meditar sobre él durante un momento, me preguntó si me disponía a volver a Londres, y si le acompañaría: yo accedí. Estaba lleno de pensamientos y permaneció en silencio durante una considerable parte de nuestro trayecto. Finalmente, dijo:
—Debo disculparme por mi abstracción; lo cierto es que la moción de Ryland se presenta esta misma noche y estoy considerando mi respuesta.
Ryland era el líder del partido del pueblo, un hombre obstinado y, a su manera, elocuente; había conseguido un permiso para presentar un proyecto de ley por el cual se consideraría traición intentar cambiar el estado presente del Gobierno inglés y las leyes vigentes de la república. Este ataque iba dirigido a Raymond y sus maquinaciones para restaurar la monarquía.
Raymond me preguntó si le acompañaría al Parlamento aquella tarde. Recordé mi búsqueda de información sobre Adrian y, sabiendo que mi tiempo estaría completamente ocupado, me disculpé.
—Bah –dijo mi acompañante–, yo puedo liberarte de tu actual impedimento. Vas a hacer indagaciones acerca del conde de Windsor. Yo te puedo responder de inmediato: está en la casa del duque de Athol, en Dunkeld. En las primeras fases de su trastorno, viajó de un lugar a otro, hasta que, al llegar a aquel romántico refugio, se negó a abandonarlo. Nosotros lo dispusimos todo con el duque para que se quedara ahí.
Estaba herido por el tono insensible con el que había verbalizado esta información, y contesté fríamente:
—Te estoy agradecido por tu información, y me será de utilidad.
—Lo será, Verney –dijo–, y si continúas con el mismo propósito en mente, te facilitaré el camino. Pero, primero, te suplico que seas testigo del resultado del combate de esta noche y del triunfo que estoy a punto de obtener, si lo puedo llamar así, aunque temo que la victoria sea una derrota para mí. ¿Qué puedo hacer? Mis mayores esperanzas parecen estar cerca de cumplirse. La antigua reina me concede a Idris; Adrian está totalmente incapacitado para asumir el título de conde y ese condado en mis manos se convierte en un reino. Por el Dios reinante que es cierto; el insignificante condado de Windsor ya no satisfará a aquel que heredará sus derechos, que pertenecerán para siempre a la persona que los posea. La condesa nunca podrá olvidar que ha sido reina, y no soporta dejar a sus hijos una herencia tan mermada. Su poder y mi ingenio construirán de nuevo el trono, y esta frente será ceñida por la tiara real. Puedo hacerlo. Puedo casarme con Idris.
Se calló repentinamente, su rostro se oscureció y su expresión cambió otra vez bajo la influencia de la pasión interna. Pregunté:
—¿Idris te quiere?
—Qué pregunta –contestó riendo–. Por supuesto que lo hará, como yo a ella, cuando estemos casados.
—Llegas tarde –contesté irónicamente–. El matrimonio suele considerarse la tumba, no la cuna, del amor. ¿De modo que estás a punto de amarla, pero todavía no?
—No me sermonees, Lionel; cumpliré mi deber con ella, te lo aseguro. ¡Amor! Debo proteger mi corazón contra eso; expulsarlo de su fortaleza, rodearlo con barricadas: la fuente del amor debe cesar de fluir, sus aguas han de secarse y todos los apasionados pensamientos relacionados con él, morir. Esto hablando del amor que gobernaría sobre mí, no de aquel sobre el que yo gobierne. Idris es una pequeña muchacha dulce y bonita; es imposible no sentir afecto por ella, y el mío es sincero; simplemente, no hables de amor; el amor, el tirano y el tirano que somete al tirano; el amor, hasta ahora mi conquistador, ahora mi esclavo. El fuego hambriento, la bestia indomable, la serpiente de colmillos afilados… no… no… no tendré nada que ver con ese amor. Dime, Lionel, ¿consientes a que me case con esta joven?
Posó sus incisivos ojos sobre mí y mi incontrolable corazón dio un vuelco en mi pecho. Contesté con voz calmada, pero qué lejos de la calma se encontraba la imagen creada por mis tranquilas palabras:
—¡Jamás! Jamás podré consentir que lady Idris se una con alguien que no la ama.
—Porque tú la amas.
—Su señoría podía haberse ahorrado la burla; no la amo, no me atrevo a amarla.
—Al menos –prosiguió, arrogante–, ella no te ama a ti. No me casaría con una soberana reinante si no estuviera seguro de que su corazón está libre. Pero, ¡oh, Lionel!, «Reino» es una palabra de poder, y amables suenan los términos que componen el estilo de la realeza. ¿Acaso los hombres más poderosos de la antigüedad no fueron los reyes? Alejandro era rey; Salomón, el más sabio de los hombres, era rey; Napoleón era rey; César murió en su intento de convertirse en uno, y Cromwell, el puritano y asesino de un monarca, aspiraba a la realeza. El padre de Adrian cedió el ya roto cetro de Inglaterra; pero yo alzaré de nuevo el árbol caído, uniré el desmembrado cuerpo y lo ensalzaré por encima de todas las flores del campo.
»No debe extrañarte que libremente te haya revelado el paradero de Adrian. No creas que soy tan malvado o ingenuo como para fundar mi soberanía sobre un fraude, y menos si la verdad o la falsedad sobre la locura del conde puede descubrirse tan fácilmente. Justo ahora vengo de estar con él. Antes de decidir mi matrimonio con Idris, decidí ir a verle una vez más y valorar la posibilidad de su recuperación. Está irrecuperablemente loco.
Aspiré hondo.
—No te puntualizaré –continuó Raymond–, los detalles de la melancolía. Los verás y juzgarás por ti mismo, aunque me temo que esta visita, inútil para él, resulte un sufrimiento insoportable para ti. Ha pesado en mi alma desde que lo vi. Excelente y amable como es incluso en la caída de su razón, no lo venero como tú, pero daría todas mis esperanzas para alcanzar la corona y mi mano derecha por verlo recuperado a su ser.
Su voz expresaba la más profunda compasión.
—Ser del todo irresponsable –exclamé–. ¿Adónde te dirigirán tus acciones en todo este laberinto de intenciones en el que pareces perdido?
—En efecto, ¿adónde? A una corona, a una corona de oro y gemas, espero; y, sin embargo, no me atrevo a confiar, y aunque sueño con una corona y despierto pensando en ella, de vez en cuando un atareado diablillo me susurra que no es más que un sombrero de un loco lo que busco y que, si fuera listo, debería pisotearla y tomar, en su lugar, lo que vale por todas las coronas de Oriente y las presidencias de Occidente.
—¿Y qué es eso?
—Si me decido por ello, entonces lo sabrás; en este momento no me atrevo a hablar, ni siquiera a pensarlo.
De nuevo se quedó en silencio y, después de una pausa, se volvió a dirigir a mí, riendo. Cuando el desprecio no inspiraba su alegría, cuando era un regocijo genuino el que dibujaba sus rasgos con una expresión de júbilo, su belleza resultaba excepcional, divina.
—Verney –dijo–, mi primera acción cuando sea rey de Inglaterra será unirme a los griegos, tomar Constantinopla y someter toda Asia. Pretendo ser un guerrero, un conquistador; el nombre de Napoleón se inclinará ante el mío, y los entusiastas, en lugar de visitar su rocosa tumba y exaltar los méritos de los caídos, adorarán mi majestad y magnificarán mis ilustres proezas.
Escuché a Raymond con profundo interés. ¿Podía ser otra cosa que no fuera todo oídos ante alguien que parecía gobernar toda la tierra en su codiciosa imaginación y que solo se acobardaba cuando intentaba gobernarse a sí mismo? De su palabra y su voluntad dependía mi propia felicidad, el destino de todo lo que me era querido. Me esforzaba por adivinar el significado oculto de sus palabras. El nombre de Perdita no se mencionaba, pero no podía dudar de que el amor por ella provocaba las dudas que mostraba. ¿Y quién era más merecedora de amor que mi hermana de nobles pensamientos? ¿Quién merecía la mano de este autoproclamado rey más que aquella cuya mirada pertenecía a una reina de naciones? Alguien que lo amaba tanto como él la amaba a ella. A pesar de ello, la decepción sofocaba la pasión de Perdita, y la ambición mantenía un duro combate con la de Raymond.
Por la tarde fuimos juntos al Parlamento. Raymond, aunque sabía que sus planes e ideas se discutirían y decidirían durante el esperado debate, estaba alegre y despreocupado. Un zumbido, como el de diez mil enjambres infestados de abejas, nos sorprendió al entrar en la sala del café. Se habían reunido corrillos de políticos de expresión nerviosa y voces sonoras o profundas. El partido aristócrata, los hombres más ricos e influyentes de Inglaterra, parecían menos agitados que los otros, ya que la cuestión se iba a discutir sin su intervención. Cerca del fuego estaban Ryland y sus partidarios. Ryland era un hombre de origen incierto e inmensa fortuna, heredada de su padre, que había sido fabricante. Había sido testigo, de joven, de la abdicación del rey y de la unión de las dos cámaras, la de los Lores y la de los Comunes. Había simpatizado con aquellas trasgresiones y había dedicado su vida y sus esfuerzos a consolidarlas y acrecentarlas. Desde entonces, la influencia de los terratenientes había aumentado y, en un primer momento, Ryland no lamentó observar las maquinaciones de lord Raymond, que eliminaba a muchos de los partidarios de sus oponentes. Pero la situación estaba llegando demasiado lejos. La nobleza empobrecida alababa el regreso de la soberanía como un acontecimiento que les restauraría su poder y sus derechos, ahora perdidos. El medio extinto espíritu de realeza resurgió en las mentes de los hombres, y ellos, esclavos voluntariosos, sujetos hechos a sí mismos, estaban listos para ceder sus cuellos al yugo. Quedaban todavía algunos espíritus rectos y viriles, pilares del estado; pero la palabra «república» se había quedado obsoleta para el oído vulgar y muchos, el acontecimiento dirimiría si se trataba de una mayoría, añoraban el oropel y el boato de la realeza. Ryland se alzaba en resistencia; afirmaba que solo su aguante había permitido el auge de su partido, pero el tiempo de la indulgencia había pasado, y con un movimiento de su brazo barrería las telarañas que cegaban a sus compatriotas.