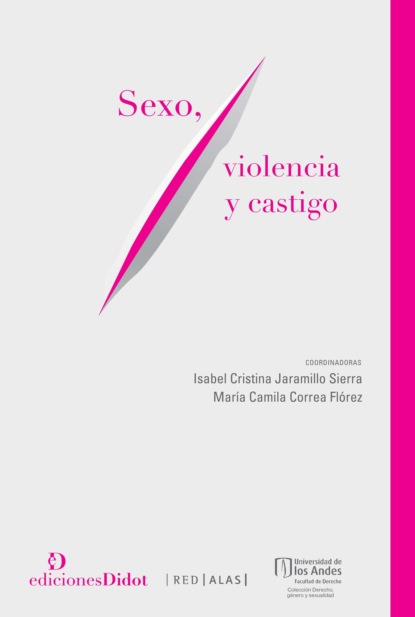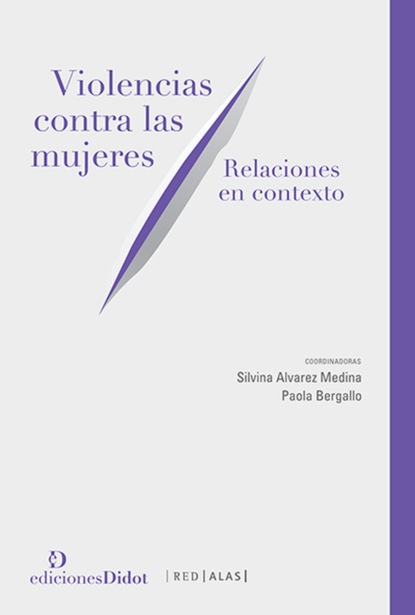- -
- 100%
- +
5.2. Causalidad, categoría y acción
Incluso aquellos lectores que no están familiarizados con la literatura sobre abuso de niños pueden ver que la causalidad, la categoría y la acción están interconectados en formas complejas.
¿Qué causa el abuso de niños? Kempe y sus colegas lideraron el camino con sus modelos médicos y psiquiátricos. Inauguraron la doctrina del ciclo del abuso, de acuerdo con la cual los padres que abusaban de sus hijos habían sido abusados en su infancia (29). Esta doctrina bien podría ser una doctrina sociológica conforme a la cual ciertas condiciones, digamos la pobreza, producen el abuso de niños y se combina con el ciclo de la pobreza. Pero no, la idea es que el trauma del abuso produce ciertas características y defectos que, de no ser tratados, generan comportamientos abusivos.
El modelo de enfermedad solo tiene sentido si hay una certeza de que hay una causalidad subyacente (o una estructura de múltiples causalidades). Debería llevarlo a uno a pensar que ser un abusador de niños es una condición médica, una enfermedad o algo que tiene un origen natural. El tratamiento debería pensarse como análogo al que se da en casos de tuberculosis, donde el objetivo nacional debería ser alcanzar tanto los más altos estándares de saneamiento, como intervenir en el paciente enfermo de forma individual. En el modelo de la enfermedad:
“Se estudia a los padres en términos de lo que hacen mal, de manera que el abuso se ve como un problema de ciertos padres que son inusuales o diferentes de lo normal. El abuso es el resultado de un defecto individual o familiar (…) Y en ese proceso los demás padres son vistos como normales, tan normales como se ve al resto de la sociedad (…) el modelo de enfermedad legitima el rol de una variedad de profesionales de la salud y del cuidado que son vistos como expertos en estos problemas excepcionales” (Parton, 1985, p. 149) (30).
Otra característica de este modelo es que enfatiza la detección o predicción de las familias abusivas. En este tema el grupo de Kempe también fue pionero (31). Pero cualquiera que explore esta literatura estará de acuerdo con que “la investigación sobre la previsibilidad de la violencia no genera confianza sobre la validez o confiabilidad del proceso de evaluación” (Kempe y Kempe, 1978, p. 139) (32).
En lo que se refiere a la acción, los pocos estudios que evalúan programas de tratamiento producen un gran escepticismo. Ciertamente no hay conocimiento tampoco sobre la eficacia de grupos independientes de autoayuda como Padres Anónimos –Parents Anonymous–. Obvio que se ha llegado a proponer cualquier cosa como tratamiento. No es sorprendente que en Carolina del Norte y Georgia se hable de esterilización (Polansky y Polansky, 1968, citados en Gil, 1970, p. 46).
¿Qué alternativas hay a este modelo de enfermedad? Generalmente, ver el abuso como un problema social. A veces hay observaciones específicas: es culpa de la televisión (Beaulieu, 1978, pp. 58-68). Nótese que, aunque esta observación podría explicar la violencia, es mucho más difícil que explique el incesto, el tipo principal de abuso después de 1977.
Por otro lado, hay aproximaciones “socioestructurales” que ven el abuso de niños como una característica de la sociedad y sus normas, no como tipos de actos realizados por individuos. Muchas veces se enfatizan el cambio social y la modificación del rol de la familia y se nos recuerda la anomia. También se ven modelos “sociopsicológicos” (33) que enfatizan en las fallas en el vínculo maternal, perturbaciones en la vida doméstica, hogares rotos (broken homes), etcétera.
De esto queda claro que lo que consideramos que es el abuso de niños, las concepciones que tenemos de sus causas y las concepciones sobre las acciones a tomar, están íntimamente relacionadas. No logramos ver estas conexiones porque de pronto el abuso de niños no es la categoría correcta.
5.3. ¿No es una categoría en absoluto?
No es sorprendente, a estas alturas, leer afirmaciones como: “el abuso de niños no es una categoría naturalista –nada puede naturalmente ser abuso de niños–” (P, p. 148). O: el abuso de niños “no es una entidad absoluta, sino que está socialmente definida y no puede ser divorciada de los contextos sociales en los que ocurre. El maltrato tampoco es un fenómeno único, sino que envuelve una cantidad de actos que pueden distinguirse el uno del otro tanto operativa como conceptualmente” (Giovannoni y Becerra, 1979, p. 239) (34).
La segunda afirmación la hacen Jeanne Giovannoni y su colega Rosina Becerra. Su libro Defining Child Abuse, es un intento por analizar las percepciones profesionales y sociales sobre el abuso de niños en California. La investigación se basó en cuatro condados cultural y geográficamente distintos de ese estado. Los profesionales estudiados eran pediatras, trabajadores sociales, abogados y policías. Los investigadores tomaron una muestra de 72 ejemplos de maltrato infantil. Estas historias son “viñetas” de la realidad. Las situaciones iban desde “un padre que quemó a su hijo en la cola y pecho con un cigarrillo” hasta “padres que dejaron solos a sus hijos por una noche”, “padres que experimentaban con cocaína mientras sus hijos estaban presentes” y “madre divorciada quien tenía la custodia de su hijo y ejercía la prostitución”. Se les pidió a los profesionales y gente del común que clasificaran estos incidentes de acuerdo con su gravedad. Se usó el análisis factorial para organizar los incidentes en las siguientes categorías, ordenadas de más a menos grave:
Abuso físico
Abuso sexual
Fomentar la delincuencia
Supervisión
Maltrato emocional
Drogas/alcohol
Falta de cumplimiento de sus labores
Negligencia educativa
Costumbres sexuales de los padres
El orden de las primeras dos categorías puede ser engañoso, pues hay una gran cantidad de abusos físicos que pueden no ser considerados como serios, mientras que todo abuso sexual es grave.
Acabamos de listar nueve tipos distintos de comportamientos humanos que son socialmente desaprobados. Los nombres en algunos casos son sucintos, por ejemplo, de la categoría de “supervisión” se entiende que es la falta o mala supervisión de un niño que esté bajo su responsabilidad. Defining Child Abuse deja claro que tanto los profesionales como la población en general tuvieron muy pocos problemas en asignar los comportamientos en una de estas nueve categorías. Dentro de cada categoría, los cuatro tipos de profesionales tuvieron solo algunas discrepancias en la asignación de viñetas. Los profesionales tienden a considerar menos malos los hechos que las personas del público general. En California, los afroamericanos y los latinos son los que condenan más fuertemente casi que cualquier tipo de maltrato. Sin embargo, el ranking de los distintos tipos de abuso cambia en cada subcomunidad.
Estas nueve categorías son curiosamente familiares, es como si Giovannoni hubiera desarmado el abuso. Algunas categorías solo tienen sentido en nuestra forma actual de organización social: como, por ejemplo, fomentar la delincuencia. En el mismo sentido, el concepto de negligencia educativa es algo que se ha arraigado en nuestra concepción actual de la educación. Pero la mayoría de las categorías pueden ser usadas, sin incurrir en una gran ingenuidad etnográfica, en una gran cantidad de sociedades. En este aspecto es importante distinguir entre la existencia de una categoría y lo que una sociedad particular considera que esa categoría envuelve. Por ejemplo, alguna vez se argumentó que los indígenas pueblo tenían conceptos del color distintos a los nuestros. Ordenaban distinto el rojo, rosado, naranja y amarillo. En este caso sigue teniendo sentido hablar de que esta población tenía una categoría del color, así sus colores fueran distintos a los nuestros.
En este espíritu, tiendo a estar de acuerdo con que diferentes sociedades ponen distintos tipos de acciones dentro de lo que podríamos llamar “abuso sexual” o “maltrato infantil en conexión con el uso de drogas y alcohol”. Pero la mayoría de las sociedades tienen acciones en las áreas del sexo, el daño físico o moral, la falta de comida u hogar y la falta de supervisión o protección que son desaprobadas, prohibidas o consideradas como tabú. En nuestra propia sociedad, la noción de lo que es hacerle daño a un niño es comprendida, así las clases de eventos que entran en esta categoría difieran entre grupos y subgrupos. Por ejemplo, la frase “el que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, desde temprano lo corrige” (35). Todavía suena verdadera en muchos de nosotros, pero para otros, poner el proverbio en acción es una muestra de crueldad, maldad y, en algunos estados, un acto criminal. Uno de los puntos de la investigación de Giovannoni y Becerra era determinar cómo estas subclasificaciones se dibujan dentro de distintos segmentos de la población californiana.
Otra conclusión de la investigación es que ni los profesionales ni la gente del común tienen problemas usando las nueve categorías planteadas. Todos pueden hacer diferencias al interior de cada una de las nueve categorías. Las autoras plantean que se deje de usar el término indeterminado de “abuso de niños”. Pero en ese mismo momento, Kempe estaba diciendo que era necesario dejar el término de “síndrome del bebé maltratado” y en cambio usar el término de “abuso de niños”. ¿Por qué dejar de usar una clasificación precisa y bien comprendida de un acto que cabe en la categoría del abuso físico? ¿Por qué frente al esfuerzo de clarificación de Giovannoni y Becerra insistir en el abigarrado término de “abuso de niños”? Porque el término de maltrato infantil había servido su propósito de despertar conciencia pública. En un estado de alta conciencia, el término “abuso de niños” funciona mejor.
¡Esto pareciera ser una posición extraña para un médico! Habíamos pensado que la investigación médica buscaba causas y curas, pero no necesariamente. Lo que buscaba era poder: poder para hacer el bien, claro. Giovannoni y Becerra, sociólogas, terminaron concluyendo lo que esperábamos que concluyeran los médicos:
“Una formación más racional de la política pública requiere mayor especificidad epidemiológica, etiológica y evaluativa en las investigaciones que nutren la política. Hasta que no haya una mejor delineación de lo que se debería contar y estimados de su dispersión, la estimación epidemiológica e incidental será fútil. En el mismo sentido, la investigación etiológica es prematura hasta que no haya una especificación más detallada del fenómeno cuyas causas se buscan (…) el desarrollo de taxonomías más refinadas (…) pareciera ser necesario para cualquier investigación etiológica. Antes de que se pueda esperar que los eventos tengan una etiología común, los eventos deben compartir una homogeneidad. Esta homogeneidad todavía no ha sido demostrada para una gran cantidad de lo que consideramos como manifestaciones de abuso y negligencia” (Giovannoni y Becerra, 1979, p. 256).
Esta es una condena al trabajo del Doctor Kempe y todo su movimiento. Sin embargo, los doctores han triunfado. Incluso los sociólogos y los trabajadores sociales se ven forzados a describir el abuso de niños en los términos de la etiológica y la epidemiología.
5.4. Un marco más general: la normalidad
Empezamos con una idea llena de certeza moral: no debes abusar a tu hijo. ¿Hay algún mandamiento más eterno? Después, encontramos que la idea del abuso de niños ha sido maleable e imperial, empezando hace treinta años y apropiándose de nuevos territorios desde entonces. Eso disminuye la actual fuerza del mandamiento. Solo queda una actitud: el abuso de niños es malo y nos sentiríamos mejor si hubiera menos de lo que hoy hay. Pero cuando pasamos de las acciones abusivas a la idea del abuso de niños, no hay, y no debería haber, unanimidad en las actitudes.
Aquí están dos de las muchas visiones en oposición. Una es la de los activistas, esa frágil coalición a la que he llamado el movimiento en contra del abuso de niños, que atrae tanto a médicos preocupados como a feministas radicales: “este ha sido un periodo de una magnifica concientización, hemos descubierto mucho sobre el alcance del abuso y hemos reconocido más y más actos como tipos de abuso”. Otra visión, más cínica, sostiene que “el abuso de niños es un dispositivo retórico para desviar la atención de la sociedad. El senador Mondale lo dijo en el Comité original: “Este no es un problema social”. La crisis que se “siente” en la familia americana y su relación con la fuerza laboral, es un tema de relaciones sociales que el discurso político americano se ha negado a enfrentar. En este tema la ira está dirigida a la podredumbre de las relaciones individuales, que involucran adultos abusivos y niños inocentes. Una gran cantidad de daños a los niños está subsumido por un emblema poderoso, pero poco reflexivo: “el abuso”. Esto sirve para identificar el enemigo entre nosotros. Nos quita la necesidad de pensar en quienes somos”. Estas dos actitudes invitan distintos tipos de acción, aunque no son necesariamente contrarias. Alguien podría actuar en ambas actitudes. Yo lo hago.
La idea del abuso de niños no es idiosincrática. Solo es rara en un aspecto. Vivimos en un mundo de concepciones que son a la vez morales, humanas, sociales y personales. Pero hay pocos conceptos fundamentales que podamos ver cómo se construyen y se moldean. Muchas de nuestras ideas tienen historias similares a la del abuso de niños, solo que no las recordamos, así como los rastros de la evolución del abuso de niños están siendo borrados en este mismo momento en muchos lugares. No recordamos la evolución de la idea del abuso de niños. Pero hay diferencias entre los grandes conceptos morales. El abuso de niños es un tipo especial de concepto pues es un concepto normalizador.
La normalidad se ha convertido en uno de los más poderosos metaconceptos humanos. La idea de las personas normales ha reemplazado a la idea de naturaleza humana de la Ilustración (36). Lo “normal” adquirió su conceptualización como “usual” y “típico” solo hasta el siglo XIX y originalmente en los entornos médicos en los que se usaba como oposición de “patológico”. Desde épocas remotas el término ha abarcado lo descriptivo y evaluativo. Anteriormente servía para nombrar un ángulo en T que producía ángulos rectos, que eran tanto ángulos rectos (de 90°) y ángulos rectos (los ángulos correctos). Esto también aplica para el prefijo griego ortho. El ortodontista o el ortopsiquiatra son quienes se encargan de rectificar la mente o los dientes, volverlos regulares, como otros –pero a la vez correctos, buenos, deseables–.
“Normal” y ortho siempre han girado alrededor de la división entre el ser y el deber ser, pero nuestro concepto actual de lo normal en relación con lo patológico viene del mundo médico del siglo XIX. De allí fue generalizado, primero por Auguste Comte, para el mundo social. A finales del siglo XIX, Émile Durkheim usaba las tasas de suicidio para diagnosticar las sociedades patológicas, opuestas a las sociedades normales. Lo patológico era lo desviado que a su vez era el tema principal de las ciencias sociales. Al mismo tiempo, la normalidad se empezó a medir en términos estadísticos. Eran estadísticas descriptivas, pero en vista de que lo “normal” era “correcto” (y saludables, con todas sus connotaciones), lo anormal no era solo diferente, sino incorrecto (y enfermo).
Las conexiones entre la medicina y la normalidad pueden no ser siempre notorias, pero rara vez están ausentes. El suicidio es un buen ejemplo. El suicidio no era un tema que preocupara a los médicos, sino hasta que alienistas franceses como Jean Étienne Esquirol reclamaron ser los únicos conocedores del tema. Hoy los médicos solo comparten ese derecho con los estadistas que tabulan la autodestrucción y con los sociólogos cuya ciencia se desprende de la medicina y la estadística. El suicidio y el abuso de niños son miembros de una constelación de problemas sociales que se trabajan desde un marco de normalidad/patología. La mayoría de los asuntos analizados por la revista Social Problems –que obviamente incluye los problemas del suicidio y del abuso de niños– se plantean en estos términos.
Hasta este punto, es posible que muchos se hayan resistido a mi distinción entre el abuso de niños actual y la crueldad infantil de finales del siglo XIX. Lo hice principalmente porque en la época victoriana nunca medicalizó la crueldad. Los padres crueles no eran considerados enfermos o patológicos. No se intentó caracterizar el comportamiento familiar normal. No había intervención médica, a pesar de que algunos de los primeros activistas fueran médicos de profesión. El abuso de niños, por el contrario, inició con los médicos en 1962, y entre las primeras afirmaciones estuvo la de que los padres abusivos son enfermos y necesitan ayuda. Como lo mencioné en la sección anterior, en la lucha de poder sobre quien es dueño del abuso de niños, los médicos ganaron. Ahora sugiero que esta era una conclusión anticipada porque el abuso de niños sigue siendo visto dentro del esquema de la normalidad versus la patología.
Cada vez más comportamientos son vistos como abusivos porque se empiezan a considerar anormales. Esto implica una compleja relación entre lo que es usual y lo que es correcto. He citado apartes que sugieren que los padres que obligan a sus hijos a dormir en la misma habitación que ellos incurren en una conducta abusiva. Lo usual es que, en las familias con los ingresos económicos suficientes, los niños duerman en cuartos distintos a los de los padres. Pero ahora lo que era inusual se ha convertido en anormal y lo anormal en malo. Estas no son solo consideraciones semióticas, un juego de palabras deconstructivo que se ha cimentado en guiones y etimologías imaginarias. Es moralidad simple, inglés simple e historia simple.
Dije al principio que teníamos la idea del abuso de niños como algo definido, y luego pasé a mostrar que ha crecido, cambiado, se ha reformado y reformulado. Pero nuestra preocupación no es sobre una “construcción social” genérica. La principal evolución del concepto de abuso de niños ha sido la de dividir cada vez más tipos de comportamientos entre normal y anormal. La idea del abuso de niños no fue fijada desde un inicio porque para ese momento no existían los estándares de normalidad, que hoy cada vez son más predominantes. Este cambio nos afecta a todos. Es bueno ser normal. A medida que ciertos tipos de comportamientos se caracterizan como normales o desviados, se establecen normas, normas que las personas siguen con gusto. Lo que implica que las personas empiezan a verse a sí mismas de manera distinta, escogen distintos tipos de acciones, y en esta medida, cambia lo que es usual en el comportamiento humano, y crea, a su vez, nuevos fenómenos que alimentan el versátil concepto del abuso de niños. No podemos esperar que conceptos como este se mantengan estables en el tiempo.
Asimismo, hay otro aspecto de lo normal que queda bien ilustrado por su propia historia. Lo normal significa lo usual y lo usual es lo bueno –por ejemplo, para Durkheim–. Pero Francis Galton, quien le dio el nombre de “normal” a la distribución normal o a la distribución de campana, explícitamente nombró el promedio como “mediocre”, lo cual es malo. Paradójicamente, lo normal apunta a dos direcciones distintas, lo que explica su fuerza ambivalente (37). El programa eugenésico de Galton era un programa para cambiar los promedios, para moverlos del lugar en el que se encontraban. Gil, el autor de las dos definiciones del abuso acá citadas, está dentro de esta tradición Galtoniana. El tratamiento normal hacia los niños americanos es mediocre o peor. Todos están siendo abusados y debemos ser conscientes de eso.
¿Hay acaso algo que realmente podamos saber sobre el abuso de niños? Quisiéramos que nuestras intervenciones, agencias oficiales, cortes, profesores, doctores, personas del común y nosotros actuáramos con cuidado, aportando y no entorpeciendo, con prudencia, sabiduría, justicia y desde el conocimiento. ¿Es esta una esperanza inútil, dado que nuestro objeto de conocimiento está cambiando siempre y nuestros términos para expresarlo son evaluativos, tanto en un nivel básico (“abuso de niños”) como en un metanivel (“normal”)? Solo es inútil si el conocimiento se piensa como científico y superior a todo el conocimiento médico, como el de la química, los tejidos y los órganos. Sin embargo, es casi imposible superar el modelo médico, no por el poder de la profesión médica, sino por el poder oculto de las ideas organizadoras, de lo correcto a lo normal, algo que la profesión médica promovió en la mente occidental.
Referencias
“Battered-Child Syndrome” (20 de julio de 1962). Time, p. 60.
Batt, J. H. (1904). Dr. Barnardo: The Foster-father of “nobody’s Children”. A Record and an Interpretation. Londres: S. W. Partridge & Company.
Beaulieu, L. A. (1978). “Media, Violence and the Family: A Canadian View”. En Eekelaar, J. M. y Katz, S. N. (eds.), Family Violence: An International and Interdisciplinary Study. Toronto: Butterworths.
Behlmer, G. K. (1982). Child Abuse and Moral Reform in England, 1870-1908. Stanford, California: Stanford University Press.
Bell, S. (1988). When Salem Came to the Boro: The True Story of the Cleveland Child Abuse Case. Londres: Pan Books.
Benjamin, M. (1980). “Abused as a Child, Abusive as a Parent: Practitioners Beware”. En Volpe, R., Breton, M. y Mitton, J. (eds.), The Maltreatment of the School-Aged Child. Lexington, Mass.
Blumberg, M. (1974). “Psycho-pathology of the Abusing Parent”. American Journal of Psychotherapy, 28, 21-29.
Brace, C. L. (1971). “The Children’s Aid Society of New York: Its History, Plans, and Results”. En Randall, C. D. et al. (eds.), A History of Child –Saving in the United States: Report of the Committee on the History of Child– Saving Work to the Twentieth National Conference of Charities and Correction. Montclair, N. J.: Committee on the History of Child-Saving Work.
Bradbury, D. E. (1962). Five Decades of Action for Children: A History of the Children’s Bureau. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Social Security Administration, Children’s Bureau.
Braun, B. G. (1985). “The Transgenerational Incidence of Dissociation and Multiple Personality Disorder: A Preliminary Report”. En Kluft, R. P. (ed.), Childhood Antecedents of Multiple Personality. Washington, D. C.: American Psychiatric Association Publishing.
Caffey, J. y Silverman, W. A. (1945). “Infantile Cortical Hyperostos: Preliminary Report on a New Syndrome”. The American Journal of Roentgenology, 54, 1-16.
Campbell, B. (1988). Unofficial Secrets: Child Abuse the Cleveland Case. Londres: Virago.
Canguilhem, G. (1978). On the Normal and the Pathological, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht: Holland, Boston: USA, London: UK.
Catholic Church. Archdiocese of St. John’s (1990). Report of the Archdiocesan Commission of Inquiry in the Sexual Abuse of Children by Members of the Clergy of Newfoundland. St. John’s, Newfoundland: Archdiocese of St. John’s.
DeMause, L. (1974). “The Evolution of Childhood”. En DeMause, L. (ed.), The History of Childhood. Nueva York: Souvenir Press.
— (1988). “The Universality of Incest”. Journal of Psychohistory, 15.
De Young, M. (1988). “The Good Touch/Bad Touch Dilemma”. Child Welfare, 67, 60-68.
Department of Health and Social Security (1988). Report of the inquiry into child abuse in Cleveland 1987. Londres: H.M.S.O.
Donovan, D. M. y McIntyre, D. (1990). Healing the Hurt Child: A Developmental-Contextual Approach. New York: W. W. Norton & Company.
Donzelot, J. (1979). The Policing of Families. (Trad. Hurley, R.). Nueva York: Pantheon.