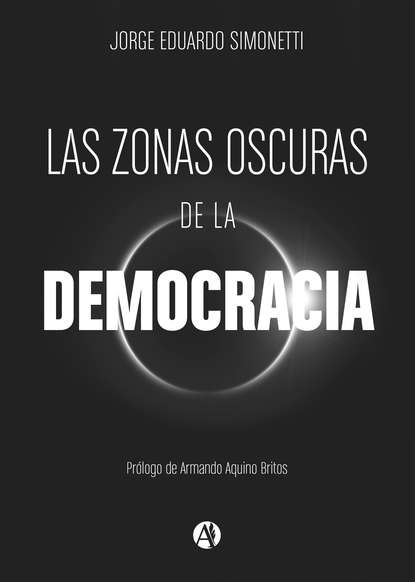- -
- 100%
- +
a. Menos probabilidades de autocracias. Está probado que con ella es menos probable –no imposible- que el gobierno sea ocupado por autócratas autoritarios.
b. No a la Guerra. Las democracias no libraron guerras entre sí.
c. Prosperidad. Los países tienden a ser más prósperos que aquellos que viven en sistemas no democráticos.
d. Desarrollo Humano. La salud, la educación, el ingreso personal y otros indicadores resultan sustancialmente mejores en países democráticos.
e. Libertades, derechos e intereses. Sin dudas que las personas gozan de una más amplia gama.
f. Responsabilidad política. El pueblo asume la responsabilidad moral por el peso de sus propias selecciones.
g. Autogobierno. Oportunidad de vivir bajo las leyes de propia elección.
h. Igualdad política. Mayor que en otros sistemas.
18 Galli, ob.cit.,p15
19 (Discurso fúnebre de Pericles tal y como lo recogió Tucídides (II, 37).
20 Platón, “La República”
21 Galli, ob. Cit. P.16
22 Dhal, ob. Cit., p.22
23 Dhal, ob.cit, p.23
24 Dahl, ob. Cit.
25 Galli, ob. Cit., p.34
CAPÍTULO III
La democracia contemporánea
Los temores en los albores del sistema representativo
En el siglo XVIII, cuando el sistema representativo comenzaba a delinearse, especialmente en la Constitución norteamericana, existían algunas aprehensiones sobre dos cuestiones:
1. El faccionalismo. En el Federalista 10, Madison acentuaba su preocupación por el funcionamiento de las facciones y su accionar disvalioso para la democracia. Evidentemente influido por Montesquieu, quién pensaba que las mismas representaban un peligro para las democracias y las repúblicas, Madison las definía como “cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que actúan movidos por un impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en su conjunto”. Consideraba que la experiencia histórica había demostrado que “La inestabilidad, la injusticia y la confusión insertadas en los consejos públicos por el faccionalismo, han sido las enfermedades fatales a causa de las cuales han perecido los gobiernos populares por doquier”.
Sin embargo, no tardó demasiado para que el temor fuera dejado de lado, porque –a pesar de la creencia de la naturaleza perniciosa de las facciones- se apreció que la democracia representativa sólo podría operarse a través de los partidos políticos, que a esa altura no sólo resultaban legalmente posibles, necesarios e inevitables, sino deseables. La movilización del electorado detrás de determinadas ideas políticas no era posible sino a través de los partidos políticos. Para fines del siglo XIX, se aceptaba casi universalmente que la existencia de partidos políticos independientes y competitivos constituye una pauta básica que toda democracia debe cumplir26.
2. La tiranía de la mayoría. También en el siglo XVIII resultaba habitual, aún entre los partidarios de la democracia, el temor a la “tiranía de la mayoría”.- Se pensaba que podían pisotear fácilmente los derechos de las minorías, siendo especialmente vulnerable el derecho de propiedad.
Madison también compartió este recelo. Sin embargo, una vez que observó el funcionamiento de la democracia norteamericana, en 1833 escribió que “todo amigo del gobierno republicano debería hacer oir su voz contra la denuncia generalizada de que los gobiernos mayoritarios son los más tiranos e intolerables de todos los gobiernos…ningún gobierno puede ser perfecto…los abusos de todos los gobiernos han conducido a preferir el gobierno republicano como el mejor de todos los gobiernos, por ser el menos imperfecto: (y) el principio vital de los gobierno republicanos es el “lex majoris partis”, la voluntad de la mayoría”.
Finalmente, con el establecimiento de numerosas barreras contra el gobierno irrestricto de la mayoría, el temor fue abandonado. Entre dichas barreras, la Declaración de Derechos inglesa y la Declaración de Derechos de Estados Unidos, estaban las de supermayoría de votos –dos tercios o tres cuartos- para aprobar enmiendas constitucionales; dividir el poder en ramas separadas (ejecutivo, legislativo, judicial); un poder judicial independiente facultado a declarar la inconstitucionalidad de alguna legislación; autonomía estadual (federalismo); sistema de representación proporcional para el adjudicación de las bancas legislativas.
El funcionamiento del sistema democrático debería impedir que las mayorías cercenen los derechos fundamentales, pero también que las minorías impidan el cumplimiento de las leyes.
La conclusión es que, siendo la democracia no sólo un sistema de gobierno popular sino también un sistema de derechos, la infracción a éstos constituye en no democrático al gobierno infractor.
Condiciones que debe cumplir la democracia en el siglo XXI
A esta altura de los tiempos, las experiencias democráticas pusieron de manifiesto las condiciones mínimas que debería cumplir el sistema para ser considerado como tal, por lo menos en su integralidad.
Claro que, en un rango de posibilidades, toda construcción humana es perfectible y esencialmente mutable. Los tiempos marcan también las circunstancias históricas en las cuales debe desenvolverse el denominado “gobierno del pueblo”, por lo que las respuestas varían conforme las exigencias que plantean los momentos y los lugares.
Sin embargo, es válido preguntarse sobre el concepto de democracia ideal, si la misma existe o es posible alcanzarla. Tal vez pueda ser construido en el plano teórico, pero en todo caso siempre servirá como un objetivo en el áspero mundo de las realidades.
Los factores morales deben ser incidentes cuando nos planteamos en el terreno de la hipótesis científica, las condiciones de la democracia ideal. Si a ellos le sumamos las circunstancias empíricas, tal vez pueda elaborarse un glosario de presupuestos esenciales que definan un sistema democrático, una base mínima sin la cual la denominación no pueda ser utilizada respecto a un sistema político en una determinada nación.
Tal vez podríamos enunciar algunos rasgos que se aprecian como de existencia necesaria para la vigencia del sistema democrático:
a. Respeto de los derechos fundamentales.
Así como consideramos que la concepción minimalista de la democracia no es condición suficiente para considerarla como tal, el sistema de derechos individuales resulta fundamental para considerarla vigente. Nos referimos a aquéllos que son propios de la condición humana (libertad, igualdad, propiedad privada, de expresión, etc.) que deben verse respetados en el marco de su funcionamiento, y también a aquéllos que podemos considerarlos como instrumentales para el ejercicio concreto, tales como el derecho de cada integrante del demos a comunicarse con otros, a participar en idéntica condición, a informarse, a controlar la agenda pública.
b. Inclusión-
La asociación política debe comprender a todos los integrantes de la misma, sin discriminaciones que resulten violatorias de los requisitos racionales de las condiciones humanas (ergo, el sexo, el color de la piel, etc.).
c. Participación eficiente.
El sistema debe construir los canales necesarios para que los integrantes del demos puedan tener la oportunidad real de exponer sus consideraciones antes de las adopción de políticas públicas.
d. Sufragio igualitario.
Como parte del punto anterior, el voto debe ser un instrumento esencial de participación para la elección del gobierno y de las políticas. Asimismo, debe tener el carácter igualitario, es decir “una persona, un voto”.
e. Educación e información-
Sin un demos educado y un electorado informado, el gobierno “de todos” resultaría una abstracción en provecho de la elite gobernante. Creo que este requisito constituye la base sustancial de una participación eficiente, de la que se desprenden todas las otras condiciones.
f. Control popular de la agenda pública.
Los instrumentos jurídicos de la democracia deben contener las formas y modos en que el demos adopta las decisiones que configuran la agenda pública. A su vez, el carácter representativo de la democracia moderna, supone la existencia de instituciones esenciales.
g. Elecciones periódicas y competitivas.
Debe proveerse una legislación que garantice la elección regular de los representantes cada cierto tiempo, a través de condiciones que aseguren periodicidad razonable, transparencia en el procedimiento, y contexto igualitario de participación.
h. Libertad de expresión.
Quiénes constituyen el demos deben tener la posibilidad real y amplia de expresarse sobre la agenda pública, mediante los medios masivos de comunicación.
i. Pluralidad de fuentes informativas.
Las posibilidades de información del público no deben estar monopolizadas por el gobierno ni por grupo alguno, en tal sentido la pluralidad de medios es una regla básica de la democracia moderna.
j. Libre asociación.
La posibilidad de formar, adherirse y participar de partidos políticos y demás asociaciones, es un requisito integrativo de la democracia representativa, que necesita de dichas entidades intermedias y de la participación en las mismas de los ciudadanos.
“En una asociación del tamaño de un Estado-nación, la representación resulta necesaria para la participación efectiva y el control ciudadano del programa de acción; las elecciones libres, limpias y periódicas también son necesarias para la participación efectiva y la igualdad de votos; y la libertad de expresión, las fuentes independientes de información y la libertad de asociación son todas necesarias para una participación efectiva, un electorado informado y el control ciudadano del programa de acción”, ha dicho Robert Dhal en el trabajo que mencionamos.
Tipologías democráticas en la actualidad
Los sistemas políticos en los distintos países están determinados por una multiplicidad de factores. La historia, las experiencias políticas, la composición étnica, el tamaño, las características geográficas, y muchos otros, intervienen con variada incidencia en los diferentes momentos de una comunidad para componer una forma de gobierno y de convivencia social.
Hace dos siglos ya que la democracia tiene preeminencia en el concierto mundial. Sin embargo, las instituciones que se establecen en cada momento y lugar son diferentes y conforman subsistemas democráticos que forman parte, en muchos casos, de la naturaleza idiosincrática de cada pueblo.
En grandes rasgos, describiremos las diferentes opciones institucionales que la democracia actual ha adoptado.
Sistemas Parlamentario y Presidencialista.
a) Democracia Parlamentaria
Es un sistema dónde el poder político descansa fundamentalmente en el Parlamento. Tiene su origen en Inglaterra, en 1640, a raíz de la guerra entre el rey Carlos I y su parlamento, en la que el primero sale perdidoso, resultando una conquista de la burguesía.
El gobierno (poder ejecutivo) es elegido por el Parlamento (poder legislativo) y ante éste es responsable. La única legitimidad directa de la soberanía la tiene el Parlamento, el gobierno es pluripersonal y colegiado, estando al frente el Jefe de Gobierno y existen mecanismos recíprocos de control (el Parlamento puede emitir una moción de censura contra el gobierno, y éste puede disolverlo).
Se destacan como ventajas del sistema parlamentario: una mayor representación del demos en el ejercicio del gobierno (teniendo en cuenta que muchas decisiones deben consensuarse con los distintos sectores) y una mejor capacidad de respuesta ante una crisis de gobernabilidad (el gobierno puede cambiar ante una moción de censura parlamentaria).
Las críticas que se le formulan tienen que ver en la difusa separación de poderes (legislativo y ejecutivo) y la vinculación marcada del gobierno con el partido mayoritario (partidocracia). Generalmente, en este sistema el bipartidismo resulta siendo la forma más estable.
La mayoría de los países europeos fueron adoptando este sistema, ya sea en su forma de república parlamentaria o de monarquía parlamentaria.
b) Presidencialismo
Estados Unidos y América Latina son los lugares geográficos en el mundo dónde el presidencialismo es el sistema político por antonomasia.
El poder ejecutivo (el gobierno) es ejercido por un órgano monista, el Presidente, mientras que el poder legislativo está en cabeza del Congreso. A diferencia del parlamentarismo, en este mecanismo democrático existe una doble legitimidad de soberanía, tanto el Presidente como los legisladores son elegidos por el voto popular.
La característica principal del presidencialismo, es la marcada división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), siendo débil el contralor mutuo entre los poderes surgidos del sufragio popular.
Como ventajas del presidencialismo se han señalado la clara separación de los poderes (supone un mejor ejercicio del gobierno) y una menor influencia del partido mayoritario en el poder ejecutivo (evitando la partidocracia).
Y lo que es ventaja en el parlamentarismo, es debilidad del presidencialismo, dado que se considera que la sociedad tiene una menor representatividad en las decisiones (dado que éstas no necesitan generalmente de un consenso amplio) y una menor capacidad de respuesta ante las crisis de gobernabilidad, teniendo en cuenta que el gobierno no puede ser reemplazado hasta el vencimiento de su mandato.
c) Sistema semipresidencial o semiparlamentario.
Las críticas a ambos sistemas buscaron ser resueltas por estos sistemas mixtos.
Se denomina también como “república bicéfala”, por presentar un poder ejecutivo dual. En primer lugar, un Jefe de Estado o Presidente (con atribuciones puntuales y restringidas), que generalmente actúa como mediador político; y en segundo, el verdadero gobierno, que es un órgano colegiado (Gabinete o Consejo de Ministros) a cuyo frente se encuentra un Jefe de Gobierno o Primer Ministro.
Como en el parlamentarismo, existe también una marcada dependencia entre los órganos ejecutivo y legislativo. Sin embargo, una característica esencial del sistema semipresidencial es que las facultades propias del Jefe de Estado están fuera del control del Parlamento, constituyéndose el mismo como el dato de permanencia en el ámbito ejecutivo.
Francia y Rusia, con distintas características, son ejemplos del sistema.
d) Sistema del presidencialismo alternativo
Giovanni Sartori27 consideró que con mucha frecuencia el motor presidencial falla al bajar a las intersecciones parlamentarias, así como el parlamentarismo no tiene la potencia suficiente en el ascenso (la función de gobernar).
Planteó un sistema de dos motores, de carácter mixto, al que denominó presidencialismo alternativo, con componentes parlamentarios y presidencialistas, que entraran a regir, a su turno, cuando uno u otro poder dejaran de funcionar en plena capacidad. Decía que “lo fundamental es tener una zanahoria que recompense el buen desempeño y un garrote que sancione la mala conducta”.
26 Dahl, ob.cit, p.16
27 Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, Fondo de Cultura Económica, México, 1994
CAPÍTULO IV
La democracia argentina
Breve historia antes de 1983
Para quienes tienen menos de cuarenta años, el largo período democrático que transcurre sin interrupciones probablemente sea considerado como algo normal. Para quienes vivimos los gobiernos previos a 1983, ese año es casi fundacional, un antes y un después que sigue marcando no sólo los hechos objetivos del calendario nacional, sino también un cambio decisivo en la conciencia de todos nosotros.
En 1862, con la reunión de todas las provincias bajo una misma autoridad nacional se inició una continuidad institucional que duró hasta 1930.- Obviamente, no había la democracia tal cual hoy la concebimos, un pequeño grupo de dirigentes controlaba el sistema, había una baja participación de votantes y el fraude no estaba ajeno si las condiciones ameritaban28.-
En 1916 se eligió por primera vez un presidente mediante el voto secreto y obligatorio, y en 1930 fue interrumpido el más largo proceso institucional a través del primer golpe de estado moderno.
En rigor de verdad, el sufragio universal –definido como ausencia de restricciones de tipo censitario, étnico o educativo- existe en nuestro país desde las elecciones nacionales de 1857, estando en clara ventaja respecto a las democracias del primer mundo. Obviamente, se entiende como universalidad del voto, el derecho de hacerlo de todos los adultos (en un primer largo período, sólo varones)29.
La historia argentina moderna muestra los efectos que las secuencias cívico-militares a partir de 1930 produjeron en la nación, y particularmente en el desarrollo de los relacionamientos vitales y políticos del pueblo argentino.
Desde entonces, entre los golpes militares y la proscripción del peronismo (1955-1973), sólo existen dos períodos en que el sufragio sin condicionamientos pudo subsistir, la década que va desde 1946 a 1955 y el convulsionado tiempo de 1973-1976.
El relato subsistente hasta nuestros días se esfuerza en determinar por repetición, la concepción maniquea que ha campeado generalmente en el análisis histórico.
De un lado, los militares que además de hacerse del poder por fuera del ordenamiento jurídico y de los mecanismos electorales, instalaron la violencia material y/o institucional en la gestión gubernativa.
Del otro, las administraciones civiles nacidas del sufragio, que en los últimos setenta años estuvieron signadas por la presencia inmanente de una concepción política de neto corte criollo, el peronismo, ya sea que éste estuviera en el gobierno o fuera de él.
Resultaría finalmente paradójico que un movimiento político nacido a partir de los cuarteles, con un líder de alto rango militar y con una práctica de disciplina partidaria castrense, se victimizara ante los golpes de estado y se atribuyera permanentemente la titularidad del espíritu democrático.
La arraigada conducta de no hacerse cargo de las consecuencias de sus propios actos políticos, el reciclaje permanente de su dirigencia y una notable habilidad para la mutación camaleónica conforme las circunstancias, hicieron del peronismo un actor permanente de la vida institucional argentina, un verdadero “cajón de sastre” que albergara las derechas y las izquierdas, los nacionalistas y los globalizadores, los civiles y los militares.
Hay que decir, sin embargo, que la violencia política que imperó en la década del setenta y la sangrienta dictadura militar que gobernara el país en el período 1976-1983, marcó de tal modo la convivencia política nacional, que se generó el más largo período de gobiernos elegidos por sufragio desde 1930 y la internalización social de descreer en las soluciones mágicas que vinieran de la mano de los golpes verde oliva.
La reinstauración democrática con Raúl Alfonsín
“La democracia no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía, que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre, al que hay que darle libertad y justicia social”
Raúl Ricardo Alfonsin
El 28 de febrero de 1983, el último presidente militar Reynaldo Bignone, anunciaba al país la convocatoria a elecciones para el 30 de octubre de ese año, y la entrega del poder para el 30 de enero de 1984.
Muchos fueron escépticos ante el anuncio, pero los partidos políticos comenzaron a reorganizarse y a poner en marcha el aparato electoral interno para elegir sus candidatos.
El 23 de abril, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral, constituido por 17.892.797 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales el 30% estaba afiliado a algún partido político. El Partido Justicialista era la expresión política con más afiliados, 3.005.355, le seguía la Unión Cívica Radical con 1.410.123.
Finalmente, luego de dudas y rumores, el 13 de julio se publicó la ley de convocatoria a elecciones para el 30 de octubre.
La competencia interna en el radicalismo se suscitó entre Raúl Alfonsín –de Renovación y Cambio- y Víctor Martínez –del poderoso y más conservador radicalismo cordobés-, por un lado, y Fernando De la Rúa –de Línea Nacional- y Luis León –Movimiento de Afirmación Irigoyenista.
Poco a poco, la figura de Raúl Alfonsín fue copando el escenario nacional, y De la Rúa terminó renunciando a su candidatura, lo que posibilitó, en la convención radical del 29 de julio, se oficializara la fórmula Alfonsín-Martínez.
Mientras Alfonsín denunciaba un pacto sindical-militar para el caso que el peronismo llegara al poder, el Partido Justicialista no acertaba en las preferencias hacia un candidato. Raúl Matera, Antonio Cafiero e Ítalo Luder, competían en medio de una gran tensión interna.
Finalmente, se impuso la fórmula Ítalo Luder-Felipe Deolindo Bittel, con el apoyo decisivo del hombre fuerte del sindicalismo, Lorenzo Miguel, y Herminio Iglesias alcanzó la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en un congreso partidario en La Plata, dónde sus acólitos la emprendieron a golpes y cadenazos contra sus rivales que apoyaban a Antonio Cafiero.
Las circunstancias del peronismo no ayudaban a posicionarlo favorablemente en las preferencias del electorado, un pasado de violencia y autoritarismo que muchos no estaban dispuestos a repetir.
Alfonsín instaló la idea de la antinomia que se definía en la arena electoral: democracia versus antidemocracia30.-
“Con la democracia se come, se cura y se educa”
El 30 de setiembre, en el estadio de Ferro, Raúl Ricardo Alfonsín, el candidato a Presidente por el radicalismo, dio uno de sus discursos más recordados, algunas partes de cuyo texto me permito transcribirlas:
“…parecen haber algunos que no han entendido lo que significa la democracia, que no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía, que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre, al que hay que darle libertad y justicia social. Y cuando se pone en marcha un pueblo para ir a la democracia, están claras las reglas del juego: se someten los candidatos a elecciones: a veces ganan y a veces pierden.”
“…lo primero, el estado de derecho, el imperio de la ley…para que todos los hombres sepan inclinarse ante la majestad de la ley, y ningún hombre tenga jamás que inclinarse ante otro hombre. División de poderes, para que quien recurra a la Justicia encuentre en ella lo que corresponde…seguridad para todos, para que la democracia se entienda como la necesidad de servir al hombre en su dignidad…democracia integral, democracia en todas sus partes, democracia en las Fuerzas Armadas, lo que significa la supeditación de los poderes militares a los poderes institucionales…democracia integral en el país en todas partes; democracia que debe apoyarse y afianzarse en un sindicalismo fuerte…pero también sindicalismo democrático, con participación de las minorías.”
“…Quien piensa distinto en el pluralismo de la democracia puede ser un adversario, pero jamás un enemigo. No sigan a hombres. Los hombres fallan a veces o no pueden…Sigan a ideas. Los principios acompañan toda la vida a un hombre de bien.”
“…Cada uno ha entendido que la única forma de solucionar nuestros problemas es a través de la recuperación de nuestros derechos y nuestras libertades. Cada uno ha entendido que con la democracia no sólo se vota; con la democracia se come, se cura, se educa.”
Cierres de campaña y elecciones