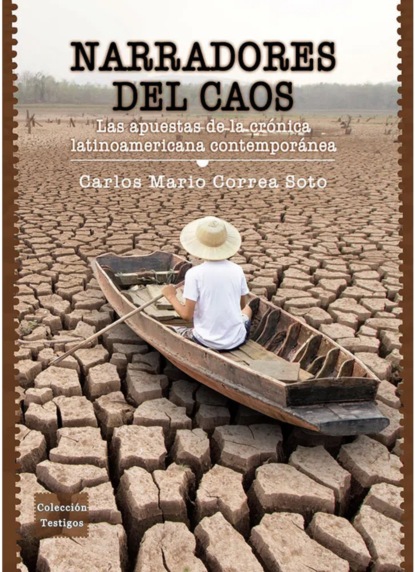- -
- 100%
- +
Licitra asegura que le duele el cerebro cuando trata de comprender qué viene a ser Rosita, los científicos le dicen que tiene cinco madres: este animal es el resultado del cruce genético de cinco organismos distintos. Por un lado –le explican– se tomaron genes de dos humanos (varón o mujer: no se sabe) de un banco genético. Luego, se tomó una muestra de piel de una vaca Jersey (cuya leche es rica en grasas) y de ahí se extrajo una célula que fue transformada genéticamente, en tanto le fueron introducidos los genes humanos. Esto a su vez fue metido en el óvulo de otra vaca, y a través de un proceso de clonación se generó un embrión. Ese embrión (producto de la unión de ese óvulo más la célula transformada) fue transferido a una tercera vaca que gestó y parió el animal (2015). Esta suma –trata de entender la cronista– ni siquiera tiene en cuenta a la madre número seis (una vaquillona que crio a Rosita en los primeros tiempos, porque su madre biológica –la última de ellas– la rechazaba), y tampoco incluye a los cuatro padres: que vienen a ser Mutto, Mucci y Kaiser, los científicos; y Lobato, su cuidador. En conclusión, “somos una familia”, le dice el científico Germán Kaiser a Josefina Licitra.
Con osadía reporteril y destreza narrativa, José Guarnizo Álvarez junta las crónicas de perfil, de obituario y de prontuario criminal ajustado a la nota roja, en su libro La patrona de Pablo Escobar. Vida y muerte de Griselda Blanco (2012).
Griselda Blanco de Trujillo –quien fuera conocida con los apodos de la Madrina, la Tía, la Patrona, la Reina de la cocaína y la Viuda negra–, tenía sesenta y nueve años cuando fue asesinada a tiros por un sicario mientras compraba carne en el barrio Belén de Medellín. Guarnizo Álvarez revela detalles de esta mujer que según la revista Celebrity Networth ocupó el noveno lugar en la lista de los narcotraficantes más ricos del mundo con una fortuna calculada en dos billones de dólares a comienzos de los años setenta del siglo pasado, y que según el agente retirado de la DEA Robert Polombo, fue responsable de la autoría de cien homicidios solo en Miami.
“Permítanme presentar este libro no como una biografía de Griselda Blanco” –interpela a los lectores en el prólogo Guarnizo Álvarez–, sino como un retrato de Medellín y de Miami, en las década del setenta y los inicios de los años ochenta, sin condenar ni absolver a la mujer, poniendo en escena a personajes que la conocieron, como su peluquero, y a otros que trabajaron en la delincuencia con ella, junto con datos y sucesos tomados de los archivos del FBI, de la DEA, de la Policía colombiana y de la prensa. “A Griselda Blanco, los adjetivos le sobran. En estos casos, los muertos y las víctimas hablan por sí solos. Ella fue una de las mujeres más peligrosas en la historia de la mafia, pero más vale mostrar que explicar, y es eso lo que intento hacer en estas páginas” (2012: 12-14), indica el cronista.
***
Suele ser muy recurrente que los cronistas latinoamericanos escojan aquellos temas que consideran tabú para la sociedad en general, o para ellos mismos: la prostitución, las drogas, la brujería, el fetichismo, el aborto, las diversidades sexuales, el suicidio y la locura. Por eso es posible encontrar numerosas crónicas sobre estos contenidos, convirtiéndose más que en temas tabús, en motivos reiterados y tradicionales para estos soportes. Bajo el ejercicio reporteril el cronista tiene la oportunidad de conocer los asuntos y los individuos que le causan curiosidad por el hecho de ser censurados por algunos sectores de la sociedad.
Por ejemplo, en “Burdel de burras” (2008), la cronista Margarita García se va detrás de Andrés y de sus cinco amigos, quienes median como proxenetas de varios adolescentes de catorce y quince años a quienes llevan por turnos a una finca del municipio de Turbaco, a cuarenta minutos de Cartagena, para que hagan lo que ellos ya hicieron cuando tenían sus mismas edades: perderle el miedo al sexo en un aventura zoofílica. Entre los muchachos hay varios que proceden de regiones tanto del litoral Atlántico como del interior de Colombia, lo que desmiente el mito de que la “burricie” sea una práctica exclusiva de los costeños.
Daniel Riera mira, espía y relata en “Esclavos del deseo” (2007); una crónica que avanza entre jaulas, cepos, látigos, pezoneras y muchos otros instrumentos de castigo y tortura; mientras va siguiendo a una chica con antifaz, escote feroz y traje de cuero brillante que se hace llamar Soraya y quien asegura que si no se considerara superior, no podría hacer su trabajo en el mundo del sexo extremo en la Buenos Aires secreta.
¿Qué pasa en la cabina de una masajista erótica? ¿Qué se siente al exhibirse durante una noche como stripper? ¿Cuáles son las imaginerías de los cientos de hombres que llaman a las líneas calientes? ¿Por qué los hombres están obsesionados con los productos para potenciar su vigor sexual? ¿Ha pensado en qué consiste ser ninfómana? A estas y a otras preguntas similares se propone dar respuestas y, claro, propiciar nuevos interrogantes, el libro El sexo según Soho (2015), en una compilación de crónicas de inmersión y testimonios sobre la más estimulante de las acciones humanas, realizadas por treinta y dos periodistas convocados y “excitados” por la revista colombiana Soho para vivir –así fuera por unas horas o unos días– como personajes de sus propias fantasías o pesadillas.
En “Trabajando como prostituta virtual” (2015b), Gabriela Wiener, por ejemplo, nos cuenta que el Fisgónclub es la web de sexo amateur, directo e interactivo, en la que se ha instalado para dejarse ver desnuda por la mirilla de la “puerta del siglo”: su webcam. La cronista, quien durante una semana se ha publicitado como “Sexógrafa. Veinticinco añitos. Dependienta. Pechos grandes, lengua larga”, concluirá, “en carne propia”, que una webcamer es a una puta lo que una stripper es a una actriz porno y que la webcam es una especialidad como cualquier otra dentro del mundo del entretenimiento, y la suya es meterse en la cama para prestar servicios sexuales sin derecho a roce. “Aunque ellos pagan –explica Wiener–, yo tengo el poder. En realidad soy mucho peor que una puta. Las putas entregan su cuerpo pero no su alma. Yo ni siquiera el cuerpo. Moraleja: ser objeto sexual es divertido cuando no te pueden echar el guante” (2015b: 19).
“Yo aborté” (2007) es la crónica de Paula Rodríguez que en febrero del 2003 parió la revista Rolling Stone, en su edición argentina, donde los testimonios de varias mujeres levantan la voz en sus páginas poniéndole rostro y nervios al aborto clandestino que tanto allí como en los demás países del continente es una –y ha sido la principal– de las causas de muerte entre las embarazadas. “La discusión sobre el aborto –se señala en la presentación de la crónica– y su implementación legalizada sigue allí, empantanada, amenazando con dar a luz, esperando que nos decidamos a abordarla” (2007: 93).
Como se decidió Rodríguez a abordarla como una historia insoslayable desde el primer párrafo de su relato:
Examinó un atado de perejil y eligió el tallo más grueso. Aunque estaba sola, se encerró en el baño. Metió el tallo por su vagina hasta estar segura de que había llegado al útero. Y esperó el dolor, alguna señal de que estaba abortando.
—Duele sí. Muchísimo. Es como un parto. Pero no hay que tener miedo, ¿eh? Si tienes miedo, es peor: vas al hospital. Yo estuve dos días con dolores fuertes. Después, algunas molestias, hemorragias (2007: 94).
Cuando Rosana Alcarraz decidió abortar tenía veintitrés años y dos hijos, explica Paula Rodríguez al revelar el nombre y el apellido de su fuente de información testimonial, para trascender el estilo periodístico, de fantasmas y de sombras, cargado de eufemismos con el que se suele dar cuenta en las noticias de asuntos como el aborto.
La violencia crónica y la crónica de la violencia
Notamos, en efecto, cómo la violencia y sus expresiones, actores y sucesos, es transversal, y salpica con su tinta roja a todos los demás asuntos.
En un país como Colombia, con más de cinco décadas de conflicto armado con fuerte impacto en los ámbitos rurales –al que se suma la violencia generalizada, endémica, crónica, que sucede en las ciudades–, la violencia y sus manifestaciones es un asunto que les es difícil soslayar a los cronistas. Más que reiterar el horror manifiestan un propósito claro de dar a conocer casos concretos que materialicen esa violencia, abstracta para muchos, a través de historias de personas y de pueblos que la han vivido en carne y hueso. Un ejercicio de construcción de memoria que es común a toda Latinoamérica.
Los actores que producen la violencia que más ha afectado a los países latinoamericanos –y de manera cruenta además de Colombia, a Venezuela, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México– están presentes en todas las páginas de las antologías de crónica latinoamericana actual: guerrilleros, paramilitares, fuerzas armadas estatales, pandilleros, narcotraficantes, secuestradores, pederastas y traficantes de personas.
“Así se fabrican guerrilleros muertos” (2014), es la segunda crónica que Ander Izagirre –bloguero y viajero español que ejerce el periodismo con botas contagiado del estilo de sus colegas latinoamericanos– escribió en Colombia sobre un negocio siniestro dentro su Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe (de 2002 a 2010). De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas. La Fiscalía ha registrado cuatro mil setecientas dieciséis denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas (entre ellos, tres mil novecientos veinticinco correspondían a falsos positivos). Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.
Izaguirre siguió la historia de Luz Marina Bernal, una de las madres del municipio de Soacha que rompieron el silencio y destaparon el escándalo. Su relato comienza así:
—Así que es usted es la madre del comandante narcoguerrillero –le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.
—No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.
—Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15, y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.
Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?
—Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.
A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras (Izaguirre, 2014).
De este modo, la crónica es “el altavoz de la víctima”. Ahora a la crónica latinoamericana “le fascina la víctima” de la violencia (Jaramillo Agudelo, 2012: 45). No está lejano el tiempo en el que la situación fue al contrario: el victimario fue el protagonista de diversas historias de horror en las que, por ejemplo en Colombia, figuran incluso como autores de los relatos –muchos de ellos empaquetados en libros– y los periodistas como sus amanuenses.
Aunque los medios de comunicación hegemónicos informan sobre la violencia, esta no suele trascender más allá del dato noticioso, de una imagen anónima o una víctima desconsolada por unos segundos frente a la cámara. En ellos su tratamiento corresponde a la forma que en Latinoamérica es más conocida como nota roja –pero que también indistintamente se nombra como crónica roja, policial, judicial o de sucesos–. Este tipo de relatos se refieren a hechos violentos o sangrientos causados por personas comunes, lo que llama la atención a los lectores, pues quienes protagonizan estas historias podrían ser sus vecinos, compañeros o familiares (Correa, 2011).
El investigador mexicano José Luis Arriaga Ornellas considera que la nota roja, tradicionalmente breve y concisa, en una acepción general es el género informativo por el cual se da cuenta de eventos “en los que se encuentra implícito algún modo de violencia –humana o no– que rompe lo común de una sociedad determinada y, a veces también, su normatividad legal”. Y precisa que en su horma “caben los relatos acerca de hechos criminales, catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos según un código cuyos elementos más identificables son los encabezados impactantes, las narraciones con tintes de exageración y melodrama, entre otros” (2002).
La prosa cronística del tipo reportaje tal como la hemos estado considerando en este libro, sustentada por un notable contraste de fuentes de información y de versiones documentales y testimoniales, así como por el acercamiento del reportero a las víctimas y a los victimarios, humaniza la noticia, le da un rostro a las historias y las presenta ubicándolas en un tiempo y en un territorio claramente definidos.
Así que, a veces, para retratar la violencia basta la crudeza de una descripción sencilla y detallada de una situación. Sin recurrir a la reflexión rimbombante, el cronista le entrega al lector un instante a través de sus palabras. Otras veces, el suspenso y lo inesperado se funden en la narración.
Tenemos entonces que la reconstrucción, la escenificación, la dramatización, la personificación y el acercamiento, es decir, la relocalización narrativa de los hechos de violencia, fortalecen el contenido y la forma de la nota roja, la cual de esta manera –además del contacto audaz de los reporteros con las víctimas y los victimarios de las tragedias que se proponen registrar– adquiere la holgura y el aliento de la crónica de reportaje.
Relocalizar el relato –explica Rossana Reguillo–, significa participar de algún modo en lo narrado. […] El acontecimiento, el personaje, la historia narrada, pierden su dimensión singular y se transforman en memoria colectiva, en testimonio de lo compartible, de lo que une en la miseria, en el dolor, en la fiesta, en el gozo (2007: 45).
Relocalizar el relato del suceso criminal, recontarlo, transformarlo en una historia extraordinaria y compartirla con la gente como lo hizo el reportero argentino Rodolfo Palacios –el Truman Capote suramericano– en “La historia de las gemelas” (2013). Hernán Casciari, quien junto a Josefina Licitra, editó la historia para la revista Orsai, a través de su blog, el 14 de febrero de 2013, alertó a los lectores de la próxima edición sobre la crónica de Palacios:
Mientras escribo este adelanto de la Orsai N12, una chica de veintitrés años se está casando con su novio en un pueblo de la Patagonia. La pareja eligió dar el “sí” justo el Día de los Enamorados. La madre de la chica está ausente porque el novio mató a la hermana gemela de la novia. Por eso él entrará al Registro Civil esposado. Y por eso, también, la luna de miel será en la cárcel […] Lo que quiero decir, para terminar, es que Rodolfo volvió hace unos días con una de las mejores crónicas policiales que leí en la vida. La empecé hace cuatro noches, en la cocina, y a cada rato pensaba: “Que no termine nunca, que no termine”. Le habíamos pedido seis mil palabras. Nos devolvió once mil y no supimos qué cortar. Decidimos, porque gracias a la virgen santa no tenemos publicidad, no cortar nada. Lo que leerán desde los primeros días de marzo es casi una novela corta. La diferencia es que está ocurriendo ahora (2013).
Rodolfo Palacios comenzó su historia de las gemelas Casas en la revista Orsai número 12, marzo de 2013, con este párrafo:
En los sueños de Marcelina del Carmen Orellana, los muertos aparecen en blanco y negro. A sus abuelos los sueña como si fueran parte de una foto antigua. Y a su hija Johana –asesinada hace dos años– Marcelina la ve como una actriz de Hollywood: peinado tirante, cejas finas, ojos negros, labios y nariz que caben perfectos en una cara angulosa parecida a la de Audrey Hepburn (2013).
“Es difícil explicar cómo escribe Rodolfo –señala Hernán Casciari en un comentario sobre el detrás de escena de la confección de la historia–. Tiene una magia única: la de involucrarse en las historias hasta la médula, sin aparecer nunca como protagonista. Pasa por los asesinatos, por las muertes y los misterios como si los ojos que estuvieran allí fueran los nuestros” (2013).
En todo caso, la mirada y el ímpetu narrativo de Palacios se regodean con un material imperdible para los escritores de crónica roja policial –que en sus días habría hecho chuparse los dedos al mismísimo Capote estadounidense– y, claro, a los lectores ávidos de sus truculencias: el señalado asesino se acostaba, al mismo tiempo, con Johana y Edith, las gemelas Casas; Johana es asesinada de dos tiros en un descampado por su novio, Víctor Cingolani; dos años más tarde Edith toma la decisión de casarse con el presunto asesino de su hermana aun sabiendo de la pólvora que la Policía encontró en las manos de este; según todos los testigos, las gemelas Casas eran las mujeres más hermosas nacidas al sur del mundo. ¿Qué pasó realmente? ¿La gemela se quiere casar con el asesino de su hermana para vengarse? ¿De verdad lo ama? ¿Mataron a Johana entre los dos? ¿Él es inocente y purga una condena injusta? ¿Está encubriendo a alguien?
Rodolfo Palacios va dando, una a una, las pistas y las respuestas de esta crónica erótica-policial. ¡Imperdible!
O también, relocalizar el relato del suceso criminal, reconstruirlo con herramientas y estrategias de indagación periodística, ubicarlo en el contexto de una sociedad disfuncional y marginal, y tonificarlo con los artificios formales de la novela negra policial, es lo que hacen en sus trabajos divulgados en el formato de libro otros dos notables cronistas de tinta roja: Javier Sinay en Sangre joven. Matar y morir antes de la adultez (2009) y en Los crímenes de Moisés Ville. Una historia de gauchos y judíos (2016)33, y Miguel Prenz en La Misa del Diablo. Anatomía de un crimen ritual (2013).
Las historias de estos cronistas son para leerlas con los nervios templados y los sentidos indignados. No creemos que se puedan digerir impunemente. Así que mientras ustedes se atreven a abrir las páginas de sus libros, estas son las síntesis:
Sinay reúne seis asesinatos que tuvieron resonancia para los medios masivos de comunicación pero que luego fueron olvidados por estos, cometidos o sufridos por jóvenes, hombres y mujeres, entre diecisiete y veintiséis años de edad, a quienes él trata de comprender, sin juzgarlos ni estereotiparlos, reconstruyendo cada uno de los casos con un tipo de relato donde mezcla las escenas de los crímenes con las escenas del mundo cotidiano, familiar y social de las víctimas y de sus verdugos. Y Prenz da cuenta del asesinato de Ramón González –conocido como Ramoncito–, de doce años de edad, cuyo cadáver decapitado apareció el domingo 8 de octubre de 2006 a dos cuadras de la terminal de buses de la ciudad de Mercedes, Corrientes, en Argentina. La cabeza de la víctima estaba apoyada junto a su cuerpo semidesnudo, y las investigaciones judiciales develaron que se trataba de un crimen ligado a un ritual, durante el que había sido violado y torturado.
Si ya tienen los nervios templados, asómense a las páginas de ambos libros. Las historias de Javier Sinay y Miguel Prenz, gracias a la audacia que tienen como escritores para sacarle provecho al sensacionalismo ajustado a la crónica roja –y negra– policial, nos hielan la sangre…
De la sangre helada de los crímenes en el sur del continente pasamos a la sangre caliente de los asesinatos sistemáticos y en serie –a partir de 1993– de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos, donde se sumergió con su olfato de tiburón Sergio González Rodríguez, y de donde emergió con su colosal reportaje publicado en el libro Huesos en el desierto (2002).
Camaleón desconcertante de reportaje, crónica, ensayo y bitácora de una tragedia humanitaria irresoluta, Huesos en el desierto, es el resultado de las pesquisas de un reportero aplicado y persistente detrás de un rastro de sangre que lo conduce a una trama de complicidades y silencios34 entre homicidas, policías, autoridades locales y nacionales, ciudadanos y gobernantes indolentes y corrompidos, que tanto por sus acciones como por sus omisiones, contribuyen a que las muertas de Juárez –capital mundial del feminicidio– hoy ya se sumen por centenares, pues entre cifras oficiales y extraoficiales las cuentas superan las quinientas asesinadas.
En su “Epílogo personal” del libro, González Rodríguez explica que comenzó a interesarse en los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez durante 1995:
Una mañana de 1996 –recuerda–, salí de la Ciudad de México hacia la frontera norte. Y hallé un rastro de sangre. Desde entonces, lo he seguido. […] A veces, el rastro aquel se convertía en un hilillo casi invisible, y había que aguzar los sentidos para distinguirlo. Luego se volvía ostentoso de tan evidente. Un charco de sangre espesa en el que se hunden la indignación y el azoro. Una y otra vez perduraron las palabras, los testimonios, los documentos, los datos, los hechos, los indicios, las conductas circulares (2002: 284).
En 2002, cuando González Rodríguez le puso punto final a su reportaje veía “patente, ante todo, la existencia de un centenar de homicidios seriales contra mujeres” en Ciudad Juárez. Producto de móviles confusos de cariz misógino y contenido sexual, “en un contexto de protecciones y omisiones de las autoridades mexicanas”; cuyos culpables estarían libres o muertos; con muchos chivos expiatorios e individuos inocentes en la cárcel; “la carencia de una investigación policiaca de calidad” y diversas personas que sufrieron “avisos”, intromisiones, amenazas o atentados para que dejaran de atestiguar, o de ahondar en las pesquisas de los asesinatos contra mujeres en Juárez (2002: 284-285).
Avisado, amenazado, golpeado y asaltado en sitios públicos y en taxis, en el camino de su casa o de su trabajo, González Rodríguez se dio cuenta de que había ido muy lejos en las pesquisas de su reportaje y en sus conclusiones: “El país alberga ya un gran osario infame, que fosforece bajo la complacencia de las autoridades” (2002: 286). Había llegado hasta donde el periodismo tiene potestad: hasta denunciar intrigas, mostrar indicios y situaciones, perfilar a víctimas y victimarios, testimoniar, divulgar… Y poco más. De ahí en adelante quienes debían actuar para encontrar la verdad, identificar y castigar a los criminales, es decir, las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales, dieron pasos vacilantes o se hicieron las de la vista gorda.
No obstante, por su determinante y perturbador trabajo de reportero35 Sergio González Rodríguez no se quedó con las manos vacías y a los reconocimientos nacionales e internacionales de periodismo que ha recibido, se suma el homenaje que le hizo el escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003), al incluirlo con su nombre propio36 como personaje de su novela póstuma 2666 (2004).
***
En marzo de 2013, Jon Lee Anderson, un reportero que ha cubierto las guerras más trascendentales de la actualidad, viaja al noreste de México y, guiado por el cronista Diego Enrique Osorno, comienza a conocer algunos hechos y testimonios de la violencia extrema que produce la guerra del narcotráfico.
Osorno pone en contacto a Anderson con “un operador a ras del suelo; un soldado zeta” (Osorno, 2013), quien, a sangre fría, le da referencias de confrontaciones y crímenes en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, entre ellas sobre las prácticas para eliminar a sus enemigos quemándolos con combustible “para que ya no quede nada de ti” (Osorno, 2013), según dice.