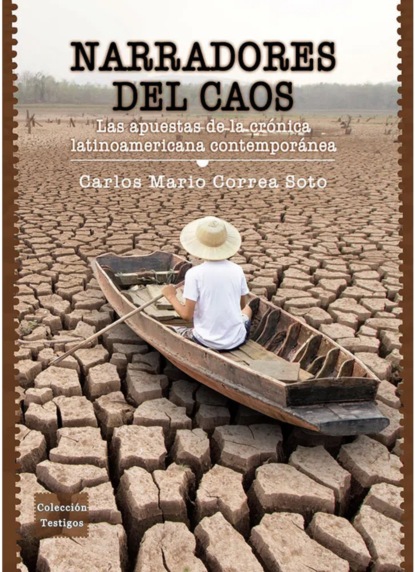- -
- 100%
- +
Cuando yo estuve la primera vez en eso –les cuenta el soldado zeta a Anderson y a Osorno–duré como un mes sin comer pollo ni carne porque huele igual, casi lo mismo que cuando pasas por un restaurante o un lugar donde venden pollo asado. Me di cuenta que el pollo asado huele como una persona normal (Osorno, 2013).
El testimonio lo comparte Osorno con sus lectores de la revista Gatopardo en “Entrevista con un zeta” (2013), tras advertirles que el periodismo en el que cree está lejos de la parafernalia y las fuentes oficiales; y que esa ha sido su manera de acercase a los agujeros negros de la realidad mexicana.
Anderson –un periodista que vive con el fuego dentro– esta vez, delante de Osorno, no oculta su estupor por el testimonio de su entrevistado sobre las atrocidades que comete como soldado zeta, y le hace otra pregunta:
—¿Te cambia la concepción de la vida un poco?
—Sí, te quedas como ondeao –responde el zeta, y en seguida explica–: ondeao es una palabra que quiere decir que te quedas volteando para todos lados y no sabes qué hacer. Como loco. Cuando yo bajé de allá de la sierra –añade– iba pasando así por la calle y me llegaba el olorcito y decía: ‘Mira, ¿qué pasa?, ¿dónde están cocinando a una persona o dónde se están fumando a uno?’. Seguía caminando, daba la vuelta y ahí estaban vendiendo pollo o vendiendo carne asada (Osorno, 2013).
Pero la suma de los horrores de la violencia generada por el narco mexicano, el dolor, el absurdo, el odio, la descripción de sus consecuencias y del sonido de los disparos –ese epidémico bang, bang, bang– hacen parte de una crónica coral escrita por once periodistas narradores que han estado inmersos en el terreno de los acontecimientos, reunidos en la antología de Juan Pablo Meneses titulada Generación ¡bang! (2012b).
Meneses explica que las crónicas antes de ser juntadas en su libro fueron publicadas por partes en medios nacionales y extranjeros por once reporteros que comenzaron el sexenio del gobierno de Felipe Calderón –del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012– con menos de treinta y cinco años, que crecieron “leyendo el boom de la nueva crónica latinoamericana y usaron esa forma de narrar” (2012b) para relatar la violencia del narco y la guerra de Calderón.
Estos cronistas –explica Meneses– no escribieron eruditos ensayos académicos sobre la violencia,
[…] redactados desde un cómodo escritorio de algún barrio fuera de peligro. Tampoco son reporteros de primera línea, aquellos que sacrifican su vida por el dato duro y el conteo de balas, y de los cuales hay demasiados muertos. Estos nuevos cronistas de Indias mexicanos –valora Meneses – relataron historias de violencia más que el número de víctimas (2012b).
Los once reporteros “¡Bang!”, y sus respectivas crónicas reunidas en el libro de Meneses, son: Alejandro Almazán, con “Un narco sin suerte”; Daniel de la Fuente, “Partes de guerra”; Galia García Palafox, “La mujer más valiente de México tiene miedo”; Thelma Gómez Durán, “Los sheriffs de la montaña”; Luis Guillermo Hernández, “Los niños de la furia”; Diego Enrique Osorno, “Un vaquero cruza la frontera en silencio”; Humberto Padgett, “Los desaparecidos de Tamaulipas”; Daniela Rea, “Juegan a ser sicarios”; Emiliano Ruiz Parra, “La voz de la tribu”; Marcela Turati, “Vivir de la muerte”; y Juan Veledíaz, “¿Qué hay en el más allá de un narco?”.
La crónica es “el altavoz de la víctima” y la cronista Patricia Nieto –altavoz de sus colegas latinoamericanos en la narrativa periodística de la violencia–, con determinación y perseverancia ha alentado a las víctimas de las violencias de Colombia –en su mayoría mujeres– a dar su testimonio en las páginas de sus relatos sueltos en revistas y periódicos y en las de los agrupados en sus libros, para nutrir de escenas, de preguntas y de respuestas incómodas la memoria de un país que se acostumbró a llorar para adentro y a olvidar.
Sus libros, tanto los que firma como editora de cronistas naturales37 asesorados e iluminados por ella, como los reportajes de su autoría, ponen de presente el valor del género periodístico testimonial que, por la fuerza de su expresividad elemental, nativa, a corazón abierto y en carne viva, no da lugar a que el lector duque de la veracidad de las historias que grafican la magnitud del drama que la violencia ha causado en la nación colombiana.
Ahí justamente está uno de los principales aportes de sus trabajos cronísticos: romper la mudez de las víctimas que se ha traducido en amnesia e impunidad. Son relatos testimoniales que presentan la tragedia colombiana con nombres propios de personas y de lugares, con clara descripción de situaciones y consecuencias que permiten ver más allá de los esguinces de responsabilidades de todo tipo que hacen los victimarios cuando hablan –y en Colombia hablan bastante– ante los medios judiciales y de comunicación.
El lenguaje de las víctimas que se oye en los relatos de Patricia Nieto es sencillo, rico en el detalle y en la imagen descriptiva; elocuente, directo, sin metáforas. Es el lenguaje de la evidencia y de la recordación sincera de quienes como escritores novatos o como fuentes informativas testimoniales se presentan ante la cronista –y ante los lectores– como el niño que se apoya en sus primeras frases para satisfacer necesidades elementales y no sabe mentir, pues al no tener el complejo oficio que impone el uso del lenguaje organizado tampoco tiene oficio para la mentira.
Vemos entonces como en el libro Llanto en el paraíso. Crónicas de la guerra en Colombia (2009), la estructura narrativa está soportada en tres historias mayores contadas por voces de mujeres del campo que relatan episodios en los que se entrecruzan todas las formas de la violencia colombiana. Y si bien las voces acaban formando un coro trágico que estremece al lector, en medio del dolor, la narración también rescata el heroísmo, el amor a la vida, la alegría y la pureza de alma de estas mujeres.
En Los escogidos (2012), Patricia Nieto reúne las historias de un grupo de personas, hombres y mujeres de diferentes edades y oficios, de Puerto Berrío, donde han tenido que ver desde hace varios años con los “muertos del agua” o “pepes”, como denominan los lugareños a esos “barcos fantasmas” del río Magdalena que con tiros de gracia en la cabeza, mutilaciones en las extremidades y coronados de gallinazos, atracan en una playa, en una raíz o en una atarraya, de donde son salvados y luego lavados, nombrados, sepultados, apadrinados e invocados todos los días, pero especialmente los lunes de difuntos, en el pabellón de caridad del cementerio local.
La reportera Nieto escucha y mira de cerca, discierne y narra con detalles:
“La pesca no siempre es buena”, dice Ciro buscando mis ojos. Todavía era un niño cuando el río dejó de parecerle el paraíso. Sintió que la red se templó y con solo mirar a su padre supo que debía sumergirse, nadar hasta el punto de tensión, valorar la presa y subir para dar aviso. Lo visto no le pareció conocido. Se acercó, palpó y supo que no era la piel de animal de río. Con solo tocarlo, las carnes de deshacían. Lo rodeó a nado y lo exploró. Era el cuerpo de un hombre boca arriba, desnudo, con la cabellera revuelta y los dedos descarnados. Solo en la superficie, cuando recuperó el aliento, se dio cuenta de que lloraba como el niño que era. Se echó a flotar y lloriqueó mirando el cielo, de espaldas al agua que lo arrastraba. Después de un suspiro hondo, retornó al seno del río con la pena de haber perdido la inocencia. Liberó el cuerpo de la red y dejo que la corriente se lo llevara (2012: 23).
En la estructura y en la narración de Los escogidos –como también lo apreciamos en Llanto en el paraíso– percibimos a Patricia Nieto con sus dedos trabajando sobre el teclado de la computadora, no exactamente con los movimientos frenéticos de una escritora de periodismo, sino con los movimientos lentos, delicados y precisos de una tejedora que, a la manera de Penélope mientras espera a Odiseo, hila y deshila, detalle tras detalle, la angustia y la pena de las víctimas de su país martirizado por los violentos; entrelazándolas y anudándolas con tanto primor y sutileza que los lectores no vemos las costuras cuando pasamos la mirada de una oración a otra, de un párrafo a otro, y nos deslizamos por el relato como por una pista de esquí.
En cada puntada con dedal que Patricia Nieto da en la composición de sus textos, cuidándose para no ir a pincharse con las tentaciones y las exhibiciones propias del artificio de una prosa presumida de literatura y vacía de periodismo, va entreverando y anudando sus relatos en primera y tercera persona con las piezas testimoniales de los testigos excepcionales de la “existencia” que llevan Los escogidos. Y logra, con la unión de estas voces, darle forma a una elegía que a medida que la vamos leyendo, también la vamos oyendo, y nos cala hasta los huesos.
Patricia Nieto denota valor y muchísima pasión en la investigación y escritura de Los escogidos, asumiendo con entereza su compromiso como altavoz de las víctimas de la violencia colombiana, a pesar de que es muy probable que en sus faenas de reportera le haya escuchado decir en tono de advertencia a los “señores de la guerra” que “hay verdades que no se pueden decir”; y mucho menos atreverse a describirlas como ella lo ha hace en esta crónica… Pues lo más sano sería taparse los ojos y la nariz, tomar una vara y “ayudarlas a embarcar” para que la corriente periodística del miedo y la indolencia, de las declaraciones y las versiones libres –en directo y por Skype–, siga haciendo su trabajo a favor de los victimarios.
¡Víctimas del conflicto colombiano quién las pudiera nombrar…! ¡Qué Patricia Nieto las saque de su olvido y las lleve a figurar…! Porque gracias al trabajo de esta cronista, los “ene ene” (NN) rescatados de las aguas del Magdalena –el río madre de Colombia– y sus dolientes en el pabellón de caridad del cementerio de Puerto Berrío, escogidos por ella como personajes de su relato, si bien no tienen un nombre de pila, sí tienen una historia genuina. Y ya no podrán ser ignorados ni olvidados.
También gracias a la propuesta editorial de la ya mencionada revista en línea Cosecha Roja38, y a su Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica39, el reportaje, el tratamiento y la narración de la crónica roja y policial buscan cualificarse y adaptarse a los tiempos modernos con la práctica de un relato progresista con la perspectiva de los derechos humanos; un relato policial que –en palabras de Cristian Alarcón, su creador en el 2010 y director de este medio de nicho– “sabe de víctima y victimización, de victimario y caza de brujas”, y también sabe que “se puede contar la violencia sin que el relato de la violencia tenga consecuencias sobre unos u otros más allá de dar cuenta de que vivimos en un mundo muchas veces con motores violentos” (2015).
Para Alarcón –quien tiene reputación como un gran armador de equipos de trabajo y ha logrado reunir en este portal a periodistas experimentados de las secciones de judiciales o policiales de diferentes medios, con el aporte de reconocidos escritores y académicos de Latinoamérica– la apuesta de Cosecha Roja es por un “relato policial revolucionario” que rompa con el patriarcado, que se regodea en el morbo, que pone el acento en encontrar el culpable a toda costa, que juega con la fuente policial como si de ella se obtuviera la verdad, que propone a la Justicia como única fuente de aquello que pudiera haber ocurrido, que soslaya los matices del territorio, el clima, la geografía, la composición social y cultural de los que están vinculados a un hecho policial (2015).
Por ejemplo, “Carta al hijo del Pantera después de la muerte del Quemadito”, una crónica escrita por Cristian Alarcón apoyado en la investigación de Sebastián Ortega y el equipo de Cosecha Roja, dice en su entradilla que para entender qué pasa en Rosario, Argentina, en donde la tasa de homicidios por narcotráfico triplica a la media del país, es necesario ponerle vidas a los hechos, pues “la historia de los quemados, El Pantera y su hijo, marcada por la muerte y la violencia, impacta porque muestra la cadena de complicidades del narcotráfico y, también, porque se están matando entre vecinos” (Alarcón, 2013).
Cosecha Roja nace tras los primeros encuentros de periodistas, académicos, escritores y guionistas organizados por Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Open Society Institute (OSI, por sus siglas en inglés) en el marco del Programa Narcotráfico, Ciudad y Violencia en América Latina. Su centro de operaciones –con el apoyo en la edición periodística de Sebastián Hacher– está en Buenos Aires, desde donde se coordinan los cubrimientos informativos de la ilegalidad urbana y transnacional, en las categorías de: Narcotráfico, Seguridad urbana, Jóvenes y violencia, Género, Lesa humanidad, Corrupción, Políticas de drogas y Periodistas y violencia.
Crónica y poder, y el poder de la crónica
Ahora bien, como hasta aquí puede apreciarse en está vitrina de variedades cronística y en este tropel de historias, los autores de la narrativa periodística latinoamericana tienen al menos dos asignaturas40 pendientes: una, husmear resueltamente en la vida de los poderosos41 de todas las raleas y, dos, contar historias edificantes que testimonien las formas de la felicidad y del éxito de los seres humanos en distintas actividades y maneras de vivir.
Aunque en el tratamiento de los asuntos del poder hay entre los “Nuevos cronistas de Indias” una notable y honrosa excepción: el mencionado Jon Lee Anderson –“El americano impaciente”, en palabras de Villoro (2009: 7)– quien en uno de los libros esenciales para conocer sobre el periodismo narrativo contemporáneo, El dictador, los demonios y otras crónicas (2009), reúne varios de sus trabajos publicados previamente en la prestigiosa revista The New Yorker sobre algunos autócratas de Latinoamérica; entre ellos Augusto Pinochet, Fidel Castro y Hugo Chávez, perfilados con el tino de un autor que rechaza la propaganda y conoce muy bien la realidad de los países que los han soportado.
Apasionado por los viajes, las geografías distantes y exóticas, los datos precisos, las tensiones humanas y los territorios en guerra, a Anderson –según Villoro– desde hace varios años nadie lo supera en el “arte de dar bien las malas noticias”, a través de sus crónicas –varias de ellas en forma de perfiles– donde combina el heroísmo de quien –como él– escribe en situaciones extremas de conflictos y violencias políticas, religiosas y socioeconómicas, “con la cuidadosa tensión narrativa de quien no pierde el gusto por la sorpresa”; pues sostiene que “si algo se vuelve cotidiano, nos olvidamos de los detalles” (Villoro, 2009: 9).
Anderson es un coleccionista de detalles, de diálogos, de anécdotas, de fisonomías y de datos, pero advierte que “tener muchos datos es la obligación elemental del periodista; lo importante es lo que se hace con ellos” (Villoro, 2009: 12). Anderson, quien escribe con fervor por la minucia, por la vida cotidiana, y conoce a fondo su territorio y el de sus personajes, tiene –para Villoro– una técnica como reportero que no es muy distinta a la del “repostero que conoce a la gente a través de los panes que le vende” (2009: 12).
Así, por ejemplo, el minucioso Anderson nos pone frente a Fidel Castro –el hombre y el mito, al mismo tiempo– en el capítulo siete de El dictador, titulado “Carta desde La Habana: El viejo y el niño”:
Era un día de fines de enero y Fidel Castro había pasado casi toda la tarde sentado en silencio en un auditorio de La Habana, escuchando los discursos de una docena aproximada de economistas que habían sido invitados a Cuba para participar en una conferencia sobre “Globalización y problemas del desarrollo”. Fidel iba vestido con el uniforme militar de faena, de color verde oliva, que ha llevado en los últimos cuarenta años. […] Por fin, Fidel levantó la mano y preguntó sosegadamente, con mansedumbre teatral, si podía decir algo sobre la situación cubana. El público rio por lo bajo ante aquella parodia de humildad y todos callaron con respeto cuando abrió la boca: saltó de una anécdota a otra, dio marcha atrás y subrayó que Cuba, a pesar del largo embargo económico impuesto por Estados Unidos, no solo había resistido, sino que había salvaguardado su independencia, gracias a su inflexible entrega a los principios revolucionarios y gracias a la firmeza, la confianza y la inventiva de los ciudadanos. “La revolución nos ha hecho poderosos”, proclamó. […] La aflautada voz de Fidel había ido subiendo de registro y sus manos blancas, largas y delgadas, moteadas con las manchas de la edad, se alzaban en el aire y caían sobre la mesa que tenía delante y que aporreó repetidas veces para subrayar sus palabras. […] Fidel estaba particularmente en forma aquel día. Llevaba cuidadosamente peinados la raleante barba y el escaso cabello, que ha adquirido un matiz grisáceo, y aunque parecía cansado y tenía bolsas dobles bajo los ojos, estaba en plena posesión de sus facultades de mando. Lo mejor de todo fue que consiguió que su discurso durase poco más de una hora. […] Ha envejecido mal y aunque todavía se mantiene erecto y adopta una pose digna, se mueve con rigidez. La alta frente, la nariz aquilina y las pobladas cejas negras –cuyos pelillos manosea mientras medita– le dan un aire majestuoso; pero ha empezado a adquirir un siniestro parecido con uno de sus héroes, Don Quijote. Incluso ha contraído tics raros, hace muecas continuas y mueve las mandíbulas como si masticara (2009: 185, 186, 187, 189).
Anderson es largo de estatura y de energía. Es grueso en las ambiciones de totalidad de su trabajo periodístico. Y sus libros de reportaje y crónica están hechos a su medida. Por eso tiene sentido y pertinencia su colosal Che Guevara. Una vida revolucionaria (1997); setecientas cincuenta y tres páginas de reportaje y crónica biográfica, absorbente y conmovedora, en cuya preparación se demoró cinco años en los que aprovechó cada una de las oportunidades que se buscó para perfilar la vida y los hechos de Ernesto Guevara –el hombre, el guerrillero más caracterizado del mundo, y el mito– desde su infancia y su juventud en el seno de una familia acomodada de Argentina hasta su muerte violenta en Bolivia.
A saber: Anderson tuvo acceso exclusivo a los archivos del Gobierno cubano y recibió la colaboración de la viuda del Che, Aleida March; obtuvo documentos inéditos, entre ellos diarios personales del Che; logró entrevistarse con los militares bolivianos que conocían lo que le había ocurrido en sus últimos días y por esta vía descubrió el paradero de su cuerpo en Bolivia, un misterio que había sido guardado durante veintiocho años.
Al pasar las páginas de los libros42 en los que Anderson nos retrata a los poderos del mundo, con sus extravagancias y miserias –bien sea que aún estén sostenidos por sus propios huesos o por el cemento y el metal de sus estatuas–, también descubrimos el poder de un cronista al que no medimos por el valor de sus metáforas, sino por el sudor que le empapa la nuca y por el polvo que tiene en sus zapatos.
Siempre es muy difícil acercarse a los poderosos –dice Anderson–, quienes normalmente rehúyen a los periodistas, sobre todo a los que no controlan, y debido a que “tienen séquitos nutridos de empleados cuya función en la vida es mantenerlos distantes y asegurar que todo retrato de ellos sea positivo” (2016: 14-15).
También es excepcional y un aporte significativo el libro Crecer a golpes. Crónicas y ensayos de América Latina a cuarenta años de Allende y Pinochet (2013), editado por Diego Fonseca, en el cual él y otros trece escritores43 –periodistas y novelistas– hacen memoria de los pisotones y de los estragos dejados por las botas militares –y por sus áulicos en traje de civil– cuando después de asaltar la democracia en varios países del continente se enquistaron en el poder y actuaron como gobernantes.
Crecer a golpes –explica Fonseca– toma como punto de partida el golpe de Pinochet para repasar los relatos de once naciones latinoamericanas y de España –“la Madre Patria”– y Estados Unidos –“el Padre Político”–. Y a través de las reminiscencias de cada uno de los autores “explora cómo la marcha a paso de ganso de los golpes militares propició nuevos procesos de cambio y permitió revelar otros en la misma época y con la andadura de las décadas. La historia en toda su manifestación, una corriente eléctrica de didáctica continua” (2013: xvii).
Como son excepcionales los reportajes para periódicos, libros, televisión e Internet del colombiano Gerardo Reyes, uno de los cronistas que más ha mortificado a los poderosos de América Latina y de Estados Unidos al descubrir y contar sus historias no autorizadas, gracias al poderío de su refinado instinto de sabueso.
Reyes, quien hizo parte de la mítica Unidad Investigativa del periódico El Tiempo de Bogotá y ahora es el director del equipo de Univisión Investiga del departamento de Noticias de la Cadena Univisión, por sus trabajos ha recibido notables premios como el Pulitzer en 1999, al integrar el equipo del diario The Miami Herald que realizó la serie Dirty Votes, The Race for Miami Mayor; el María Moors Cabot de la Universidad de Columbia en 2004; y el Ortega y Gasset en 2015, concedido por El País de España, en la categoría Periodismo Digital, al especial titulado “Los nuevos narcotesoros”44, publicado por Univisión Noticias.
Es autor45 de los libros de reportaje y crónica: Made in Miami. Vidas de narcos, santos, seductores, caudillos y soplones (2000), Don Julio Mario. Biografía no autorizada,46 sobre Julio Mario Santo Domingo, quien fue el hombre más rico de Colombia; Nuestro hombre en la DEA (Premio de Periodismo Planeta, 2007), en el cual narra la doble vida de Baruch Vega, un fotógrafo de hermosas modelos que negociaba la libertad de narcotraficantes en Estados Unidos; Vuelo 495: la tragedia ignorada del primer secuestro aéreo en Estados Unidos (2015), Frechette se confiesa (2015), una conversación franca con el polémico embajador estadounidense Myles Frechette en torno a graves sucesos ocurridos en Colombia a finales de los años noventa; y es coautor de Los dueños de América Latina. Cómo amasaron sus fortunas los personajes más ricos e influyentes de la región (2005).
El atrevimiento que tuvo Gerardo Reyes de ponerse a investigar y a escribir sobre don Julio Mario Santo Domingo (1923-2011) y su imperio dinástico, sin su autorización; con quien nunca pudo entrevistarse y quien se negó a contestar sus mensajes y cartas certificadas que le envió durante tres años –además del temeroso silencio de los testigos–, le demandó un arduo trabajo de sabueso consultando archivos públicos y privados, conversando con sus amigos y enemigos bajo toda clase de arreglos periodísticos, puesto que algunos le hablaron con sus nombres y apellidos, otros aceptaron entregarle información sin ser citados, y otros le admitieron sin vergüenza su miedo y le confiaron algunas anécdotas con la condición de que les protegiera su anonimato (Reyes, 2011).
En septiembre de 2002, cuando le faltaban tres meses para ponerle punto final a su libro, Reyes –sin cita previa– se acercó al “reino” donde vivía Santo Domingo, un condominio del 740 de Park Avenue, conocido como la Torre del Poder en Nueva York, esperando que su suerte de periodista lo pusiera de frente con su biografiado para interrogarlo en el vestíbulo del edifico o en la calle.
Pero no tuvo suerte. Los porteros del edificio le salieron al paso y, cortésmente, le dijeron que don Julio Mario no estaba en casa –o no estaba– para visitas.
Meses después en Miami, a donde Reyes regresó con las manos vacías, se enteró de la versión que Santo Domingo dio sobre su visita de periodista impertinente:
[…] El empresario se jactó ante sus amigos de haberme dejado plantado. Dijo algo así como: “Cité a ese ‘h. p.’ al edificio, lo hice esperar y nunca lo recibí”. La envalentonada interpretación del magnate solo me alegró porque confirmaba las imitaciones que amigos y enemigos me hacían de sus ataques de soberbia. Santo Domingo gana siempre, decían, y cuando se siente perdido, desvía la derrota a su pararrayo de turno (Reyes, 2011: 10).