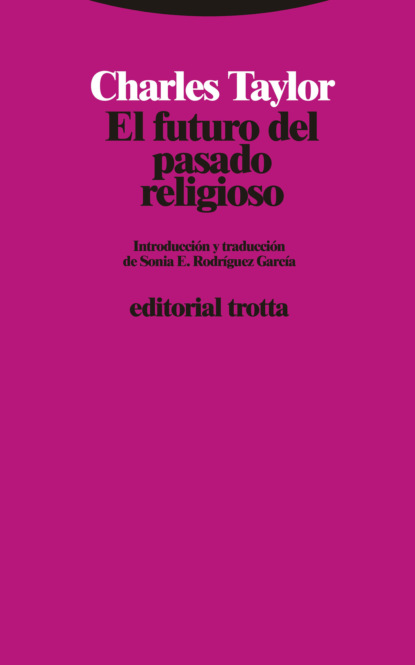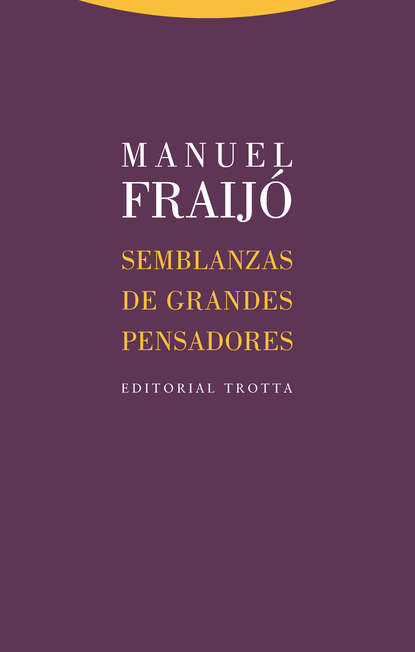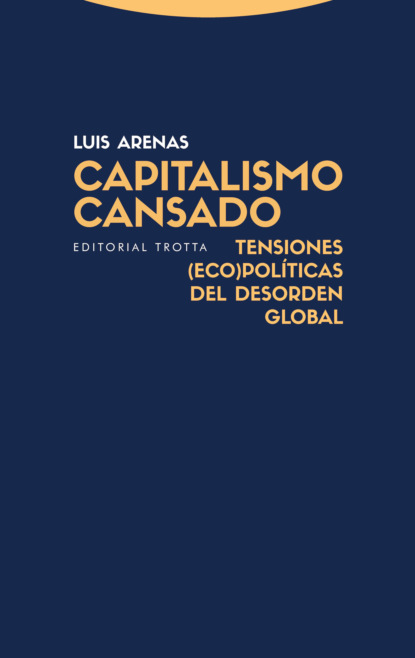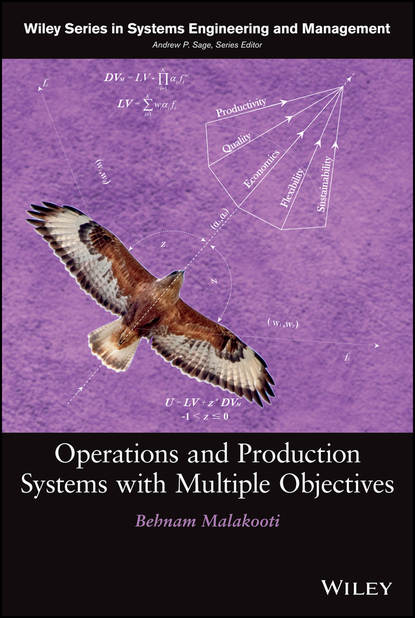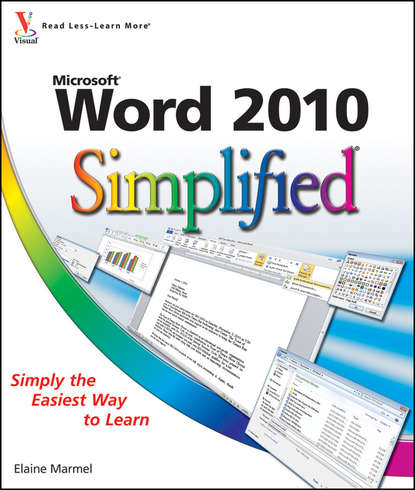- -
- 100%
- +
«Desencantamiento-reencantamiento» profundiza en los desarrollos finales del artículo anterior. En esta ocasión, Taylor investiga qué buscan las personas que desean el reencantamiento. Para ello, en primer lugar, explica el proceso de desencantamiento como la disipación del mundo encantado y de la Gran Cadena del Ser. Sin embargo, la gran diferencia entre el mundo encantado y el mundo desencantado viene determinada por el paso del «yo poroso» al «yo taponado» moderno. Mientras que el yo poroso muestra una perpleja ausencia de límites, el yo taponado traza la frontera dentro/fuera. En el mundo encantado, las cosas «cargadas» tenían poderes causales que podían imponernos significados, que estaban ahí, independientemente de nosotros. Sin embargo, para el yo taponado, las cosas del mundo están «fuera», en el exterior; mientras que los sentimientos, pensamientos y significados humanos están «dentro», en la mente. El mundo está vacío de significados humanos y estos pasan a ser entendidos como proyecciones subjetivas. Sin embargo, denuncia Taylor, esta no es una consecuencia del desencantamiento, sino de un incorrecto deslizamiento propiciado por la ciencia posgalileana y la racionalización weberiana. Que los significados estén «dentro» de la mente no significa que sean arbitrariamente conferidos. Hemos de buscar nuevos significados basados en nuestra experiencia como seres en el mundo24. Nuestra atribución de significado encontrará un respaldo firme en la teoría de las «evaluaciones fuertes» de Taylor; estas valoraciones rastrean la realidad, mantienen una dimensión óntica compatible con el nuevo imaginario cósmico y son, por lo tanto, capaces de descargar sobre las cosas el plus de significatividad que busca el reencantamiento.
«¿Qué significa el secularismo?» plantea la necesidad de redefinir la laicidad. Taylor comienza mostrando la polisemia del término, a partir de la transformación de su significado primario y de su evolución en los contextos fundacionales en los que surgió. El problema, nos dice Taylor, es que en la actualidad tendemos a definir el secularismo a través de fórmulas institucionalizadas como, por ejemplo, «la separación de la Iglesia y del Estado», olvidando que estos acuerdos son medios instrumentales orientados a garantizar la realización de los bienes perseguidos. Para Taylor, el secularismo tiene que ver con tres bienes fundamentales, que se corresponden con las categorías de la Revolución francesa: libertad de conciencia, igualdad de trato y fraternidad entre todas las familias espirituales. El «fetichismo de los acuerdos institucionales» imposibilita ver los dilemas que surgen, cuando estos bienes entran en conflicto, y olvida que no existe un conjunto de principios intemporales que pueda aplicarse de forma incondicionada. La pluralidad de bienes y la variedad de las circunstancias exigen que cualquier acuerdo institucional debe reajustarse atendiendo a las circunstancias. Este fetichismo de los acuerdos es consecuencia de la obsesión de hacer de la religión un caso especial. La idea de fondo es que existe una diferencia epistemológica entre la razón secular —que se fundamenta en «la mera razón» y no acepta ninguna premisa extra proveniente de la religión— y la razón religiosa —informada supuestamente por la revelación—. Taylor denuncia que autores como Habermas o Rawls acepten esta pretendida distinción epistémica, que parecería tener su origen en el «mito de la Ilustración».
«Die bloße Vernunft (‘La mera razón’)» analiza, precisamente, este «mito de la Ilustración». Taylor rechaza las interpretaciones que ven la Ilustración como un absoluto e innegable avance y busca una comprensión más matizada, capaz de dar cuenta tanto de los logros como de las pérdidas. Este mito es responsable tanto del fetichismo de los acuerdos institucionales —analizados en el artículo anterior— como del codigocentrismo o nomolatría —objeto de análisis del siguiente artículo—. Para Taylor, tres movimientos se combinan para llevarnos a las ilusiones de la mera razón. Son las raíces del mito: i) el fundacionalismo cartesiano y el establecimiento del principio de razón suficiente; ii) la ciencia posgalileana como modelo no solo de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales, y iii) la reconstrucción grociana de la teoría social que apuntala el orden moral moderno. A este último movimiento, le concede Taylor una importancia fundamental. El nuevo orden moral cristaliza en el «imaginario social (y ciudadano) moderno» —que trae consigo la comprensión del ser humano como un sujeto derechohabiente, de la sociedad como resultado de la asociación para el mutuo beneficio de sus miembros y del Estado moderno como instrumento creado y legitimado por el pueblo— y se solidifica en la economía de mercado, la esfera pública y la soberanía popular. El objetivo de Taylor es mostrar que, en la actualidad, los obstáculos para la creencia en la trascendencia son principalmente morales y espirituales y no epistemológicos, como la Ilustración nos ha hecho creer.
«Peligros del moralismo» explora las consecuencias del mito de la Ilustración y de la ilusión de la mera razón, centrando su atención en el auge de los códigos de conducta —codigocentrismo/nomolatría— en la filosofía moral contemporánea. Estos códigos pretenden derivar sus normas de un único principio o fuente —la mera razón— para establecer un conjunto de reglas universales que puedan ser aplicadas sin excepción. El codigocentrismo no reconoce la pluralidad de bienes y, en consecuencia, hace desaparecer los dilemas. Las situaciones dilemáticas son resultado del conflicto entre dos o más bienes y admiten más de una solución. De hecho, los dilemas, nos dice Taylor, deberían ser analizados en un espacio bidimensional, en un espacio compuesto por, al menos, dos dimensiones. El espacio horizontal es el espacio de la resolución, en el que sopesamos las exigencias en tensión y determinamos la concesión; por su parte, el espacio vertical es el espacio de la reconciliación, abre el horizonte de la transformación, el lugar en el que el conflicto puede resolverse causando el menor daño posible a los bienes en tensión. La obsesión con el código hace que los dilemas desaparezcan de nuestra visión porque nos impide ver la dimensión vertical. El verdadero problema, nos dice Taylor, es que nuestra cultura moral contemporánea trae consigo altos estándares de moralidad, exigencias cada vez más elevadas que nos hagan estar «a la altura de los tiempos». Pero la conjunción de altas exigencias y ceguera a la dimensión vertical es uno de los más acuciantes problemas en la actualidad, desenmascara la imprudencia en nuestras motivaciones morales y se vuelve condición de posibilidad de la ira, el despotismo, el mecanismo del chivo expiatorio, etc., en nuestra sociedad actual. Nuevamente, Taylor encuentra una posible solución en la religión, al presentar la dimensión escatológica como un espacio de reconciliación.
«¿Qué fue la revolución axial?» cierra el círculo de estos artículos recuperando el marco referencial en el que se inscriben todos los temas de la era secular. En esta ocasión Taylor profundiza en el «gran desanclaje» que supuso la aparición de las religiones axiales. Como ya hemos apuntado, las religiones preaxiales anclaban al individuo en la sociedad, en el cosmos y en una determinada noción del bien humano. La era axial rompe con estos tres tipos de anclaje. Pero, en esta ocasión, Taylor centra su atención en la postura revisionista hacia el bien humano que supuso, por un lado, la afirmación inequívoca de la bondad de la divinidad y, por otro lado, la idea de que el florecimiento humano apunta más allá, hacia bienes que no son meramente humanos. Pero Taylor nos muestra como la era axial no rompió definitivamente con las formas de vida propias de las religiones preaxiales, sino que ambas coexistieron en una especie de amalgama inestable. Este equilibrio inestable se rompe en el cristianismo con el impulso a la reforma, que propició no solo la aparición de la identidad taponada, el desencantamiento del mundo y el individualismo expresivo propio de la era de la autenticidad, sino también una nueva comprensión del florecimiento humano, quedando el bien circunscrito a nuevas formas de sociabilidad desvinculadas de aquel orden sagrado que originalmente las había establecido. Es necesario tomar conciencia de aquellas tensiones y analizar los cambios que se han producido en los últimos años con el fin de dilucidar si con estas transformaciones hemos perdido intuiciones fundamentales sobre la condición humana que más bien deberíamos intentar recuperar.
Las conexiones, como hemos atestiguado, son múltiples. Y las narrativas de la secularización, tal como anunciábamos, no dejan de entrelazarse. Esperamos haber ayudado a desenredar algunos de los hilos que se entretejen en la filosofía de la religión de Taylor y animamos al lector a que trace su propia ruta en la exploración de los temas de la era secular.
1. Un desarrollo más exhaustivo sobre la evolución del pensamiento de Taylor y su clasificación en tres etapas atendiendo a sus intereses políticos, filosóficos y religiosos puede leerse en Sonia E. Rodríguez, Buscando significados, reencantado el mundo. Ética, política y religión en Charles Taylor, Sb-UAEMex, Argentina/México, 2021, pp. 19-35.
2. The Explanation of Behaviour, Routledge & Kegan, Londres, 1964.
3. The Pattern of Politics, McCelland and Stewart, Toronto, 1970.
4. Hegel, Cambridge UP, Cambridge, 1975 [Hegel, Barcelona, Anthropos, 2010]. Años después, Taylor publicará una versión más reducida de la misma obra: Hegel and Modern Society, Cambridge UP, Cambridge, 1979 [Hegel y la sociedad moderna, FCE, México, 1983].
5. Social Theory as Practice, Oxford UP, Delhi, 1983.
6. Human Agency and Language, Philosophical Papers 1, Cambridge UP, Cambridge, 1995.
7. Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2, Cambridge UP, Cambridge, 1995.
8. El punto de arranque de la filosofía de Taylor ha pasado bastante desapercibido en nuestro ámbito académico. La resonancia de su obra posterior y su posición en los debates más acuciantes de la modernidad han dificultado la recepción de sus primeros escritos. Sin embargo, la antropología filosófica de Taylor es fundamental para comprender la evolución de su pensamiento. Lejos de tratarse de pensamientos o reflexiones iniciales que pierden valor en relación con su obra posterior, Taylor confiere gran importancia a estos escritos. Claro ejemplo de ello es que su última obra, The language animal. The full shape of the human linguistic capacity, Harvard UP, Cambridge, 2016, recoge las mismas ideas expuestas en los Philosophical Papers 1 y 2.
9. La liberté des modernes, ed. de Philippe de Lara, Presses Universitaires de France, París, 1997 [La libertad de los modernos, trad. de Horacio Pons, Amorrortu, Buenos Aires, 2005].
10. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard UP, Cambridge, 1989 [Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, trad. de Ana Lizón, Paidós, Barcelona, 1996].
11. The Malaise of Modernity, Anansi, Toronto, 1991; ed. ingl.: The Ethics of Authenticity, Harvard UP, Cambridge, 1991 [La ética de la autenticidad, trad. de Pablo Carbajosa, introd. de Carlos Thiebaut, Barcelona, Paidós, 1994].
12. Guy Laforest (ed.), Rapprocher les solitudes. Écrits sur le fédéralisme et le nationalisme au Canada, Presses de l’Université Laval, Quebec, 1992; ed. ingl.: Reconciling the Solitudes. Essays on Canadian Federalism and Nationalism, McGill-Queen’s UP, Montreal, 1993 [Acercar las soledades: Federalismo y nacionalismo en Canadá, trad. de María Jesús Marín, Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa, Donostia, 1999].
13. Amy Gutmann (ed.), Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition, Princeton UP, Princeton, 1993 [El multiculturalismo y la «política del reconocimiento», trad. de M. Utrilla, L. Andrade y G. Vilar, FCE, México, 1993].
14. Philosophical Arguments, Harvard UP, Cambridge, 1995 [Argumentos filosóficos, trad. de Fina Birulés, Paidós, Barcelona, 1997].
15. James L. Heft (ed.), A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture, with responses by William M. Shea, Rosemary Luling Haughton, George Marsden, and Jean Bethke Elshtain, Oxford UP, Oxford, 1999.
16. Varities of Religion Today. William James Revisited, Harvard UP, Cambridge, 2002 [Las variedades de la religión hoy, trad. de Ramón Vilá, Paidós, Barcelona, 2003].
17. Modern Social Imaginaries, Duke UP, Durham y Londres, 2004 [Imaginarios sociales modernos, trad. de Ramón Vilá, Paidós, Barcelona, 2006].
18. A Secular Age, Harvard UP, Cambridge, 2007 [La era secular, trad. de Ricardo García Pérez y María Gabriela Ubaldini, Gedisa, Barcelona, 2 tt., 2014-2015].
19. Laicité et liberté de conscience, con Jocelyn McLure, Les Éditions du Boréal, Montreal, 2010 [Laicidad y libertad de conciencia, trad. de María Hernández Díaz, Alianza, Madrid, 2011].
20. The Power of Religion in the Public Sphere, con J. Habermas, J. Butler y C. West, SSRC Book, Columbia, 2011 [El poder de la religión en la esfera pública, trad. de José María Carabante y Rafael Serrano, Trotta, Madrid, 2011].
21. Dilemmas and Connections. Selected Essays, Harvard UP, Cambridge, 2011.
22. Gregor McLennan, «Uplifting Unbelief»: New Blackfiars 97 (2010), pp. 627-644.
23. Charles Taylor, «Replies»: New Blackfiars 91 (2010), pp. 645-646.
24. Existe toda una serie de supuestos fenomenológicos en la filosofía de Taylor que tienen su origen en su tesis doctoral. La crítica a los enfoques reduccionistas de las ciencias humanas será una constante en el pensamiento de Taylor, hasta el punto de que en los últimos años ha vuelto a recuperar algunos de estos planteamientos originales. Claro ejemplo de ello es la publicación junto a Dreyfus de Retrieving Realism, Harvard UP, Cambridge, 2015 [Recuperar el realismo, trad. y prólogo de Josemaría Carabante, Madrid, Rialp, 2016].
1
¿UNA MODERNIDAD CATÓLICA?*
En primer lugar, quisiera mostrar cuán profundamente honrado me siento por haber sido elegido para recibir el Marianist Award este año. Agradezco a la Universidad de Dayton no solo el reconocimiento de mi trabajo, sino también la oportunidad de plantear con ustedes algunos temas que han estado en el centro de mi interés durante décadas. Estos temas se han reflejado en mi trabajo filosófico, pero no del mismo modo en que los plantearé esta tarde, dada la naturaleza del discurso filosófico que (tal y como yo lo veo) ha de intentar persuadir a los pensadores honestos de cualquier compromiso metafísico o teológico. Me siento afortunado por tener la oportunidad de plantear con ustedes algunas cuestiones que subyacen a la idea de una modernidad católica.
1
El título de esta conferencia se podría haber invertido. Esta conferencia se podría haber titulado «¿Un catolicismo moderno?». Pero es tal la fuerza del adjetivo moderno en nuestra cultura que, inmediatamente, se podría pensar que el objeto de mi investigación sería un nuevo catolicismo, mejor y superior, destinado a reemplazar todas aquellas variedades pasadas de moda que de forma desordenada llenaron nuestro pasado. Sin embargo, pretender algo así sería perseguir una quimera, un monstruo que no puede existir dada la naturaleza de las cosas.
No puede existir por lo que significa el «catolicismo», al menos para mí. Comenzaré comentando algo sobre esto. «Id y enseñad a todas las naciones»1. ¿Cómo podemos entender este mandato? La forma fácil, la que se ha seguido con demasiada frecuencia, es tomar nuestra cosmovisión global, la de los cristianos, y esforzarnos para que otras naciones y culturas se adapten a ella. Pero esto viola una de las demandas básicas del catolicismo. Quiero tomar la palabra original, katholou [universal], en dos sentidos relacionados, comprendiendo tanto la universalidad como la totalidad. Podríamos decir: universalidad a través de la totalidad.
La Redención llega con la Encarnación, el momento en el que la vida de Dios se entrelaza con las vidas humanas. Pero estas vidas humanas son diferentes, plurales, irreductibles entre sí. La Redención-Encarnación trae reconciliación, un tipo de unidad. Es la unidad de unos seres diversos, que llegan a comprender que no pueden alcanzar la totalidad solos, que su complementariedad es esencial; más que la unidad de unos seres que llegan a aceptar que son, en último término, idénticos. O quizá podríamos exponerlo del siguiente modo: ambas, la complementariedad y la identidad, serán parte de nuestra última unidad. La gran tentación histórica ha sido olvidar la complementariedad para ir directamente a la igualdad, convertir a tantas personas como sea posible en «buenos católicos» —y en el proceso fracasa la catolicidad: fracasa la catolicidad, porque fracasa la totalidad—. La unidad se consiguió a costa de suprimir parte de la diversidad con la que Dios creó a la humanidad. Es la unidad de una parte que se hace pasar por el todo. Es universalidad sin totalidad y, por lo tanto, no es verdadero catolicismo.
Esta unidad a través de la diferencia, en oposición a la unidad a través de la identidad, parece la única posible para nosotros. No solo por la diversidad de los seres humanos, que comienza desde la diferencia entre hombres y mujeres y se va ramificando cada vez más. No solo porque el material humano, con el que la vida de Dios debe entrelazarse, impone esta fórmula como una especie de segunda mejor solución para la igualdad. Ni tan siquiera porque cualquier unidad entre los seres humanos y Dios habría de ser una unidad a través de la (inmensa) diferencia. Sino que parece la única unidad posible porque la misma vida de Dios, entendida de forma trinitaria, es ya una unidad de este tipo. La diversidad humana es parte del modo en el que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Así, formulado de un modo quizá exagerado, podríamos decir que no sería un principio católico extender la fe sin permitir incrementar la variedad de devociones, espiritualidades, formas litúrgicas y respuestas a la Encarnación. Esta es una exigencia que, a menudo, nosotros, en la Iglesia católica, no hemos respetado; pero con la que, también a menudo, hemos intentado convivir. Pienso, por ejemplo, en las grandes misiones jesuíticas en China e India al comienzo de la era moderna.
La ventaja para nosotros, los modernos, es que, al vivir en la estela de tan variadas formas de vida cristiana, ya tenemos ante nosotros un amplio campo de espiritualidades con el que compensar nuestra propia estrechez de miras y recordar que todos necesitamos complementar nuestra propia parcialidad en nuestro camino hacia la totalidad —este es el motivo por el que soy tan cauto con las posibles resonancias de un «catolicismo moderno» y con los posibles ecos de triunfalismo y autosuficiencia que residen en el adjetivo (¡añadidos a aquellos que suelen residir en el nombre!)—.
La cuestión no es ser un «católico moderno», si con ello empezamos a vernos (quizá de modo semiinconsciente y subrepticio) como los últimos «católicos completos», englobando y superando a nuestros antepasados menos avanzados (una poderosa connotación que deriva, en gran parte, del uso contemporáneo de la palabra moderno2). Más bien la cuestión es, tomando nuestra civilización moderna como una más entre las grandes formas culturales que van y vienen en la historia de la humanidad, entender qué significa aquí ser cristiano, encontrar nuestra auténtica voz en el eventual coro católico, intentar hacer en nuestro tiempo y lugar lo que Matteo Ricci procuró hacer en China hace cuatro siglos.
Soy consciente de cuán extraño e incluso extravagante puede parecer tomar como modelo a Matteo Ricci y el gran experimento jesuita en China. Mantener esta postura en la actualidad parece imposible por dos razones opuestas. En primer lugar, estamos demasiado cerca. En muchos aspectos, esta aún es una civilización cristiana o, al menos, una sociedad con muchos fieles. ¿Cómo podemos comenzar desde el punto de vista del extranjero que, de forma inevitable, era el punto de vista de Ricci?
Pero, en segundo lugar, inmediatamente después de haber dicho esto, debemos recordar todas aquellas facetas de la cultura y del pensamiento modernos que se esfuerzan en definir la fe cristiana como aquello que debe superarse y dejarse en el pasado si queremos que la ilustración, el liberalismo y el humanismo prosperen. Con esta imagen en mente, no es difícil sentirse como un extranjero. Sin embargo, por esta misma razón, el proyecto de Ricci puede parecer totalmente inapropiado. Ricci se enfrentó a otra civilización, una construida, en gran parte, en la ignorancia de la revelación judeocristiana; así que la cuestión que podríamos plantear aquí es cómo adaptar el mandato a nuevas direcciones. Considerar la modernidad desde su aspecto no cristiano significa, generalmente, considerarla como anticristiana, como excluyendo deliberadamente el kerigma cristiano. Entonces, ¿cómo podemos adaptar el mensaje ante su negación?
Visto desde nuestro tiempo, el proyecto de Ricci nos parece extraño por dos razones aparentemente incompatibles. Por una parte, nos sentimos como en casa aquí, en esta civilización que ha surgido desde la cristiandad. Entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos en comprenderla? Por otra parte, todo lo que es ajeno al cristianismo parece implicar su rechazo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en adaptarlo? Dicho de otra forma, el proyecto de Ricci conlleva la difícil tarea de hacer nuevas discriminaciones. ¿Qué representa una diferencia humana válida en la cultura? ¿Qué es incompatible con la fe cristiana? La famosa controversia de los ritos chinos planteó estas cuestiones. Pero, para la modernidad, parece que las cosas están claramente dispuestas: lo que está en continuidad con nuestro pasado es legítima cultura cristiana y el novel giro secular simplemente es incompatible. No parece necesaria ninguna investigación adicional.
Ahora bien, pienso que esta doble reacción, con la que fácilmente nos sentimos tentados, es bastante errónea. La idea que me gustaría defender, si puedo resumirla en pocas palabras, es que en la cultura secular moderna se encuentran mezclados los auténticos desarrollos del Evangelio de un modo de vida encarnado con un cierre hacia Dios que niega el Evangelio. Al romper con las estructuras y creencias de la cristiandad, la cultura moderna impulsó ciertas facetas de la vida cristiana mucho más lejos de lo que nunca habían sido o podrían haber sido llevadas a cabo dentro de la cristiandad. En relación con las anteriores formas de cultura cristiana, tenemos que enfrentarnos a la humillante comprensión de que la ruptura fue una condición necesaria para el desarrollo.
Por ejemplo, la política liberal moderna se caracteriza por la defensa de los derechos humanos universales —el derecho a la vida, a la libertad, a la ciudadanía, a la autorrealización—; derechos que son considerados como radicalmente incondicionados, es decir, que no dependen de cosas como el género, la pertenencia cultural, el desarrollo de la civilización o la alianza religiosa, que los habían limitado en el pasado. Mientras siguiésemos viviendo dentro de los términos de la cristiandad —es decir, dentro de una civilización en la que las estructuras, las instituciones y la cultura reflejasen la naturaleza cristiana de la sociedad (incluso en la forma no confesional de los tempranos Estados Unidos)—, no podríamos haber alcanzado esta radical incondicionalidad. En este sentido, es difícil para una sociedad «cristiana» aceptar la plena igualdad de derechos de los ateos, de las personas de una religión extraña o de aquellos que violan lo que parece ser el código moral cristiano (por ejemplo, los homosexuales).
No se trata de que tener una fe cristiana te haga pequeño o intolerante, como afirman los militantes no creyentes; aunque también tenemos nuestra cuota de fanáticos y extremistas, pero no somos los únicos en esto. El auge de ciertas formas de ateísmo militante en este siglo está lejos de ser tranquilizador. No, la imposibilidad no radica en la misma fe cristiana, sino en el proyecto de la cristiandad: en el intento de unir la fe a una forma de cultura y a un modelo de sociedad. Hay algo noble en el intento; de hecho, se inspira en la misma lógica de la Encarnación que, tal y como mencioné antes, se esfuerza por entrelazarse cada vez más con la vida humana. Pero, como proyecto que ha de realizarse en la historia, está definitivamente condenado al fracaso e, incluso, amenaza con convertirse en todo lo contrario.