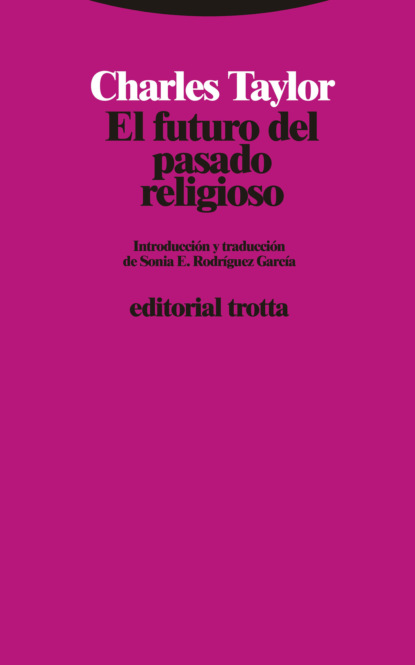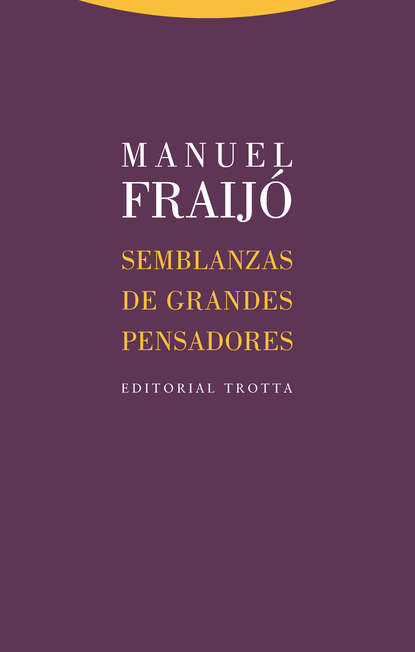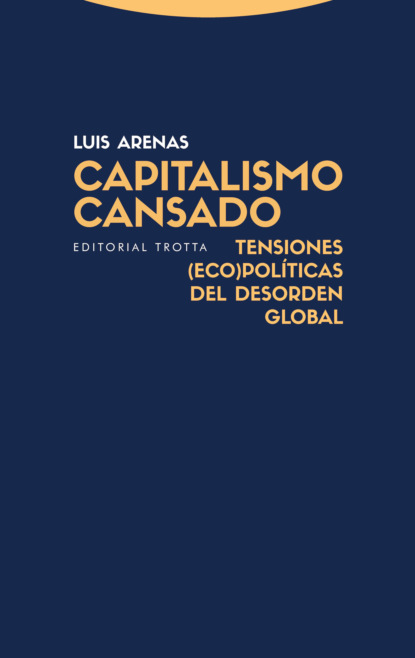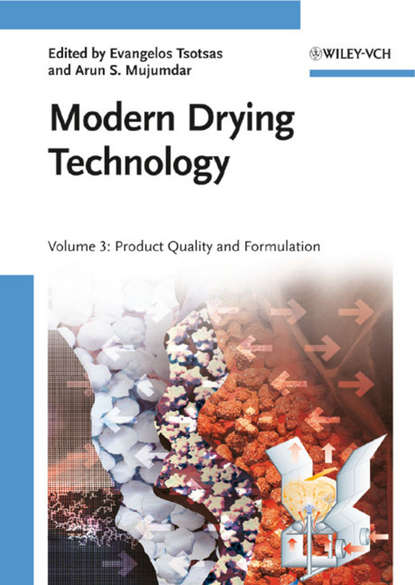- -
- 100%
- +
Esto es así porque la constitución de una sociedad humana en la historia implica inevitablemente coerción (al menos como sociedad política, pero también de otros modos), presión hacia la conformidad y algún tipo de confiscación de ideales superiores en pro de intereses estrechos, entre otras imperfecciones. Nunca puede darse una total fusión entre la fe y una sociedad particular, y el intento de lograrla es peligroso para la fe. Algo de esto se reconoció desde el comienzo del cristianismo al diferenciar Iglesia y Estado. Desde entonces, las diversas construcciones de la cristiandad se veían con desagrado, como los intentos posteriores a Constantino de acercar el cristianismo a otras formas predominantes de religión, donde lo sagrado estaba ligado y era apoyado por el orden político. Del proyecto de la cristiandad se puede decir mucho más que lo que esta sentencia desfavorable permite. Sin embargo, este proyecto corre el peligro de convertirse en una paródica negación de sí mismo.
Afirmar que la plenitud de la cultura de derechos no se podría haber logrado bajo el cristianismo no significa señalar una especial debilidad de la fe cristiana. De hecho, el intento de poner alguna filosofía secular en el lugar de la fe —como el jacobinismo o el marxismo— apenas ha conducido a mejores resultados (en algunos casos, ha llevado a resultados espectacularmente peores). Esta cultura de derechos pudo prosperar allí donde la envoltura de la cristiandad se rompió y ninguna filosofía singular ocupó su lugar, al tiempo que la esfera pública se convirtió en el lugar de competición de las visiones fundamentales.
Tampoco me parece que la moderna cultura de derechos esté perfectamente bien tal y como está. Al contrario, presenta muchos problemas. Volveré sobre esta idea más adelante. Pero, pese a todos sus inconvenientes, ha producido algo bastante notable: el intento de invocar al poder político en contra de un criterio de requisitos humanos fundamentales aplicados universalmente. Como ha declarado el actual papa [Juan Pablo II], es imposible que la conciencia cristiana no se agite ante esto.
Este ejemplo ilustra la tesis que estoy intentando argumentar. En algún momento, a lo largo de los últimos siglos, la fe cristiana fue atacada y, finalmente, destronada desde dentro del cristianismo. En algunos casos fue gradualmente destronada, sin ser frontalmente atacada (como en gran parte de los países protestantes); pero este desplazamiento también significó marginación, pues hizo de la fe algo irrelevante para grandes segmentos de la vida moderna. En otros casos, la confrontación fue amarga, incluso violenta, y al destronamiento lo siguió un largo y vigoroso ataque (por ejemplo, en Francia y en España, es decir, en gran parte de los países católicos). En cualquiera de estos casos, el proceso no resulta particularmente reconfortante para la fe cristiana. A pesar de ello, tenemos que aceptar que este proceso fue el que hizo posible lo que ahora reconocemos como un gran avance de la penetración práctica del Evangelio en la vida humana.
¿Adónde nos lleva todo esto? Bueno, es una experiencia humillante, pero también liberadora. El lado humillante nos lo recuerdan nuestros colegas seculares más agresivos: «es una suerte que el programa ya no está siendo ejecutado por los cristianos o regresaríamos a los tiempos de la Inquisición». El lado liberador llega cuando reconocemos la verdad que hay en esta afirmación (aun siendo una formulación exagerada) y cuando extraemos las conclusiones adecuadas. Solo alcanzamos este tipo de libertad, en gran parte fruto del Evangelio, cuando nadie (es decir, cuando ninguna perspectiva particular) ejecuta el programa. Debemos agradecer a Voltaire, entre otros, habernos mostrado (no necesariamente a sabiendas) esta realidad y habernos dado la oportunidad de vivir el Evangelio de un modo más puro, libres de ese continuo y sangrante forcejeo de conciencia que fue el pecado y la plaga de todos aquellos siglos «cristianos». El Evangelio estaba destinado a destacarse sin armas. Ahora, hemos podido acercarnos a este ideal —con un poco de ayuda por parte de nuestros enemigos—.
¿Reconocer nuestra deuda significa que tenemos que permanecer en silencio? No, en absoluto. Esta libertad, que es apreciada por muchas personas por distintas razones, también tiene su significado cristiano. Por ejemplo, es la libertad de llegar a Dios por uno mismo o, dicho de otro modo, impulsado solo por el Espíritu Santo, cuya voz apenas audible se escuchará mejor cuando los altavoces de la autoridad armada estén en silencio.
Esto es así; pero es posible que los cristianos se muestren reticentes a articular este significado para que no se les acuse de que, de nuevo, están intentando imponer un significado (autoritario). En tal caso, pueden estar haciendo un flaco favor a esta libertad, porque no son los únicos en hacerlo, aunque suelen ser más propensos a discernir que sus compatriotas seculares.
El hecho de que la libertad se haya administrado mejor en una situación en la que ninguna visión está al cargo —es decir, una situación lograda por la relativa debilidad del cristianismo y por la ausencia de cualquier otra perspectiva trascendental fuerte3— parece acreditar la idea de que la vida humana está mejor sin una visión trascendental. En este caso, el desarrollo de la libertad moderna se identifica con el auge de un humanismo exclusivo —esto es, un humanismo basado exclusivamente en una noción del florecimiento humano que no reconoce objetivos válidos más allá de él—. La fuerte sensación, que continuamente surge, de que hay algo más, de que la vida humana apunta más allá de sí misma, se tilda de ilusión y se la considera peligrosa. La convivencia pacífica de las personas en libertad llega a entenderse como consecuencia del menguar de las visiones trascendentales.
Para un cristiano, esta perspectiva parece sofocante. ¿Realmente tenemos que pagar este precio —un tipo de lobotomía espiritual— para disfrutar de la libertad moderna? Nadie puede negar que la religión genera peligrosas pasiones, pero esta no es toda la historia. El humanismo exclusivo también conlleva grandes peligros que permanecen inexplorados en el pensamiento moderno.
2
A continuación, expondré algunos de estos peligros. Al hacerlo, ofreceré mi propia interpretación de la vida y de la sensibilidad modernas. Estas cuestiones permanecen abiertas al debate; pero, en este ámbito, necesitamos urgentemente nuevas perspectivas —como en su momento lo fueron las lecturas de Ricci sobre la modernidad—.
El primer peligro que amenaza al humanismo exclusivo, que borra lo trascendente, el más allá de la vida, es que provoca como reacción una negación inmanente de la vida. Permítanme explicarlo un poco mejor.
Estoy hablando de lo trascendente como un «más allá de la vida». Al hacerlo, intento articular algo que es esencial no solo para el cristianismo, sino también para otras muchas fes —por ejemplo, para el budismo—. En estas fes, aparece la misma idea de diferentes formas; una idea que puede comprenderse a través de la afirmación de que la vida no es toda la historia, no es todo lo que hay.
Podemos entender esta afirmación del siguiente modo: la vida sigue después de la muerte, hay una continuación, nuestras vidas no terminan totalmente con nuestras muertes. Aunque no quiero negar lo que se afirma con esta interpretación, aquí quisiera tomar esta idea en un sentido diferente (aunque indudablemente relacionado).
Lo que quiero decir es que el núcleo de las cosas no se agota en la vida, ni en la plenitud de la vida, ni incluso en la bondad de la vida. Reconocer lo trascendente no solo significa rechazar el egoísmo, la idea de que la plenitud de mi vida (y quizá la de aquellos a los que amo) debería ser mi única preocupación —estoy de acuerdo con John Stuart Mill en que una vida plena debe implicar esforzarse por el beneficio de la humanidad—, sino que también significa ver más allá.
Una forma de articular esta idea es la intuición que podemos encontrar en el sufrimiento y en la muerte —entendidos no como mera negación, como el fin de la plenitud y la vida, sino como un lugar para afirmar algo que ocurre más allá de la vida, algo sobre lo que la misma vida se traza originalmente—. La última afirmación parece centrarnos de nuevo en la vida. Incluso desde el humanismo exclusivo es fácil comprender cómo y por qué podríamos aceptar el sufrimiento y la muerte para dar vida a otros. Desde cierto punto de vista, también es parte de la plenitud de la vida. Reconocer lo trascendente implica algo más. Lo que está más allá de la vida no solo importa porque sustenta la vida; de otro modo, no sería «más allá de la vida». (Para los cristianos, Dios desea el florecimiento humano4, pero «hágase tu voluntad» no se reduce a «dejad que los seres humanos florezcan»).
Esta forma de expresarlo es contraria a la comprensión de la civilización occidental contemporánea. Pero hay otras formas de articular esta idea. Una de ellas, que se remonta al mismo principio del cristianismo, implica la redefinición del término vida, que incorporaría lo que yo llamo «más allá de la vida»; por ejemplo, las evocaciones en el Nuevo Testamento a una «vida eterna» y una «vida en abundancia» (Juan 10, 10)5.
Incluso podríamos articular esta idea de un tercer modo: reconocer lo trascendente implica sentirse llamado a un cambio de identidad. El budismo nos da una razón obvia para hablar así. El cambio es bastante radical: desde el yo al «no-yo» (anatta). Pero la fe cristiana también puede entenderse en estos términos: llama a un radical descentramiento del yo en relación con Dios («hágase tu voluntad»). Siguiendo el lenguaje empleado por Henri Bremond en su magnífico estudio de las espiritualidades francesas del siglo XVII6, podemos hablar aquí de «teocentrismo». Esta forma de expresarlo pone de manifiesto un punto similar al primer modo, en el que la mayoría de las concepciones de una vida plena asumen una identidad estable: el yo para el que se puede definir el florecimiento.
De este modo, reconocer lo trascendente significa apuntar más allá de la vida o abrir tu propio yo a un cambio de identidad. Pero, al hacer esto, ¿dónde estamos en relación con el florecimiento humano? Hay mucha división, confusión e incertidumbre sobre este punto. De hecho, en su práctica habitual, las religiones históricas han combinado la preocupación por el florecimiento con la preocupación por la trascendencia. Incluso era común que los supremos descubrimientos de aquellos que iban más allá de la vida sirviesen para enriquecer la plenitud de la vida de aquellos que permanecían a este lado de la barrera. Así, las oraciones en las tumbas de los mártires traían una vida larga, salud y una multitud de cosas buenas para los fieles cristianos. Algo similar ocurre en las tumbas de ciertos santos en tierras musulmanas; y, en el budismo theravada, por ejemplo, la dedicación de los monjes revierte, a través de bendiciones, amuletos y cosas similares, en los propósitos ordinarios de florecimiento de los laicos.
En oposición, en todas las religiones han existido reformadores que, recurrentemente, han considerado esta relación simbiótica y complementaria entre la renuncia y el florecimiento como una parodia. Los reformadores insisten en devolver a la religión su pureza y consideran los objetivos de la renuncia como válidos por sí mismos, iguales para todos y desvinculados de la búsqueda del florecimiento. Algunos incluso llegan a denigrar por completo esta última búsqueda afirmando que no es importante o que es un obstáculo para la santidad.
Sin embargo, esta postura extrema se aparta de un impulso central en algunas religiones. Tomaré el cristianismo y el budismo como ejemplos. Renunciar —apuntar más allá de la vida— no solo te lleva más lejos, sino que también te trae de vuelta al florecimiento. En términos cristianos, la renuncia te descentra en relación con Dios; pero la voluntad de Dios es que los seres humanos florezcan y, de este modo, regresamos a una afirmación del florecimiento, bíblicamente llamado agape [amor incondicional]. En términos budistas, la iluminación no solo te aleja del mundo, sino que también abre las compuertas de metta (la bondad amorosa) y karuna (la compasión)7. Este es el concepto theravada del Paccekabuda [Buda solitario], preocupado solo por su propia salvación, pero clasificado por debajo del Buda superior que actúa para la salvación de todos los seres.
Así, además de la postura que acepta la complementaria simbiosis entre la renuncia y el florecimiento, y más allá de la postura de la pureza, existe una tercera, que se podría llamar la postura del agape/karuna.
Ya se ha dicho suficiente para mostrar el conflicto entre la cultura moderna y lo trascendente. De hecho, en la afirmación de la vida está implícita una poderosa corriente constitutiva de la espiritualidad occidental moderna. Es quizá evidente en la preocupación contemporánea por preservar la vida, traer prosperidad y reducir el sufrimiento en todo el mundo; preocupación que, desde mi punto de vista, no tiene precedentes en la historia.
Todo esto surge históricamente de lo que en otra parte he llamado «la afirmación de la vida corriente»8. Lo que intentaba formular con esta expresión es la revolución cultural de la primera época moderna, que destronó las actividades supuestamente superiores de contemplación y vida ciudadana, y que puso el centro de gravedad en la vida cotidiana de la producción y la familia. Según esta perspectiva espiritual, nuestra primera preocupación debe ser incrementar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar la prosperidad. La preocupación por la «vida buena» olía a orgullo, a ensimismamiento. Además, era inherentemente desigualitaria, dado que las actividades presuntamente «superiores» solo podían ser llevadas a cabo por una élite minoritaria, mientras que dirigir correctamente la vida cotidiana era posible para todo el mundo. Para este temperamento moral es obvio que nuestra principal preocupación debe ser la injusticia, la benevolencia y nuestro trato con los otros, y que este trato debe darse en un plano de igualdad.
Esta afirmación, que constituye uno de los principales componentes de nuestra perspectiva ética moderna, se inspiró originalmente en un modo de piedad cristiana. Exaltó el agape práctico y se dirigió, de forma polémica, contra el orgullo, el elitismo y el ensimismamiento de aquellos que creían en las actividades o espiritualidades «superiores».
Pensemos en el ataque de los reformadores a las vocaciones supuestamente superiores de la vida monástica. Estas vocaciones estaban destinadas a señalar los caminos de una dedicación superior; pero, de hecho, se desviaron hacia el orgullo y el autoengaño. Para los cristianos, la verdadera vida santa estaba dentro de la vida corriente, en vivir en el trabajo y en la casa de una manera cristiana y honrada.
Hubo una crítica terrenal —se podría decir terrena— de lo supuestamente superior que se trasladó y utilizó como crítica secular contra el cristianismo y, en definitiva, contra la religión en general. La misma postura retórica que los reformadores habían adoptado contra los monjes y las monjas fue utilizada por los seculares y los no creyentes contra la fe cristiana. Supuestamente esta fe desprecia lo real, lo sensual, el bien humano terrenal, en pro de algún fin superior puramente imaginario, cuya búsqueda solo puede conducir a la frustración del bien terrenal y al sufrimiento, a la mortificación, a la represión, etc. Las motivaciones de aquellos que defendían este camino superior se volvían sospechosas. El orgullo, el elitismo y el deseo de dominar desempeñaron un importante papel en esta historia, junto con el miedo y la timidez (también presentes en la temprana historia de los reformadores, pero de forma menos destacada).
En esta crítica, la religión se identificó con la segunda postura, la purista, o bien con una combinación de esta postura con la primera, la «simbiótica» (normalmente tildada de superstición). La tercera postura, la del agape/karuna se volvió invisible, debido a que la crítica secular asumió una variante transformada de ella.
Pero no debemos exagerar. Esta forma de ver la religión está lejos de ser universal en nuestra sociedad. Se podría pensar que es particularmente cierta en Estados Unidos, con sus altos índices de creencia y práctica religiosas. A pesar de todo, mi afirmación es que este modo de entender las cosas ha penetrado mucho más profunda y ampliamente en nuestro mundo actual que solo con los aficionados al estilo ateo de la aldea secular. Este modo de entender las cosas también forma parte de la perspectiva de muchas personas que se consideran creyentes.
¿Por qué hablo de «este modo de entender las cosas»? Porque se trata de un clima de pensamiento, un horizonte de suposiciones, más que de una doctrina. Esto significa que necesariamente habrá alguna distorsión en mi intento de presentarlo en un conjunto de proposiciones; pero voy a hacerlo de todos modos, dado que no conozco otro modo de exposición.
Formulado en proposiciones, sería: 1) para nosotros, la vida, el florecimiento y el alejarnos de las fronteras de la muerte y del sufrimiento son los valores supremos; 2) esto no siempre fue así, no era así para nuestros antepasados o para las personas de otras civilizaciones anteriores; 3) uno de los motivos que impedía que esto fuese así en el pasado era la idea, inculcada por la religión, de que había objetivos superiores; y, 4) hemos llegado a (1) por una crítica y superación de (este tipo de) religión.
Vivimos en algo similar a un clima posrevolucionario. Las revoluciones generan la sensación de que se ha logrado una gran victoria e identifican al adversario con el anterior régimen. Un clima posrevolucionario es extremadamente sensible a cualquier cosa que huela al antiguo régimen y ve retroceso incluso en concesiones relativamente inocentes a preferencias humanas generalizadas. Así, los puritanos veían la vuelta al papismo en cualquier ritual y los bolcheviques se dirigían compulsivamente a las personas como «camarada», prohibiendo las apelaciones ordinarias de «señor» y «señora».
Me parece que una versión más suave, pero muy persuasiva, de este tipo de clima se ha extendido en nuestra cultura. Hablar de ir más allá de la vida parece socavar la suprema preocupación por la vida de nuestro humanitario y «civilizado» mundo. Es intentar invertir la revolución y devolver el antiguo y oscuro orden de prioridades en el que la vida y la felicidad podían sacrificarse en aras de la renuncia. En consecuencia, incluso a los creyentes se les induce a redefinir su fe de modo que no desafíe a la primacía de la vida.
Mi tesis es que este clima, que no suele estar acompañado de ninguna conciencia explícita de las razones subyacentes, impregna nuestra cultura. Por ejemplo, surge en la extendida incapacidad de dar un significado humano al sufrimiento y a la muerte, excepto como peligros y enemigos que deben evitarse y combatirse. En esta incapacidad no solo caen ciertos individuos, sino que se atrincheran muchas de nuestras instituciones y prácticas —por ejemplo, la práctica de la medicina, que tiene graves problemas para comprender sus propios límites o concebir algún término natural de la vida humana—9.
Como siempre, lo que se pierde en este clima posrevolucionario es el matiz fundamental. Desafiar la primacía puede significar dos cosas. En primer lugar, puede significar desplazar la salvación de la vida y la evitación del sufrimiento de su rango de intereses centrales de la política; o, en segundo lugar, puede significar afirmar o, al menos, abrir el camino para la intuición de que hay algo que importa más que la vida. Evidentemente estas dos cosas no son lo mismo. Ni siquiera es cierto, como posiblemente mucha gente podría creer, que estén causalmente vinculadas en el sentido de que plantear el segundo desafío «nos suaviza» y hace el primer desafío más fácil. En efecto, quiero afirmar (y lo hice en las conclusiones de Fuentes del yo) que sucede justo lo contrario: aferrarse a la primacía de la vida en el segundo sentido (vamos a llamarlo el «metafísico») hace más difícil para nosotros afirmar con entusiasmo el primer sentido (el sentido práctico).
Pero no quiero continuar con esta afirmación ahora. Volveré más adelante sobre esto. La tesis que estoy presentando aquí es que, en virtud de este clima posrevolucionario, la modernidad occidental es inhóspita a lo trascendente. Esta tesis, por supuesto, es contraria al relato hegemónico de la Ilustración, según el cual la religión sería cada vez menos creíble gracias al avance de la ciencia. Hay, por supuesto, algo cierto en esto; pero, bajo mi punto de vista, no es lo fundamental. Aún más, si esto es cierto —que la gente interpreta la ciencia y la religión como contrarias—, es consecuencia de una incompatibilidad sentida a nivel moral. Este es el profundo nivel que he intentado explorar aquí.
Dicho de otra forma, para simplificar de nuevo: en la modernidad occidental los obstáculos para la creencia son primariamente morales y espirituales, más que epistémicos. Hablo de la fuerza impulsora, más que de los argumentos que se utilizan en la justificación de la increencia10.
3
Pero me estoy desviando de la línea principal de mi argumentación. He dibujado un retrato de nuestro tiempo con el fin de sugerir que el humanismo exclusivo ha provocado, por decirlo de algún modo, una revuelta desde dentro. Antes de hacerlo, hagamos una pausa para percatarnos de que, en la afirmación secular de la vida corriente, así como en la defensa de los derechos universales e incondicionales, una innegable prolongación del Evangelio se ha vinculado paradójicamente a una negación de la trascendencia.
A diferencia de lo que ha sido común en la historia humana, vivimos en una cultura moral extraordinaria en la que el sufrimiento y la muerte, a través de las hambrunas, las inundaciones, los terremotos, la peste o la guerra, pueden despertar movimientos de simpatía y solidaridad práctica en todo el mundo. Por supuesto, esto es posible gracias a los medios de transporte y comunicación modernos. Pero estos no deben cegar la importancia del cambio moral y cultural. Los medios de transporte y comunicación no despiertan la misma respuesta en todas partes. La respuesta es desproporcionadamente fuerte en la antigua cristiandad latina.
También debemos tener en cuenta las distorsiones producidas por el bombo mediático y el corto periodo de atención prestado a los medios de comunicación. Las imágenes dramáticas producen la respuesta más fuerte, relegando casos aún más necesitados a una zona de abandono de la cual solo las cámaras de la CNN pueden rescatarlos. Sin embargo, este fenómeno es extraordinario y, para la conciencia cristiana, inspirador. La era de Hiroshima y Auschwitz también ha producido Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras.
Las raíces cristianas de este cambio son profundas. Existió un extraordinario esfuerzo misionero por parte de la Iglesia de la Contrarreforma, que más tarde fue continuado por las denominaciones protestantes. A principios del siglo XIX, existieron campañas de movilización masiva como el movimiento contra la esclavitud en Inglaterra, en gran parte inspirado y liderado por los evangélicos, y el paralelo movimiento abolicionista en los Estados Unidos, también en gran parte de inspiración cristiana. Después, este hábito de movilizarse para la reparación de la injusticia y el alivio del sufrimiento en todo el mundo se convirtió en parte de nuestra cultura política. En algún punto del camino, esta cultura simplemente dejó de inspirarse en el cristianismo —aunque las personas de una profunda fe cristiana continúan siendo muy importantes para los movimientos actuales—. Además, esta ruptura con la cultura de la cristiandad fue necesaria, como argumenté antes en relación con los derechos humanos, para que el impulso de la solidaridad trascendiese las fronteras de la propia cristiandad.
De este modo, nos encontramos ante un fenómeno sobre el que la conciencia cristiana no puede dejar de decir «hueso de mis huesos, y carne de mi carne»11; y que, paradójicamente, algunos de sus más dedicados defensores consideran condicionado por la negación de lo trascendente. Volvemos de nuevo a la idea central de nuestra argumentación, según la cual la conciencia cristiana experimenta una mezcla de humillación y de malestar: de humillación, porque la ruptura con la cristiandad fue necesaria para la gran extensión de acciones inspiradas en el Evangelio; de malestar, porque la negación de la trascendencia pone esta acción en peligro.