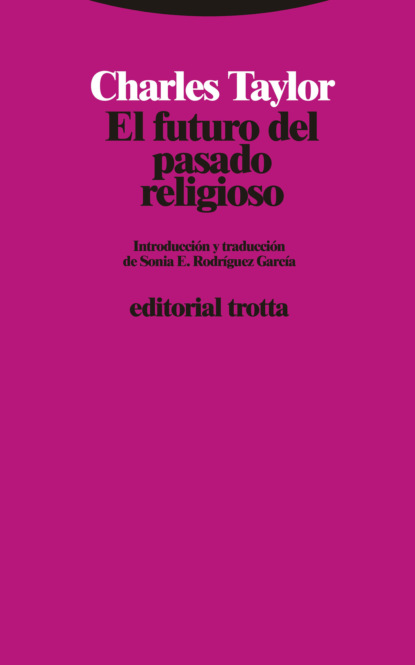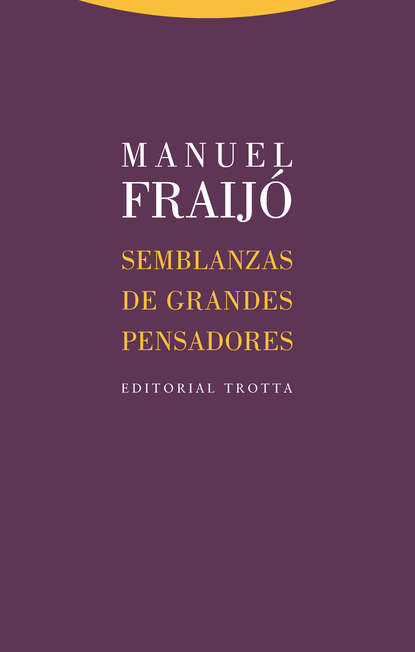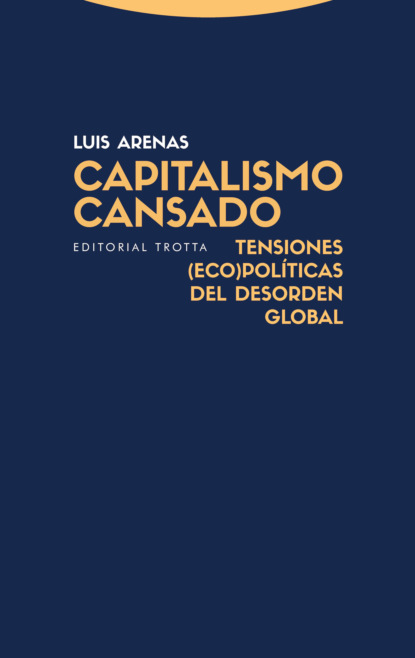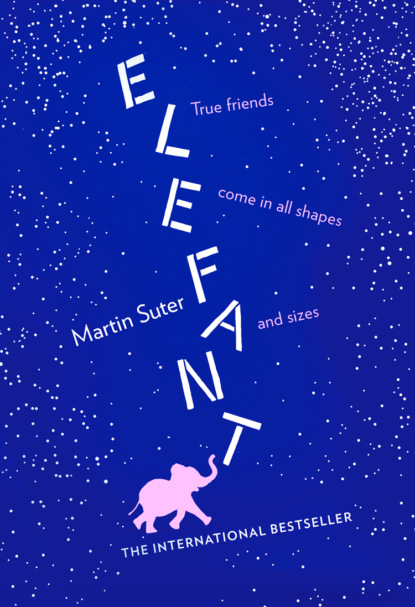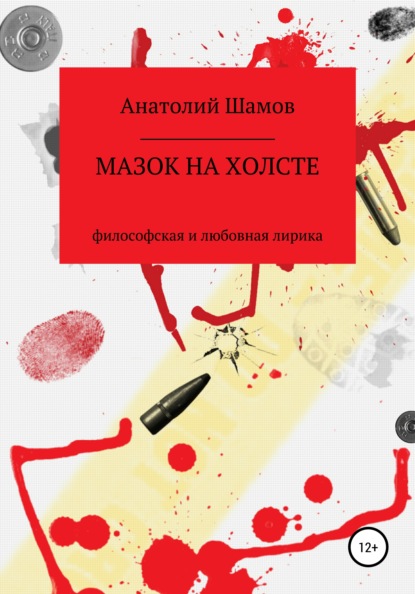- -
- 100%
- +
Esto nos hace regresar a la línea principal de la argumentación. Dicha amenaza es lo que he llamado la revuelta inmanente. Por supuesto, esto no es algo que pueda demostrarse sin lugar a duda para aquellos que no lo ven, aunque desde otra perspectiva es tremendamente obvio. Ofreceré otra lectura y, al final, nos preguntaremos qué perspectiva da más sentido12 a la vida humana.
El humanismo exclusivo cierra la ventana a lo trascendente, como si no hubiese nada más allá —más aún, como si no fuese una acuciante necesidad del corazón humano abrir esa ventana, mirar a través de ella e ir más allá; como si esta necesidad fuese el resultado de un error, de una falsa y errónea cosmovisión, de un mal condicionamiento o, peor aún, de alguna patología—. Dos perspectivas radicalmente diferentes sobre la condición humana: ¿cuál es la correcta?
¿Cuál puede dar más sentido a la vida que vivimos? Si estamos en lo correcto, los seres humanos tienen una inevitable tendencia a responder que algo más allá de la vida. Negarlo, asfixia. Incluso para aquellos que aceptan la metafísica de la primacía de la vida, esta perspectiva parece aprisionadora.
Hay una característica de la cultura moderna que se ajusta a esta perspectiva. Es la revuelta desde dentro de la increencia contra la primacía de la vida —no en nombre de algo más allá, sino más bien como consecuencia de la sensación de estar confinado, disminuido, por el reconocimiento de esta primacía—. Esta ha sido una importante corriente en nuestra cultura, algo inserto en la inspiración de los poetas y los escritores —por ejemplo, en Baudelaire (pero, realmente, ¿fue Baudelaire un no creyente?) y en Mallarmé—. Indudablemente, el más influyente defensor de este tipo de visión es Nietzsche; y no deja de ser significativo que los más importantes pensadores antihumanistas de nuestro tiempo —por ejemplo, Foucault, Derrida y, más allá de ellos, Bataille— estén fuertemente influenciados por Nietzsche.
Por supuesto, Nietzsche se rebeló contra la idea de que nuestro objetivo más elevado sea preservar e incrementar la vida previniendo el sufrimiento. Lo rechazó tanto metafísica como prácticamente. También rechazó el igualitarismo que subyace a esta afirmación de la vida corriente. Pero, en cierto sentido, su rebelión también es interna. La vida misma puede empujarnos a la crueldad, a la dominación, a la exclusión y, en efecto, lo hace en los momentos de su más exuberante afirmación.
Así, en cierto sentido, este movimiento permanece dentro de la moderna afirmación de la vida. No hay nada más elevado que el movimiento de la vida misma (la Voluntad de Poder). Pero esto afecta a la benevolencia, al universalismo, a la armonía, al orden. Se quiere rehabilitar la destrucción y el caos, imponer el sufrimiento y la explotación, como partes de la vida que debe afirmarse. La vida, adecuadamente entendida, también afirma la muerte y la destrucción. Pretender otra cosa es intentar restringirla, domarla, doblegarla, privarla de sus más altas manifestaciones, que son precisamente las que hacen de la vida algo que se puede afirmar.
Una religión de vida que prohíba ocuparse de la muerte, de la imposición del sufrimiento, confina y degrada. Nietzsche se ve a sí mismo heredando parte del legado de la ética guerrera preplatónica y precristiana con su exaltación de la valentía, la grandeza, la excelencia de la élite. El humanismo moderno que afirma la vida produce pusilanimidad. Esta acusación se encuentra frecuentemente en la cultura de la contrailustración.
Por supuesto, uno de los frutos de esta contracultura fue el fascismo —para el que la influencia de Nietzsche no fue enteramente ajena, pese a la verdadera y valiosa refutación de Walter Kaufmann del simple mito que ve en Nietzsche a un protonazi—. Pero, a pesar de esto, la fascinación por la muerte y por la violencia se repite, por ejemplo, en el interés de Bataille y es compartido por Derrida y Foucault. El libro de James Miller sobre Foucault muestra la profundidad de esta rebelión contra el «humanismo», que ahora se percibe como un lugar sofocante y confinante que debemos superar13.
Mi intención aquí no es mostrar el neonietzscheanismo como un tipo de antecámara del fascismo. Un humanista secular podría querer hacerlo, pero mi perspectiva es bastante diferente. Desde mi punto de vista, estas conexiones son otra manifestación de nuestra incapacidad (humana) de contentarnos simplemente con la afirmación de la vida.
La comprensión nietzscheana del enaltecimiento de la vida, la plena afirmación de la vida, también nos lleva más allá de la vida y es análoga a otras nociones religiosas del enaltecimiento de la vida (como la «vida eterna» del Nuevo Testamento). Pero nos lleva más allá, incorporando una fascinación por la negación de la vida, la muerte y el sufrimiento. No reconoce ningún bien supremo más allá de la vida y, en este sentido, se concibe a sí misma como absolutamente contraria a la religión.
Me siento tentado a especular aún más y sugerir que la perenne susceptibilidad humana de sentirnos fascinados por la muerte y por la violencia es una manifestación de nuestra naturaleza como homo religiosus. Desde el punto de vista de alguien que reconoce la trascendencia, la muerte y la violencia son lugares en los que más fácilmente se ve esta aspiración a ir más allá. Esto no significa que la religión y la violencia sean simples alternativas. Por el contrario, la mayoría de las religiones históricas han estado profundamente intrincadas con la violencia, desde el sacrificio humano hasta las masacres intercomunales. La mayoría de las religiones históricas permanecen orientadas al más allá de un modo muy imperfecto. Las afinidades religiosas del culto con la violencia en sus diferentes formas son, en efecto, palpables.
Sin embargo, el único modo de escapar plenamente a la tendencia hacia la violencia reside en algún lugar en la vuelta a la trascendencia —esto es, a través del amor hacia algún bien que va más allá de la vida—. Una tesis similar fue la que sostuvo René Girard, hacia cuyo trabajo siento una gran simpatía, aunque no estoy de acuerdo con la centralidad que le confiere al fenómeno del chivo expiatorio14.
Desde la perspectiva que vengo desarrollando aquí, no se puede dejar de lado ninguna postura por falta de agudeza. Podemos pensar la cultura moderna como si fuese la escena de una batalla de tres contendientes, quizá, en último término, de cuatro contendientes. Están los humanistas seculares, los neonietzscheanos y aquellos que reconocen algo más allá de la vida. Cualquier pareja puede aliarse en algún tema importante para ir en contra de un tercero. Los neonietzscheanos y los humanistas seculares condenan la religión y rechazan cualquier bien más allá de la vida. Pero los neonietzscheanos y los que reconocen la trascendencia coinciden en su falta de sorpresa ante las continuas discrepancias del humanismo secular, y se unen también en la sensación de que la comprensión de la vida de los humanistas seculares carece de una dimensión fundamental. En una tercera alineación, los humanistas seculares y los creyentes se alían para defender una idea de bien humano contraria a la de los herederos del antihumanismo de Nietzsche.
Si tenemos en cuenta el hecho de que los que reconocen la trascendencia están divididos, entonces podemos introducir un cuarto contendiente en este campo de batalla. Algunos piensan que todo el movimiento del humanismo secular fue solo un error que debe revertirse. Necesitamos volver a un anterior modo de ver las cosas. Otros, entre los que me sitúo, piensan que la primacía práctica de la vida ha sido una gran ganancia para la humanidad y que hay algo de verdad en la historia «revolucionaria»: esta ganancia, de hecho, es improbable que surja sin ninguna brecha con la religión establecida. (Incluso podríamos sentirnos tentados a decir que la moderna increencia es providencial, pero esta podría ser una forma demasiado provocativa de expresarlo). Sin embargo, nosotros pensamos que la metafísica de la primacía de la vida es errónea y sofocante y que su dominio continuado pone en peligro la primacía práctica.
Parece que en los últimos párrafos he complicado la escena. Sin embargo, la línea principal, bosquejada anteriormente, aún está presente. Tanto los humanistas seculares como los antihumanistas están de acuerdo con la historia revolucionaria, podemos autoafirmarnos porque nos hemos liberado de la ilusión de un bien más allá de la vida. Esta puede considerarse la confirmación ilustrada de la benevolencia y de la justicia o podría ser el carácter adecuado para la plena afirmación de la Voluntad de Poder —o «el libre juego del significante», o la estética del yo, o cualquiera de sus versiones actuales—. Pero, en cualquier caso, permanece dentro del mismo clima posrevolucionario. Para aquellos que se encuentran plenamente dentro de este clima, la trascendencia se vuelve invisible.
4
Vista desde otra perspectiva, la anterior imagen de la cultura moderna sugiere que la negación de la trascendencia puede poner en peligro las ganancias más valiosas de la modernidad: la primacía de la vida y la defensa de los derechos. Esta es, repito, una perspectiva entre otras; la cuestión es si esta perspectiva da más sentido a lo que ha ocurrido en los dos últimos siglos que un humanismo secular exclusivo. Bajo mi punto de vista, me parece que lo hace.
Ahora quiero analizar este peligro desde otro ángulo. Hablaba antes de una revuelta inmanente contra la afirmación de la vida. Nietzsche se convirtió en una importante figura en la articulación de una creencia contraria a la filantropía moderna que se esfuerza en incrementar la vida y aliviar el sufrimiento. Pero Nietzsche también articuló algo bastante inquietante: una ácida explicación de las fuentes de la filantropía moderna, de los resortes de la compasión y de la simpatía que impulsan la impresionante empresa de la solidaridad moderna.
La «genealogía» de Nietzsche del universalismo moderno, de la preocupación por el alivio del sufrimiento, de la «piedad», probablemente no convencerá a nadie que tenga ante sus ojos los elevados ejemplos del agape cristiano o de la karuna budista. Pero la cuestión que permanece abierta es si este poco halagador retrato no capta el posible destino de una cultura que ha apuntado más alto de lo que sus fuerzas morales pueden sostener.
Este es el tema que planteé muy brevemente en el último capítulo de Fuentes. Nos sentimos impresionados por la colosal prolongación de una ética evangélica a una solidaridad universal, a la preocupación por seres humanos del otro lado del globo a los que nunca conoceremos ni necesitaremos como compañeros o compatriotas —o, dado que este no es el desafío final más difícil, todavía nos sentimos más impresionados por el sentimiento de justicia que podemos tener hacia personas con las que tenemos contacto y que tienden a disgustarnos o despreciarnos, o por la voluntad de ayudar a personas que, a menudo, parecen ser la causa de su propio sufrimiento—. Cuanto más contemplamos todo esto, más nos sorprendemos por las personas que se comprometen con estas empresas de filantropía, de solidaridad internacional, o con el Estado de bienestar moderno; o, por formular el lado negativo, no nos sorprendemos cuando vemos que la motivación decae como ocurre, por ejemplo, con el actual rechazo a los pobres y a los menos favorecidos en las democracias occidentales.
Podríamos plantear la cuestión de la siguiente manera: nuestra época nos exige más solidaridad y benevolencia que nunca. Nunca se había pedido a la gente que se extendiese tan consistentemente, tan sistemáticamente, hasta el extraño. Si atendemos a la otra dimensión de la afirmación de la vida corriente que se refiere a la justicia universal, podemos hacer una afirmación similar. Aquí también se nos pide que mantengamos estándares de igualdad que cubran cada vez más clases de personas, que tiendan puentes entre cada vez más tipos de diferencias, que repercutan cada vez más en nuestras vidas. ¿Cómo logramos hacerlo?
Tal vez no lo hagamos del todo bien y la pregunta que realmente deberíamos hacernos es: ¿cómo podríamos lograrlo? Pero, para acercarnos a la respuesta, al menos, deberíamos preguntarnos: ¿cómo hacemos lo que hacemos, eso que, a pesar de todo, en los dominios de la solidaridad y la justicia parece mejor que en épocas anteriores?
1. La preservación de estos estándares se ha convertido en parte de lo que entendemos como una vida humana decente y civilizada. Vivimos a la altura de estos y, en parte, lo hacemos porque nos avergonzaríamos de nosotros mismos si no lo hiciésemos. Se han convertido en parte de nuestra autoimagen, en el sentido de nuestro propio valor. Junto a esto, experimentamos un sentimiento de satisfacción y superioridad cuando contemplamos a otros —nuestros antepasados o sociedades contemporáneas no liberales— que no los reconocieron o no los reconocen.
Pero inmediatamente sentimos cuán frágil es esto como motivación. Hace que nuestra filantropía sea vulnerable al modo de prestar atención a los medios y a los diversos modos de exagerar el sentirse bien con uno mismo. Nos dedicamos a la causa del mes, recaudamos fondos para esta hambruna, pedimos al Gobierno que intervenga en esa espantosa guerra civil; y, luego, lo olvidamos al mes siguiente, cuando sale de la pantalla de la CNN. Una solidaridad impulsada, en última instancia, por el propio sentido de superioridad moral del donante es algo caprichoso y volátil. De hecho, estamos lejos de la universalidad e incondicionalidad que nuestra perspectiva moral prescribe.
Podríamos prever ir más allá, apelando a un sentido más exigente de nuestro propio valor moral, uno que requiriese más consistencia, una cierta independencia de la moda y una atención cuidadosa e informada a las necesidades reales. Algo así deben sentir las personas que trabajan en las organizaciones no gubernamentales; quienes, en consecuencia, miran a los donantes impulsados por las imágenes de la televisión igual que nosotros miramos a los que no responden ante este tipo de campañas.
2. Pero hasta el más exigente y noble sentido de la autoestima tiene limitaciones. Me siento digno al ayudar a la gente, al dar sin restricciones. Pero ¿qué hay de digno en ayudar a la gente? Es obvio: como seres humanos tienen cierta dignidad. Mi sentimiento de autoestima conecta intelectual y emocionalmente con mi sentido del valor de los seres humanos. Aquí es donde el moderno humanismo secular parece tentando a felicitarse a sí mismo. Al reemplazar la imagen humillante de los seres humanos como pecadores depravados, inveterados, y al articular el potencial de los seres humanos para la bondad y la grandeza, el humanismo no solo nos ha dado el coraje de actuar para la reforma, sino que también explica por qué esta acción filantrópica merece tan inmensamente la pena. Cuanto más alto es el potencial humano, mayor es la empresa de realizarlo y mayor ayuda merecen los portadores de este potencial para lograrlo.
Sin embargo, la filantropía y la solidaridad impulsadas por un humanismo noble, al igual que las impulsadas por altos ideales religiosos, tienen otro rostro de Jano. Por un lado, en abstracto, nos sentimos inspirados para actuar. Por otro lado, ante las inmensas decepciones de la actuación humana y frente a la infinidad de modos en que los seres humanos reales y concretos no alcanzan, ignoran, parodian y traicionan este magnífico potencial, experimentamos un creciente sentimiento de ira y futilidad. ¿Realmente estas personas merecen todos estos esfuerzos? Quizá frente a toda esta estúpida actitud recalcitrante, abandonarles no sería una traición al valor humano o a la propia valía —o, quizá, lo mejor que podemos hacer es obligarles a cambiar—.
Ante la realidad de las deficiencias humanas, la filantropía —el amor al ser humano— puede llegar a investirse gradualmente de desprecio, odio y agresión. La acción se rompe o, peor aún, continúa; pero ahora, investida de estos nuevos sentimientos, se vuelve progresivamente más coercitiva e inhumana. La historia del socialismo despótico (es decir, el comunismo del siglo XX) está repleta de este trágico giro, brillantemente previsto por Dostoyevski hace más de cien años («Partiendo de la libertad sin límites llego al despotismo ilimitado»15) y repetido una y otra vez, con una fatal regularidad, desde regímenes de un solo partido a nivel macro hasta una serie de instituciones «de ayuda» a nivel micro, desde orfanatos hasta internados para aborígenes.
El último paso lo dio Elena Ceauşescu en su última declaración antes de su ejecución a manos del régimen sucesor: el pueblo rumano había mostrado no merecer los inmensos e infatigables esfuerzos realizados por su marido.
La trágica ironía es que cuanto más elevado es el sentido de potencial, más gravemente fallan las personas reales y más severa es la revolución que se inspira en la decepción. Un humanismo noble postula altos estándares de autoestima y una magnífica meta a la que aspirar. Inspira las grandes empresas del momento. Pero, por esta misma razón, anima a la fuerza, al despotismo, a la tutela, al desprecio y, en última instancia, a una cierta crueldad en la formación del material humano refractario —curiosamente, los mismos horrores y por las mismas causas que la crítica ilustrada había denunciado en las sociedades e instituciones dominadas por la religión—.
Aquí la diferencia de creencias no es fundamental. Esta fea dialéctica corre el riesgo de repetirse dondequiera que la acción hacia los ideales superiores no sea templada, controlada y, en última instancia, envuelta en un amor incondicional hacia los beneficiarios. Y, por supuesto, solo tener las creencias religiosas adecuadas no garantiza que esto suceda.
3. Un tercer patrón de motivación, que hemos visto repetidamente, ocurre en el registro de la justicia, más que en la benevolencia. Lo hemos visto con los jacobinos y los bolcheviques, con la izquierda políticamente correcta y con la llamada derecha cristiana. Luchamos contra las injusticias que claman al cielo venganza. Nos mueve una indignación llameante contra el racismo, la opresión, el sexismo o los ataques izquierdistas contrarios a la familia o a la fe cristiana. Esta indignación se alimenta del odio hacia quienes apoyan y permiten estas injusticias, las cuales, a su vez, se alimentan de nuestro sentido de superioridad. Nosotros no somos como ellos, no somos cómplices del mal. Pronto nos cegamos ante la destrucción que nos rodea. Nuestra imagen del mundo ha localizado el mal, con total seguridad, fuera de nosotros. Las mismas energías y el odio con los que combatimos el mal nos demuestran su exterioridad. No debemos renunciar nunca, sino, por el contrario, doblar nuestra energía, competir con los otros en indignación y denuncia.
Otra trágica ironía se enreda aquí. Cuanto más fuerte es el sentido de la injusticia (a menudo correctamente identificada), más poderosamente se puede arraigar este patrón. Nos convertimos en centros de odio, generadores de nuevos modos de injusticia a mayor escala, a pesar de que empezamos con el más exquisito sentido del mal y la mayor pasión por la justicia, la igualdad y la paz.
Un amigo budista de Tailandia, después de visitar brevemente el partido de Los Verdes alemanes, me confesó estar completamente desconcertado. Pensaba que entendía los objetivos del partido: la paz entre los seres humanos, y una postura de respeto y amistad hacia la naturaleza. Lo que le sorprendió fue la ira, el tono de denuncia y el odio hacia los partidos establecidos. No veían que el primer paso para alcanzar su objetivo debía ser calmar su propia ira y agresividad. Mi amigo no podía entender lo que estaban haciendo.
La ceguera es típica del moderno y secular humanismo exclusivo. Este humanismo se enorgullece de haber liberado energía para la filantropía y la reforma. Al deshacerse del «pecado original», de una imagen humilde y humillante de la naturaleza humana, nos anima a llegar a lo más alto. Por supuesto, hay algo de verdad en esto, pero también es terriblemente parcial e ingenuo. Nunca se ha enfrentado a la pregunta que estamos planteando aquí: ¿qué puede impulsar este gran esfuerzo hacia la reforma filantrópica? Este humanismo nos da un elevado sentido de autoestima para evitar que retrocedamos, una idea superior sobre la dignidad humana para inspirarnos hacia adelante, y una indignación llameante contra el mal y la opresión para vitalizarnos. No puede apreciar cuán problemáticos son todos estos; la facilidad con la que pueden deslizarse hacia algo trivial, feo o francamente peligroso y destructivo.
Un genealogista nietzscheano tendría mucho trabajo aquí. Nada le dio mayor satisfacción a Nietzsche que mostrar cómo la moralidad o la espiritualidad están realmente impulsadas por su opuesto directo —por ejemplo, que la aspiración cristiana al amor está motivada, en realidad, por el odio de los débiles a los fuertes—. Al margen de la opinión que tengamos de este juicio sobre el cristianismo, está claro que el humanismo moderno está lleno de potencial para estas desconcertantes inversiones: de la dedicación para con los otros a las respuestas autoindulgentes, de un noble sentido de la dignidad humana al control impulsado por el desprecio y el odio, de la plena libertad al despotismo absoluto, de un ardiente deseo de ayudar a los oprimidos a un incandescente odio hacia todos los que se interponen en el camino. Y cuanto más alto sea el vuelo, mayor será la potencial caída.
Tal vez, después de todo, es más seguro tener pequeñas metas en vez de grandes expectativas y ser algo cínico desde el principio acerca de la potencialidad humana. Esto es indudablemente cierto, pero también nos arriesgamos a no tener la motivación suficiente para emprender grandes esfuerzos de solidaridad y combatir las injusticias. Al final, la cuestión se convierte en una máxima: cómo tener el mayor grado de acción filantrópica con la mínima esperanza en la humanidad. Una figura como la del doctor Rieu en La peste de Camus es una posible solución a este problema. Pero esto es ficción. ¿Qué es posible en la vida real?
Dije antes que el hecho de tener creencias apropiadas no es una solución a estos dilemas. La transformación de ideales superiores en prácticas brutales se demostró en la cristiandad, mucho antes de que el humanismo moderno entrara en escena. Así que, ¿hay alguna salida?
No es una cuestión de garantías, solo de fe. Pero está claro que la espiritualidad cristiana apunta hacia una posible salida. Se puede describir de dos maneras: ya sea como un amor o una compasión incondicionales —es decir, no basados en lo que el destinatario ha hecho de sí mismo—, ya sea como un amor basado en lo que se es más profundamente, un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Obviamente explican lo mismo. En cualquier caso, el amor no está condicionado por la dignidad que se realiza en un individuo o, incluso, en la que es realizable por un individuo. Estar hecho a imagen y semejanza de Dios, como rasgo de cada ser humano, no es algo que se pueda caracterizar simplemente por referencia a un único ser. Nuestro estar hechos a imagen y semejanza de Dios es también nuestro estar junto a los otros en la corriente del amor, que es esa faceta de la vida de Dios que tratamos de captar, muy inadecuadamente, al hablar de la Trinidad.
Ahora bien, hay una gran diferencia si se cree que este tipo de amor es una posibilidad para los seres humanos. Yo creo que lo es, pero solo en la medida en que nos abrimos a Dios; lo que significa, de hecho, superar los límites establecidos en teoría por el humanismo exclusivo. Si uno cree, tiene algo muy importante que decir en los tiempos modernos, algo que atañe a la fragilidad de lo que todos nosotros, creyentes y no creyentes, más valoramos en la actualidad.
¿Podemos intentar hacer balance de esta primera etapa en nuestro extraño viaje de traer a Ricci al presente? El viaje obviamente no se ha completado. Acabamos de ver algunas facetas de la modernidad: la defensa de los derechos como universales e incondicionales, la afirmación de la vida, la justicia universal y la benevolencia. Importantes como son, hay claramente otros —por ejemplo, la libertad y la ética de la autenticidad16, por mencionar solo dos—. Tampoco he tenido tiempo de examinar otros oscuros rasgos de la modernidad, como su impulso hacia el control y la razón instrumental. Pero creo que el examen de estas otras facetas mostraría un patrón similar. Así que me gustaría tratar de definir esto con más detalle.