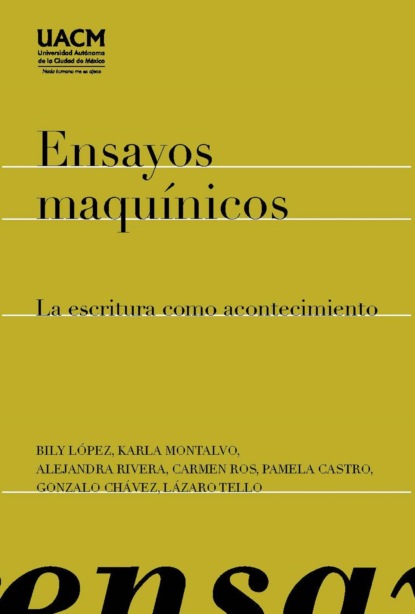- -
- 100%
- +
Piel de cristal, nervadura de acero
ALEJANDRA RIVERA
Alas de mi clase nos fastidia el escándalo, sin embargo, en incontables ocasiones hemos sido motivo de fuertes disputas entre civilizaciones que nos han utilizado como símbolos de poderío, de riqueza o de superioridad. Así ha sido la historia de nosotras, las torres, y, cada tanto, esa historia se repite. Desde míticos tiempos, los pueblos humanos han edificado construcciones que pretenden conectar a lo alto del cielo con lo profundo de la tierra, pero cada vez que se ha creído conquistar una cima jamás alcanzada, invariablemente, ha ocurrido una debacle antecedida por la caída de alguna imponente construcción que representaba a un imperio. Así se derrumbó Babel, así cayó Rodas, también Olimpia, y Alejandría. Sobre sus ruinas, las civilizaciones más venturosas se refundaron, mientras que otras —las menos afortunadas— quedaron mermadas, fueron aniquiladas o desterradas al olvido. Nunca es fácil saber cuál torre será abatida, ni tampoco es sencillo adivinar el futuro de las que nos mantenemos en pie, pero ha de resaltarse que pocas entre nosotras somos portadoras de un linaje capaz de persistir a la catástrofe. Dentro de esas pocas me encuentro yo, que provengo de una estirpe imperecedera.
Fui forjada a mediados del siglo xx como un rascacielos, emblema de la modernidad que, pujante, le hacía promesas a un joven México. Toda mi estructura fue diseñada para soportar las sacudidas telúricas de esta metrópoli, y de la impecable hechura de mi sistema nervioso se ha dado testimonio durante los últimos sesenta años. Pero lo más importante de mí no está en mi piel de cristal y aluminio, ni en mi esqueleto forjado en concreto y acero; mi verdadera supremacía se halla en mis fundamentos. Ahí, en lo más profundo de mi cimentación, por debajo de mis tres sótanos, se encuentran las piedras angulares de México Tenochtitlán. Sangre imperial corre por mis venas, la misma sangre que bañó al Templo Mayor, ese santuario en el que aún habitan deidades pretéritas y elementales. Me he ganado a pulso mi lugar en la Ciudad de los Palacios. El Edificio de Correos y el Palacio de Minería me saludan cada mañana con el espléndido garbo de la cantera chiluca. Soy confidente del Palacio de Bellas Artes; cada tarde, ambos gustamos de lucir nuestras mejores galas con el fulgor del ocaso. De mi buena cuna puede dar cuenta la Casa de los Azulejos, la misma que ha recibido en sus entrañas por igual a hidalgos y a obreros, y todas las noches me encomiendo al cuidado del Convento de San Francisco y de la Iglesia de San Felipe de Jesús; sus atrios y cúpulas se erigen tan cerca de mí que, incluso en mi grandeza, me hacen sentir cobijada.
Aquí, soportada por la misma piedra que alguna vez sostuvo al tunal, permanezco altiva y soberbia. Soy un colosal barco que flota sobre la tierra lacustre que vio nacer a esta civilización. Si mientras permanezca el mundo permanecerá la fama y la gloria de México Tenochtitlán, sépase también que si cae la Torre Latinoamericana, se destruye la Ciudad.
Regalo
PAMELA CASTRO
Todos los días, cuando salgo de casa, la observo. Queda justo en el centro de la Ciudad de México. Si hay clima despejado, se nota el brillo reflejo de los altos cristales. Tengo un recuerdo muy particular de ella. Poco antes de cumplir dieciocho años, le pedí a Eder que me regalara el día de mi cumpleaños un paseo por el centro de la ciudad. Eder era el chico más atractivo de la preparatoria, mide poco más de un metro noventa, jugaba básquetbol, escuchaba música no popular, tenía una nariz hermosa y, sí, estaba completamente enamorada de él. Así que una tarde, entre la timidez y el coqueteo, le hice la solicitud, recuerdo que su primer respuesta me desconcertó.
—¿No quieres mejor ir al cine?
—No, quiero caminar por el centro y que tú vayas conmigo.
Llegado el día, la caminata se tornó emocionante, el centro de la ciudad estaba transitado por consumidores que portaban montones de bolsas y andaban con paso apresurado. Nosotros a las tontas. Eder me contaba no sé qué cosa sobre el barrio chino. Al llegar a Eje Central, poco antes de Madero, señaló:
—Ésta es la Latino —dijo, haciendo a la vez un gesto que indicaba al enorme edificio.
—Ah —respondí sin avanzar y alzando la cabeza hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba / mareo / hacia atrás. Hacia arriba / me voy a caer / hacia atrás.
Ya no pude más. Me incorporé.
—Arriba hay un mirador. ¿Quieres subir?
—No.
Seguimos caminando, él hablaba y me contaba cosas que ahora no recuerdo, yo estaba feliz de andar a su lado y de pasear por el centro de la ciudad. En aquel momento las calles con la multitud de gente me parecían interesantes y asombrosas. Eder era muy inquieto. Compramos un papalote y lo volamos en la plancha del Zócalo. El viento soplaba con fuerza, logramos levantar el papel, alto, muy alto.
Columbiformes
PAMELA CASTRO
Te conozco desde 1984. Mi familia suele tener un recuerdo muy presente de ti, yo apenas soy una cría. Por las noches, mi tórtolo abuelo suele contarnos la misma historia.
«A la distancia vimos su creación. Durante el día, la transparencia de los cristales tenía magnanimidad, los rayos de luz se manifestaban en distintos colores. Notamos eso desde aquí, y quisimos acercarnos más, pero esperábamos el momento. Eso sucedió cuando percibimos una punta alta y enjuta, incapaz de seguir dando crecimiento a esa torre, que bastante tiempo atrás nos tuvo impresionados. Un día la tía tórtola y el tío palomo prepararon rutas de vuelo hacia esa torre, pues era tan alta, que nuestra mirada en el horizonte norte era limitada por su presencia. Han de recordar que el tío palomo solía prepararnos para los vuelos, él nos disciplinaba y nos brindaba ánimo para mejorar el ritmo de aleteo. Recuerden que desde tiempos antiguos mantenemos un ritmo de 52 km/h en cada viaje. Aquella mañana, mientras volábamos, percibimos un ligero reflejo de luz que se iba intensificando en los cristales conforme nos íbamos acercando. No teníamos idea del resultado que hay, al unir la luz de día con los cristales de la torre. Un tornasol nos deslumbró y tuvimos que dar un ligero desvío en semicírculo para acercarnos por el sur, pues siempre amanece por el oriente, justo la luz venía detrás de nosotros, y daba directo en todos sus altos cristales. Al llegar ahí nos alegramos mucho, esa torre era única, no había otra igual.»
Mirándote desde el cerro del Chimalhuache, quiero pensar que te gustaba ser visitada por mi parvada. Ahora ya no lo hacemos. Hay días y semanas en que ni siquiera te notamos, el aire se ha vuelto de un color que te oculta a la vista y, recuerda que nosotros tenemos muy buena visión, de hecho nos ocupan para alertar sobre posibles invasiones aéreas en territorios nacionales del norte —ni los actuales drones nos igualan—, vemos tan claro a la distancia que, por eso, te apreciamos, pues observamos tus luces destellantes durante los días de claridad y también desde los principios de tu levantamiento. Además, ya hay más construcciones parecidas a ti. Y aunque son cautivantes por sus distintos tipos de cristalería, a ti te valoramos por ser la primera que alcanzaba la altura de nuestros árboles en estos cerros.
Nuestra estirpe ha vivido durante mucho tiempo. Ese recuerdo que nos contaba mi abuelo, sólo lo comparaba con las altas pirámides que construyeron más allá del lago de Texcoco, son dos las más altas, y solían visitarlas los ancestros palomos en épocas de migración. Ahora nos hemos vuelto parvadas de sitio, hemos dejado los árboles para vivir sobre lo sólido de los techos.
Matrimonio
LÁZARO TELLO
Como la pierna de un Coloso de Rodas moderno, la Torre Latinoamericana inaugura el Centro Histórico de la Ciudad de México. La otra pierna, voluminosa o robusta, es el Palacio de Bellas Artes. La una acompaña a la otra para dar el primer paso y caminar sobre la calle Francisco I. Madero. Porque por sí misma la Torre Latino no vale como insignia de la ciudad. En las fotos aparece la colada, de fondo, siempre con su vestido ancho, Bellas Artes.
Comenzará a llover: el brazo de Júpiter cae contra el pararrayos y la bella de artes abre su paraguas. El caballero la jala del brazo y dan media vuelta. Es la época del cortejo y las jacarandas riegan su alfombra. ¿La familia del siglo pasado está representada en ese par? ¿Se dirigen acaso hacia el Zócalo haciendo sonar los mocasines y los tacones? Un carruaje se detiene con las puertas abiertas sobre 20 de Noviembre para perderse en un paseo horizontal y vertical de un camino errante.
Ya quisiera verlos caminar ahora, esquivando las botargas y las estatuas móviles, quitando con el bastón y el paraguas a los volanteros, entrando a comprar un pésimo café a una tiendita comercial, en una cita llena de polvo con perros removiendo la basura.
Como estamos ante lo que parece ser la época de la desintegración familiar —así lo ejemplifican las torres gemelas, pues, como sabemos, una huyó en un avión trasatlántico— la Torre Latino quedaría sola, relegada, apareciendo en las postales como un puente destruido, como un asta sin bandera, como un falo desolado.
Elevador
GONZALO CHÁVEZ
¿De qué color viste la infidelidad? Hoy, al entrar al ascensor, me hice la pregunta. Al cerrarse las puertas de un elevador cualquiera, de un edificio cualquiera —bueno, ni tanto, pues aquí tuve la segunda cita con mi actual pareja, antes de estacionarnos en un hotel, ahora sí, cualquiera—, el tiempo abandona su normal discurrir. Todo pasó en un segundo con más de mil milésimas de segundo.
Un señor de gorra verde pide a la joven de singular cadera le alcance a pulsar el botón del piso catorce. Ella presiona el catorce a la vez que el nueve; mientras, una mujer, que supongo es mi mujer, sube acompañada y cariñosa de un atildado hombre. En ese largo segundo, el hombre detrás de mí pide el piso tercero, pobre, tan bien que le haría subir esos tres pisos. Seguimos en el mismo segundo, pues la puerta aún no acaba de cerrarse. La señora de mi costado izquierdo pide el piso quinto, no, perdón, el sexto, error de cálculo. Y mi segundo por fin está en el final. Yo, claro, pido el piso quince, el último, el más famoso por su café y su vista de la ciudad que nunca duerme. Se cierran las puertas.
A mí siempre me han dicho que no puedo afirmar nada más allá de mi experiencia, así que no lo hago. Mi mujer y el hombre en turno tomarán algunos tragos de un vino más o menos corriente que, sin embargo, a las alturas valdrá como si fuera fino. Después, una plática igual de fina que el vino. Me da permiso, me dice el señor holgazán al llegar a su piso, y lo primero que hago es no dárselo, no lo merece. Me empuja y se baja. Primer enfrentamiento, quizá sólo es el simulacro de lo que se espera del porvenir.
Mi mujer siempre le ha tenido pavor a los elevadores, así que llegar al piso número quince es un acto de valentía. Pienso en dirigirme a la joven y decirle que apriete todos y cada uno de los botones, hasta el fondo, para así suspender el tiempo. Pero no lo hago. Después del altercado con el holgazán, advierto que el lapso de tiempo para que se abran las puertas es un tiempo diferente, es más lento, se prolonga casi a mi necesidad. Espero.
Quinto piso —desde hace cuatro, las más de mil milésimas hacen de las suyas—, la puerta se abre y no baja nadie. Quizá para los demás son segundos perdidos, gracias al error de la señora. Para mí es tiempo ganado. Miro fuera, lo más que puedo. De inmediato, sexto piso, la mujer un poco apenada baja de prisa. Los pisos ascienden cada vez más y más rápido, la tensión de mirarla es cada vez más impaciente. El hombre de gorra verde externa su inquietud por no llegar tarde a un lugar etcétera.
Por fin, piso nueve. Para este momento, mis ansias se conforman con mirar al atildado hombre en turno, claro, con la esperanza de que sea un hombre en turno de otra mujer, o de otro hombre, qué más da…
El hombre de la gorra verde —aunque, viéndola bien, no es tan verde, sino azul— no deja de reprocharle al elevador su inconciencia del tiempo. Pobre, no entiende que el elevador ahora es dueño del tiempo, del espacio y de nuestras pasiones. Vuelvo a recrear las escenas que sucederán después del vino. Bajar del edificio por las escaleras, jugueteos entre escalón y descanso, entre piso y escalera. Los recuerdos se me agotan, quizá por falta de palabras. De nuevo, me distrae la gorra del hombre que se ha convertido en pura ansiedad, pues me hace rectificar y volver a mi tesis anterior, la gorra no es azul, sino verde.
Me pregunto si el tiempo del elevador y el de la escalera son el mismo o pertenecen a universos separados. Entre piso y piso pasan por mi cabeza mínimo doce formas distintas de los besos entre el hombre en turno y mi mujer. Afuera, en el universo de la escalera, quizá sólo se hayan procurado uno de tantos guiños, aunque si pensamos en todos los que pueden darse en un solo escalón, sin nombrar descansos, el número se hace infinito. Las escaleras son el recinto perfecto para concluir los filtreos del vino. Si regresan un piso, no sólo ascienden, sino que recuperan el tiempo y otro infinito número de guiños, y así sucesivamente.
Piso catorce. Ya no miro. ¿Cuál es mi miedo?, ¿mirarlos y saber que la sonrisa de aquella segunda cita ahora le pertenece al hombre en turno?, ¿no mirarlos de vuelta y saber que se perdieron en algún infinito de los tantos escalones? Decido presionar el botón que me traerá de nuevo a la tierra donde el tiempo y mi mujer son aún una certeza. Sin embargo, es demasiado tarde, el botón del piso quince sigue encendido. El tiempo de las puertas abiertas amenaza con mostrar demasiado. Mi esperanza es que mi mujer voltee, y me reivindique como su pareja. No ocurre. El botón del quince indica tercamente que estamos por llegar. Mis dedos insisten en volver. Las puertas se abren a su propio tiempo, con sus prolongados segundos.
Afuera, en el otro tiempo, el hombre en turno, y con él, la mujer en turno.
A más de cien pies de altura
GONZALO CHÁVEZ
No sé si es el recuerdo o el dolor atrasado. No sé si es el dolor o un atrasado recuerdo. Hoy amanecí con un ánimo que involucra a más de una furia, a más de tres demonios y, por supuesto, a más de cien pies de altura. Desde aquí, desde el crisol de la vida en las alturas, lejos del jardín de Tebas, también se hace imposible soñar cerca de los dioses. ¡Dionisos!, ¡Apolo!, ¿dónde fueron desbocados por el hombre moderno? Esto no es una petición para su regreso y que lo remedien todo en un abrir y cerrar de ojos, sino una búsqueda de los restos de aquellas fuerzas insufladas que aún penan una vida digna. A más de cien pies de altura, a dos pies en el balcón, ofrezco una vida.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.