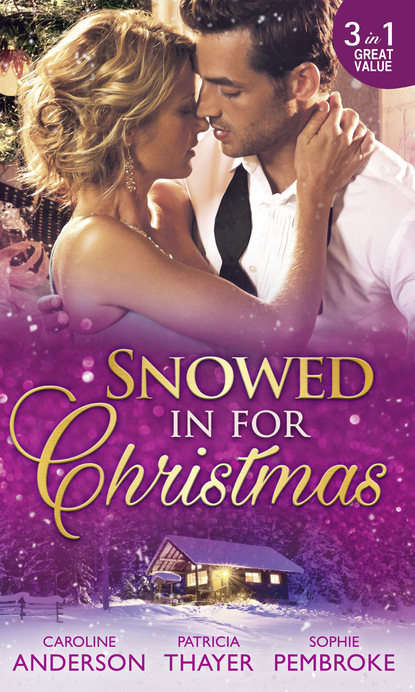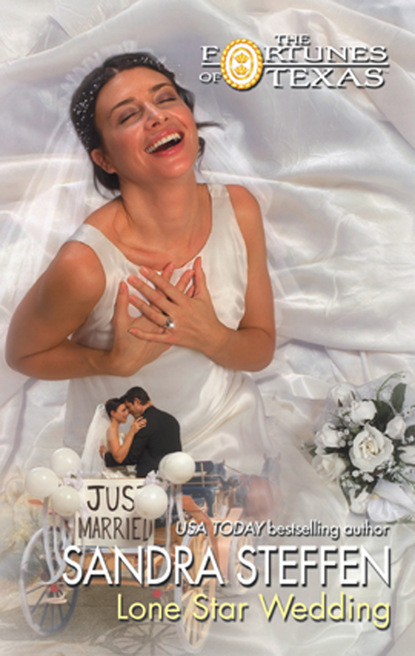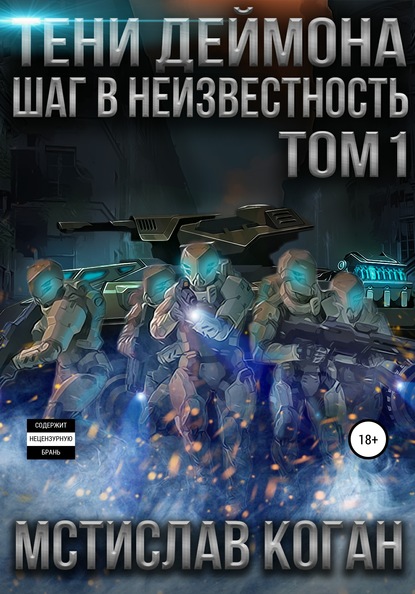Discriminación y privilegios en la migración calificada

- -
- 100%
- +
Allport identifica varias maneras en que las personas manejan sus impulsos contrarios hacia las minorías, que van desde la represión o negación (“Aquí no tenemos ningún problema con ellos, pero…”; “No tengo prejuicios, pero...”; “Los judíos tienen tanto derecho como cualquiera, pero…”) a la defensa (racionalización) de sus propios prejuicios. A mediano o largo plazos, incluso los grupos más intolerantes tienden a llegar al compromiso (solución parcial), como podría ser el caso de un político, quien está virtualmente obligado a rendir homenaje a la igualdad de derechos en todos sus discursos de campaña, así como a favorecer intereses especiales cuando ya está en el cargo (Allport, 1979: 337). Finalmente, la solución verdadera siempre es la integración.
Más adelante, este autor vincula la existencia de prejuicios con la frustración, de manera que las personas más frustradas, agresivas y envidiosas serían más susceptibles de desarrollar prejuicios que las tolerantes (Allport, 1979: 349). Se trata de un ansia de poder y de superar al otro que se proyecta a través de tendencias a atribuir falsamente a otras personas motivos o rasgos propios, o que de alguna manera explican o justifican los nuestros: “Uno puede sentir resentimiento contra personas totalmente inocentes que disfrutan de más privilegios que nosotros, y al mismo tiempo se puede dar paso a una tendencia ilógica a culparlos por la propia privación” (Allport, 1979: 382). Identifica, asimismo, ciertos rasgos de la personalidad prejuiciosa, dentro de los cuales destaca al institucionalismo por las implicaciones que podría tener en materia de los estudios migratorios. Dice el autor:
el antisemita no tiene simplemente un conjunto de actitudes negativas. Más bien está tratando de hacer algo: a saber, encontrar una isla de seguridad institucional. La nación es la isla que él refleja. Se trata de un anclaje positivo: es su país correcto o incorrecto; es más alto que la humanidad; más deseable que un Estado mundial. Tiene la definición que necesita. La investigación establece el hecho de que cuanto mayor es el grado de nacionalismo, más grande es el antisemitismo.
La nación es ante todo una proyección (la proyección principal) de él como individuo. Es su grupo interno. No ve ninguna contradicción en excluir de su órbita benéfica a aquellos a quienes considera intrusos y enemigos (es decir, a las minorías estadounidenses). Es más, la nación representa el statu quo. Es un agente conservador, dentro del cual se encuentran todos los dispositivos para una vida segura que él aprueba. Su nacionalismo es una forma de conservadurismo. Según su definición, la nación es la que se resiste al cambio. Por lo tanto, desconfía de los liberales, los reformadores, los partidarios de la Carta de Derechos y otros “amigos”: [ellos] están dispuestos a cambiar su concepción segura de lo que significa la nación (Allport, 1979: 406).
Nuestro teórico va más lejos y afirma que las personas prejuiciosas encuentran difícil la sociedad democrática, por los que muchas de ellas declaran que “Estados Unidos no debería ser una democracia, sino simplemente una república. [...] La individualidad contribuye a la indefinición, el desorden y el cambio. Es más fácil vivir en una jerarquía definida donde las personas son prototipos, y donde los grupos no cambian ni se disuelven constantemente”.
En consecuencia, concluye Allport, a las personas prejuiciosas les gusta la autoridad, piensan que Estados Unidos necesita “más disciplina”, son nacionalistas y propensas a seguir a demagogos que les “proporcionen canales para protestar y odiar, y estos placeres de indignación son divertidos y temporalmente satisfactorios” (Allport, 1979: 416).
Allport finaliza su estudio con la afirmación de que que la discriminación y el prejuicio pertenecen tanto a la estructura social como a la de la personalidad: “Para mayor precisión podemos decir que lo que llamamos discriminación generalmente tiene que ver con prácticas culturales comunes estrechamente vinculadas con el sistema social imperante, mientras que el término prejuicio se refiere especialmente a la estructura actitudinal de una personalidad dada” (Allport, 1979: 514).
Retomar este planteamiento hoy en día nos ayuda a explicar el surgimiento de una figura política como Donald Trump, que responde a una población frustrada, con prejuicios sin resolver, económicamente vulnerable, no necesariamente por la inmigración, sino por los efectos de la economía del conocimiento, mediante la cual, entre otras cosas, las máquinas reemplazan con mucha frecuencia al trabajo manual. De esta forma, la presente investigación se despliega en un nuevo contexto, aunque repleto de los antiguos vicios de la sociedad estadounidense, con una trayectoria histórica de programas de integración de las minorías insuficientes, que no se desarrollaron a la par que las políticas permisivas hacia la inmigración. Aunque el estudio de la sociedad estadounidense no sea un objeto directo de este libro, resulta imprescindible entender el mecanismo de formación de sus prejuicios, que se verán reflejados más adelante en el transcurso del análisis de testimonios.
LOS MIGRANTES COMO MINORÍAS.
ESTEREOTIPOS Y METÁFORAS
De acuerdo con los planteamientos de las investigaciones del prejuicio a nivel lingüístico, Santa Anna (2002) emprende el estudio de las metáforas para identificar los principales estereotipos estadounidenses hacia la comunidad hispana. Para empezar, es preciso explicar la metáfora no como una herramienta poética, ornamentación de la expresión literal, sino como un mecanismo básico del pensamiento humano, central en la construcción del orden social. En la misma línea que Teun A. van Dijk, Santa Anna (2002: loc. 599-602) considera que las relaciones sociales jerárquicas se promulgan, sostienen y legitiman a través del discurso.
Santa Anna muestra que el pensamiento metafórico no sólo refleja, sino que constituye los dominios sociales de la ciencia, el derecho y la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana (Santa Anna, 2002: loc. 660-662). Afirma el autor: “Los estudios de las ciencias cognitivas muestran cómo las metáforas moldean el pensamiento de sentido común, y aunque sus métodos son muy diferentes, comparten este objeto de análisis con los estudios críticos de los procesos del discurso. La metáfora [...] da forma al discurso cotidiano, brindando así forma a la forma, a la manera en la que la gente discierne y representa lo cotidiano (Santa Anna, 2002: loc. 1329-1330).
Con estas premisas teóricas basadas en las ciencias cognitivas, Santa Anna identifica el papel del lenguaje opresivo en la función de representar la violencia hacia las comunidades latinas en Estados Unidos. Su estudio se centra en las representaciones metafóricas del discurso público en ese país para buscar comprender la construcción de la idea de los latinos como grupo o tipos de persona y de sus problemas políticos en el pensamiento estadounidense (Santa Anna, 2002: loc. 1459-1461). Una de sus hipótesis principales consiste en afirmar que el racismo fundacional contra los chicanos y otros latinos ha persistido desde finales del siglo xix y no ha cambiado en lo fundamental hasta el día de hoy, excepto en la forma de su expresión (Santa Anna, 2002: loc. 470).
El autor identifica algunas metáforas que considera clave para la percepción acerca de los latinos en Estados Unidos y las analiza con la idea de que no pretende configurar una lista exhaustiva, pero definitivamente sí reveladora del discurso mediático:
1. La inmigración como una invasión. Se cree que la “invasión alienígena” de inmigrantes ilegales está causando dificultades económicas y erosionando los estilos de vida de los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes autorizados (Santa Anna, 2002: loc. 1589-1590). La invasión se vincula, a su vez, con las ideas de guerra y ataque armado, que tendrían el propósito de apoderarse de ciertas regiones de Estados Unidos o del país en general.
2. La inmigración como aguas peligrosas. Se refiere al movimiento de un número considerable de personas hacia Estados Unidos, cuya primera implicación es justamente esa cantidad masiva de inmigrantes “implacable y abrumadora” (Santa Anna, 2002: loc. 1754-1758). Lo anterior desata una alarma cultural en cuanto a que ese gran flujo de latinos podría eliminar el dominio de la cultura angloamericana. Estas primeras dos metáforas, considera Santa Anna, representan más del 80 por ciento de todas las expresadas en el discurso público sobre la inmigración (Santa Anna, 2002: loc. 1830-1834).
3. La nación como casa con inquilinos y animales domésticos. Esta metáfora histórica utilizada desde del siglo xv, implica que la inmigración es comparada con una enfermedad o concebida como carga (Santa Anna, 2002: loc. 1637-1638). Acto seguido, los inmigrantes son descritos como animales para ser atraídos, atacados o cebados. A decir de Santa Anna, “los inmigrantes eran vistos como animales para ser comidos por la industria estadounidense, por el Servicio de Inmigración y Naturalización o por sus agentes de la Patrulla Fronteriza, así como por los partidarios de la Propuesta 187 antiinmigrante. La verdad es que los empleadores ansiosos de mano de obra realmente barata cazan a los trabajadores extranjeros. […] Los partidarios de la inciativa 187 devoran a los débiles y desamparados” (loc. 2168-2171). La metáfora del inmigrante como carga también la ilustra una atrevida observación de Lakoff y Johnson (1980: 47): “No son ciudadanos, por lo tanto, no son niños pertenecientes a nuestra familia. Esperar que se proporcione más comida, vivienda y atención médica para inmigrantes ilegales es como esperar que alimentemos, alberguemos y cuidemos a otros niños en el vecindario que entran a nuestra casa sin permiso. No fueron invitados, no tienen nada que hacer aquí, y no tenemos la responsabilidad de cuidarlos”. Vinculado con lo anterior, el inmigrante latino también es percibido como una hierba mala (weed), como si la nación fuera un jardín.
La metáfora del inmigrante como animal implica su dependencia de los ciudadanos estadounidenses. Dice Santa Anna que los inmigrantes son a los ciudadanos lo que los animales a los humanos. Algunas implicaciones de esta metáfora conceptual son la deshumanización de los migrantes en el discurso contemporáneo, sobre todo en el discurso público de Estados Unidos desde la década de 1860.
Según el autor analizado, estas definiciones metafóricas fijan los límites de las identidades sociales, e implican que los inmigrantes y, por ende, los latinos, poseen menos valor humano que los ciudadanos. En este sentido, “el ciudadano” se define no en términos legales, sino culturalmente, como una persona monolingüe hablante del inglés, con orientación cultural angloamericana y que pertenece tácitamente a la jerarquía racial de Estados Unidos (Santa Anna, 2002: loc. 6475-6477).
En el discurso común de los medios, “cada inmigrante está vinculado a movimientos de personas temerosas, por los cuales se borran la vida, la historia y los sueños de este ser humano. Para contrarrestar tales procesos discursivos deshumanizadores, las discusiones públicas deben apuntar a darle al inmigrante, como persona, su rostro y su voz” (Santa Anna, 2002: loc. 6475-6477).
En conclusión, Santa Anna postula que el discurso “hace más que representar violencia, es violencia; hace más que representar los límites del conocimiento, limita el conocimiento”. Esto significa que el discurso estereotipado, prejuicioso y racista, trátese del discurso oficial, el mediático, el científico o el legal, debe ser “rechazado, alterado y expuesto” (Santa Anna, 2002: loc. 104-108). Este tipo de lenguaje impide la integración y promueve la violencia antilatina y la discriminación abierta. En particular, los medios tienen un papel central en legitimar el racismo, al publicar calumnias sobre los migrantes latinos, que son de esta forma deshumanizados. En pocas palabras, se trata de un racismo epistemológico (Santa Anna, 2002: loc. 2314-2347).
El cambio en la percepción sobre la comunidad mexicana en Estados Unidos, de ser “un gigante dormido” a una amenaza, una carga y un ola gigante de invasión, ha provocado reacciones violentas, más discriminación y una respuesta electoral poco favorable (Santa Anna, 2002: loc. 235-236).
LOS RETOS DE INTEGRACIÓN DE LAS MINORÍAS
A pesar de que históricamente Estados Unidos es un país construido a partir de la migración, algunos autores consideran que muchos estadounidenses se etiquetan entre sí monorracialmente, “el matrimonio interracial sigue siendo una rareza, y las identidades grupales funcionan mejor cuando son fáciles de comprender” (Carter, 2013: 2).
En este tipo de sociedad, ciertas minorías migrantes o de segunda generación encuentran difícil su integración laboral, a pesar de ser profesionistas. En un libro titulado Bueno no es suficiente y otras reglas no escritas para los profesionistas minoritarios, Wyche (2008) desarrolla la hipótesis de que en Estados Unidos no basta, para un profesionista minoritario, ser eficiente en lo que hace, sino que tiene que sobresalir para convencer a los empleadores de sus posibles aportaciones a la empresa o institución. Su excelencia, su pensamiento analítico y la capacidad de resolución de problemas son importantes, aprecia Wyche, no sólo para el individuo que busca empleo sino también como representante de una comunidad, como las de los negros o los latinos, de quienes se piensa que saben o pueden hacer menos que un profesional nativo. Esto es aún más cierto en el caso de las minorías de mujeres que quieren integrarse al campo laboral calificado. Como minoría, “tienes que ser lo doble de bueno”, dice Wyche.
Más allá de la relevancia práctica de esta obra, cuyo objetivo es enseñar “las reglas del juego” para los profesionistas minoritarios, interesa la experiencia del autor como teórico y ejecutivo afroamericano y la manera en la que la retoma en este libro. Según Wyche, para un profesionista minoritario es vital participar en redes profesionales para obtener aliados:
La verdad es que siempre habrá personas en la multitud que intentarán poner límites a lo que usted, como minoría, puede lograr, a quién puede llegar a ser y qué tan lejos puede ascender en el mundo corporativo. Estas voces le susurrarán que usted no está lo suficientemente pulido, que no se graduó de la escuela correcta, o que ni siquiera debería tratar de obtener los cargos de director, vicepresidente y, desde luego, presidente. Te animo a ignorar esas voces. En cambio, escucha tu propia voz y las voces de tus antepasados que te animaron a “atreverse a soñar” (Wyche, 2008: 439-440).
En otras palabras, las minorías suelen luchar más que los nativos contra aspectos vinculados con la percepción, como serían los estereotipos, sobre todo cuando intentan posicionarse en puestos de mando (chief executive officers, CEO). Asimismo, las minorías en general y los profesionistas en particular tienen que estar preparados emocionalmente para enfrentar este tipo de situaciones de adversidad. Continúa Wyche: “Como minoría, uno se enfrentará inevitablemente a situaciones que lo desafiarán emocionalmente: un compañero de trabajo te apuñala por la espalda; un jefe te otorga una calificación injusta; la promoción prometida se le da a otro. Ésta es la clase de acontecimientos que no pueden evitar desencadenar una respuesta emocional, y para enfrentarlos debes estar emocionalmente preparado” (Wyche, 2008: loc. 2185-2188).
PROPUESTAS. LA DEMOCRACIA MESTIZA
A finales del siglo XX, la migración se planteó desde una perspectiva transnacional, con todas las esperanzas fortalecidas por la mayor facilidad en comunicaciones y transportes. En 1991, Roger Rouse observaba: “Vivimos en un mundo confuso, un mundo de economías entrecruzadas, sistemas de significado que se cruzan e identidades fragmentadas. De repente, las imágenes modernas y reconfortantes de los Estados nacionales y de las lenguas nacionales, de comunidades coherentes y subjetividades constantes, de centros dominantes y márgenes distantes, ya no parecen adecuadas” (Rouse, 1991: 10).
Para resolver la convivencia y la interculturalidad, John F. Burke (2003: 252) propone una democracia mestiza en la que las diversas culturas, filosofías y espiritualidades puedan comprometerse entre sí en formas no violentas, aunque a veces antagónicas, que culminen en una transformación mutua más que en el triunfo de una tradición a expensas de todas las demás. En la democracia mestiza de Burke, los procesos políticos se revitalizarían al enfrentar los desafíos del multiculturalismo. Este autor basa su planteamiento teórico en la idea de una ciudadanía extraterritorial entendida como “ciudadanía en una comunidad imaginaria territorialmente ilimitada” (Burke, 2003: 10).
Sin embargo, las propuestas previas que rechazan o disminuyen el papel del Estado en las relaciones internacionales y el movimiento transfronterizo de personas han considerado un reto a los recientes programas políticos que restringen la migración de todo tipo, aun la calificada, a los grandes destinos de la migración internacional, como Estados Unidos o Reino Unido. Si la migración es una manera de disminuir la desigualdad internacional (Milanovic, 2016), que ya no se presenta entre clases sociales en sí sino entre países, entonces a dicha fórmula la está retando nuevamente el resurgimiento del Estado-nación. Cuando empezábamos a creer en el multiculturalismo, el mundo ha dado un paso hacia la crisis de la globalización, las migraciones y los refugiados.
1 La autodeterminación se refleja, en primer lugar, en la determinación del yo —la formulación de criterios para pertenecer a un pueblo—, que es el elemento subjetivo en la definición de la condición de persona. La autodeterminación también significa que cada persona tiene derecho a decidir libremente su rumbo futuro (Dinstein, 1976: 102).
LA HISTORIA: ESTEREOTIPOS SOBRE LOS LATINOS Y MEXICANOS
En este capítulo se estudian los estereotipos, los prejuicios y la discriminación en la historia reciente de las comunidades de origen mexicano que radican en Texas, como el segundo estado en importancia para la inmigración de mexicanos en Estados Unidos. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la relación compleja entre estereotipo y verdad, que afecta la manera en que se recibe a las poblaciones de origen mexicano en Estados Unidos en general, y en Texas en particular.
Además de la reflexión teórica, el estudio se basa en un trabajo de acervo en el que se consultaron veintiséis historias orales recuperadas de programas radiofónicos del los setenta y los ochenta, así como entrevistas inéditas de la Colección Latinoamericana “Nettie Lee Benson” de la Universidad de Texas en Austin (CLNLB) (Anexo 1). Dichos archivos suman un total de aproximadamente trece horas (setecientos ochenta y cuatro minutos) de grabación y fueron sometidos a un análisis de contenido para recuperar aquellos elementos relevantes para el tema de la percepción acerca de los mexicanos en Estados Unidos. Además se revisaron documentos que dan cuenta de las discusiones sobre segregación y discriminación en Texas, como son los reportes educativos del distrito escolar de Houston disponibles en la colección de libros raros de la misma CLNLB.
El capítulo se divide en dos partes: la primera estudia el impacto de categorías como hispano, latino y mexicoamericano en el imaginario colectivo estadounidense, mientras que la segunda describe los estereotipos y retos de integración de la población de origen mexicano en Texas durante el siglo XX.
Los problemas de identidad
¿HISPANO, LATINO O MEXICANO?
En 1987, Portes y Truelove describían a los hispanos como aquellos individuos cuyos ancestros declarados o ellos mismos habían nacido en España o en los países de América Latina. A diferencia de latino, que se refiere a compartir una identidad lingüística y cultural común, “hispano” era una categoría administrativa y estadística, por lo menos cuando comenzó a utilizarse (Killian, 1996: 25). De esta forma, afirman Portes y Truelove, la minoría hispana fue una construcción del gobierno estadounidense, más que ser un grupo consolidado y autodefinido como tal (Portes y Truelove, 1987: 359). Entre los hispanos no existe una autoidentidad colectiva, a pesar de que hablen una misma lengua y las culturas englobadas sean parecidas:
Bajo la misma etiqueta encontramos individuos cuyos antepasados vivieron en el país al menos desde la época de la independencia y otros que llegaron el año pasado; encontramos un número considerable de profesionales y empresarios, junto con humildes trabajadores agrícolas y trabajadores de fábricas no calificados; hay blancos, negros, mulatos y mestizos; hay ciudadanos de pleno derecho y extranjeros no autorizados; y, finalmente, entre los inmigrantes hay quienes vinieron en busca de empleo y un mejor futuro económico y los que llegaron escapando de los escuadrones de la muerte y la persecución política en el hogar (Portes y Truelove, 1987: 360).
A pesar de que Portes y Truelove (1987: 373) aceptan diferencias esenciales en cuanto a la cultura, educación y condición socioeconómica de los hispanos, también identifican ciertos parecidos, entre ellos: a) niveles educativos básicos, lo que dificulta la adquisición de un nuevo idioma, el inglés; b) flujos continuos entre sus países de origen y Estados Unidos, y c) la tendencia a concentrarse en ciertas áreas geográficas con más compatriotas o hispanohablantes, lo que disminuye la necesidad de aprender inglés para la vida cotidiana.
Sin embargo, la categoría estadística determinó la existencia de estudios sobre la población amalgamada bajo el nombre de “hispanos”, provocó que los políticos y los medios usaran el concepto y, finalmente, quizás también determinó la existencia de una identidad hispana a la cual los migrantes hacen referencia.
CUADRO 1
EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN EN ADULTOS, SEGÚN SU
IDENTIFICACIÓN CON LA CARACTERÍSTICA HISPANO/LATINO
FrecuentementeA vecesRara vezNuncaAutoidentificados como hispanos7321942Nacidos en el extranjero8341543Segunda generación7312635Tercera generación o más6232446Autoidentificados como no hispanos25587FUENTE: López, González-Barrera y López (2017).
De hecho, en estudios recientes del Pew Hispanic Center (Cuadro 1) los investigadores preguntan sobre los niveles de discriminación en la población con raíces hispanas. Los datos muestran por lo menos tres conclusiones en cuanto a la discriminación, que dependen de si la población adulta estadounidense se identifica o no con esta categoría:
a) los que se sienten más discriminados son los adultos autoidentificados como hispanos y nacidos en el extranjero;
b) los que menos experimentan la discriminación son los adultos autoidentificados como no hispanos, a pesar de que tengan algunas raíces hispanas; y
c) la experiencia relativa a la discriminación mejora significativamente a través de las generaciones, de forma tal que en la tercera generación la mitad de este segmento poblacional nunca sufre trato discriminatorio.
Más resultados sobre el tema expuesto por Hugo López, González-Barrera y López (2017), con base en los sondeos del Pew Hispanic Center, muestran lo siguiente:
• Más del 18 por ciento de los estadounidenses se identifican como “hispano” o “latino”, lo cual convierte a este segmento en el segundo grupo racial y étnico en el país. Sin embargo, a través de las generaciones, la creciente tendencia a los matrimonios interraciales y el declive de la migración latina tienen como consecuencia que con el tiempo y el cambio generacional cada vez sea menor la proporción de esta población que se identifica como hispana.
• En la tercera generación —constituida por hijos que nacieron en Estados Unidos de padres que también nacieron en Estados Unidos—, esta identificación baja a un 77 por ciento. Para la cuarta generación sólo la mitad se considera hispana.
• De los que no se consideran hispanos, la mayoría nunca se ha percibido así por varias razones, entre las cuales está la lejanía de sus ancestros.
• Si bien la inmigración tuvo un papel importante en el aumento de la población hispana en el siglo XX, a partir del 2000 este crecimiento dependía más de los nacimientos. Esto, aunado a la recesión económica, influye en que, a la fecha, la población hispana se incremente a una tasa menor que anteriormente.