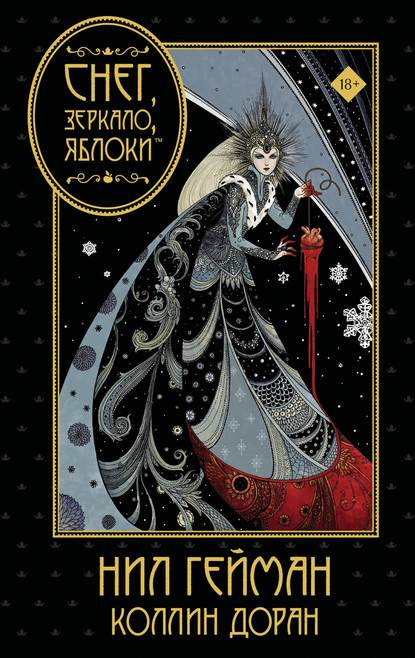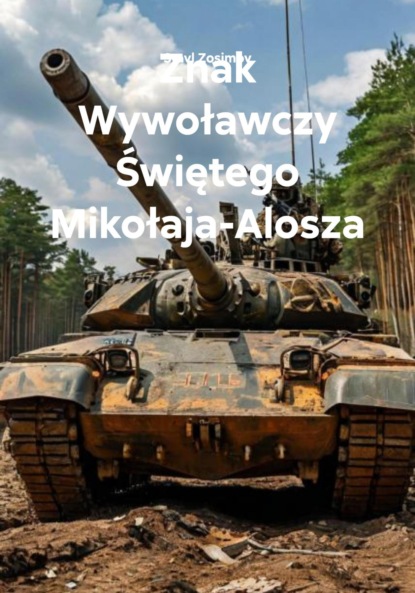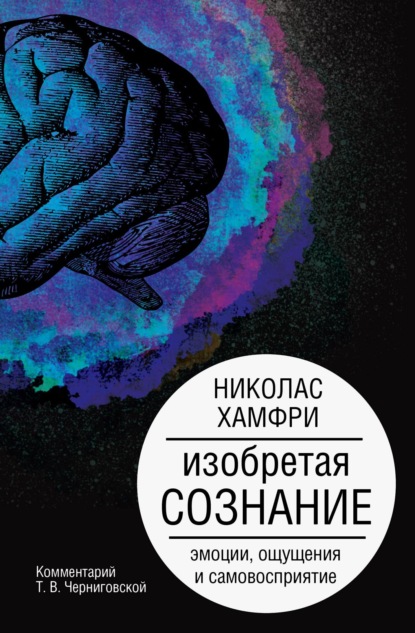Discriminación y privilegios en la migración calificada

- -
- 100%
- +
El mismo ponente del Consejo Educativo Mexicoamericano termina por aceptar que estos hechos son desconocidos por la Comisión del HISD y pretende que reconozcan su declaración como verdadera y actual al día de su discurso, y no como una condición histórica. Otros ponentes que intervinieron en la misma ocasión hablaron también de la desigualdad de oportunidades. Felipa Aguilar, migrante de primera generación y profesora en Houston, declara que “en la sociedad estadounidense, o te ganas el reconocimiento como anglo, o te enfrentas a una tremenda inferioridad como mexicoamericano” (HISD, 1974a: 2). Asimismo, da cuenta del sufrimiento de los estudiantes, porque no quieren ser identificados como mexicoamericanos. Otro profesor, Don Terrazas, habla de las instalaciones pobres de las escuelas que tienen predominantemente estudiantes mexicoamericanos, con muebles viejos y techos agujereados, en donde muchos de los niños sufren tuberculosis (HISD, 1974a: 4).
Siguen otros testimonios sobre la manera en la que los mexicanos eran enviados a clases de alumnos con retraso de aprendizaje o mental, cuando en realidad simplemente les tomaba tiempo aprender el inglés, reto adicional al de otros niños. En realidad, lo que faltaba eran profesores bilingües, y no estigmatizar a los mexicanos por tener problemas de aprendizaje; de hecho, muchos eran lo suficientemente inteligentes como para llegar a concluir estudios de posgrado en universidades de prestigio en Estados Unidos. Nos referimos a una reunión en Austin en julio de 1974, a donde viajaron los profesores de Houston y plantearon claramente el problema del bilingüismo.
Quizás el discurso más contundente de ese evento fue el pronunciado por Ben Canales, abogado de la Universidad del Sur de Texas:
Tenemos un ciudad con por lo menos 195 000 residentes mexicoamericanos, dependiendo de que estadísticas usamos y a qué intereses pertenecen. [...] Por lo menos el 85 por ciento de los estudiantes mexicoamericanos abandonarán la escuela. [...] Tenemos que tomar postura y afirmar que o los mexicoamericanos son una banda de estúpidos o decir que es nuestro proceso educacional el que no sabe enseñar. Dado que por lo menos algunos de nosotros venimos de México cultural o étnicamente hablando, y que en ese país tienen doctores y abogados y antropólogos y científicos, y hasta tienen un país que funciona, me pregunto de quién es la culpa. Yo sé que los zapateros no pueden sobrevivir con una falla del 85 por ciento en sus zapatos, y tampoco los abogados pueden escaparse con este tipo de mala publicidad, y tampoco los hombres de negocios pueden hacerlo. Creo que debemos reflexionar sobre si el trabajo educativo puede seguir produciendo esta tasa de fracaso. No podemos seguir teniendo este tipo de vaca sagrada4 en nuestra sociedad, porque nos está costando demasiado. De alguna manera me hace llorar que un sistema como el nuestro aún exista, que un sociedad tan progresista como la nuestra, que pudo enviar un hombre a la luna y construir fuertes en medio del océano aún produzca salones de clase especiales para la gente que nace con una lengua diferente, y que podría llegar a ser bilingüe, mientras que la mayoría de los profesores y el personal son monolingües sin esperanza y están atorados en un lingüísmo desconocido.
Me pregunto de quién es la inadaptación. Del tipo que será capaz de hablar dos idiomas o de la persona que sólo hablará uno. [...] En el resto del mundo es un atributo cultural ser multilingüe, pero en Estados Unidos de América, especialmente en Texas, es ciertamente inútil y uno hasta es castigado por el privilegio de ser capaz de hablar dos idiomas diferentes. [...] La pregunta clave entonces es si vamos a vivir en una sociedad multicultural y pluralista o vamos a seguir con nuestro melting pot, en el cual, por cierto, los indios no encajan, los orientales no encajan, los negros no encajan y, ciertamente, los chicanos nunca han encajado. Y lo más triste, nosotros tampoco nos adaptamos.
La idea es que yo soy bicultural y bilingüe y quiero seguir siéndolo. Me gusta ir a partidos de futbol y puedo entender todo el proceso, pero cuando voy al viejo país, que nunca fue mío sino de mis padres, puedo hacer todo eso en español. Y me da pena por aquellos de ustedes que no pueden hacer lo mismo en el idioma de sus ancestros (Ben Canales, declaración en HISD, 1974a: 10-11).
Otro reporte del mismo año (HISD, 1974b) retoma una carta escrita por Billy Reagan, superintendente general del Distrito Escolar Independiente de Houston, hacia el Dr. M. L. Borckette, encargado de la oficina de Educación. Reagan responde a los problemas planteados en la reunión de julio de 1974, y afirma que se intentarían establecer cursos para capacitar a personal bilingüe y, de esta forma, atender las necesidades de los alumnos mexicoamericanos. También se enfrentarían los problemas de infraestructura planteados, como el desvío de recursos y la mejora de las instalaciones, con documentación probatoria. En cuanto a los alumnos que abandonan sus estudios, establecieron una escuela vespertina para reintegrarlos al sistema educativo, por todo lo cual afirma: “Intentamos ofrecer a los estudiantes oportunidades educativas relevantes y crear una imagen más positiva de la educación. De hecho, estamos procurando eliminar las palabras drop out (expulsado/desertor). Estos estudiantes serán llamados ahora bona fide exitors (los que abandonan de buena fe), es decir, que salieron de la escuela por motivos justificados” (Reagan, citado en HISD, 1974b: 6). La declaración de Reagan muestra la apertura hacia los reclamos en favor de la acción afirmativa, así como la efectividad de las presiones de los profesores que participaron en este tipo de reuniones, por lo menos en el nivel discursivo.
LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN AFIRMATIVA
EN TEXAS: LA GENERACIÓN MTV
El periodo que sigue está marcado por victorias en cuanto a la educación bilingüe en los niveles preuniversitarios, pero también por pasos hacia atrás en cuanto a la educación universitaria. Por un lado, la comunidad mexicana comienza a ganar más reconocimiento y derechos y se empiezan a ver los resultados de su lucha militante de casi sesenta años. Por el otro, en los años noventa se volvió a cuestionar la acción afirmativa y hasta se suspendió en Texas, lo que afectaría directamente a la minoría de origen mexicano en el estado.
En primer lugar, recordaremos los esfuerzos de profesionalización de los jóvenes mexicanos y el surgimiento de la organización Abogados Mexicoamericanos del Área Capitalina (Capital Area Mexican-American Lawyers, CAMAL), fundada en 1978. La presidenta, Beatriz de la Garza, reconstruye los esfuerzos iniciales de esta organización creada por abogados mexicoamericanos jóvenes para fomentar el profesionalismo:
Buscamos mantenernos en contacto entre nosotros mismos; también estar al tanto de la forma de pensar de la comunidad mexicoamericana; organizar conferencias de jueces u otras autoridades jurídicas, para poder seguir aprendiendo; seguir nuestra educación legal; ayudarnos mutuamente entre los miembros; ser portavoces de las necesidades de la comunidad mexicoamericana, y de nuestras opiniones como abogados mexicoamericanos.
En el momento de la fundación de CAMAL había cincuenta abogados mexicoamericanos en Austin, que representaban el 3 por ciento del total de abogados en aquella ciudad. Los casos que estos abogados llevaban eran de defensa de derechos individuales en conflictos como pago de pólizas, arrestos o divorcios, en una comunidad de mexicoamericanos también pequeña y de clase media baja, que en realidad no tenía recursos para pagar un abogado. Cuenta De la Garza: “Nosotros representamos por lo general al individuo de recursos modestos” (1979).
Al igual que sus clientes, los abogados mexicoamericanos tampoco formaban parte de los grandes bufetes de Texas, sino que trabajaban en pequeños despachos, como dueños o empleados. Agrega De la Garza: “La profesión de las leyes es bastante conservadora en primer lugar; por lo tanto es más renuente al cambio, pero por otra parte refleja la composición de la población. La comunidad mexicoamericana no es una comunidad que produzca muchos inversionistas o empresarios [...]; se considera que hay demasiada diferencia entre el mexicoamericano y el resto de la comunidad mayoritaria” (1979). Esta diferenciación entre el abogado mexicoamericano y el resto nos indica la profesionalización creciente de la comunidad de origen mexicano en la región.
En esta pequeña asociación, CAMAL, al igual que en el contexto más amplio de la profesión en el estado de Texas en aquellos años, las mujeres eran escasas: representaban sólo el 10 por ciento de los miembros. Explica De la Garza: “Por lo general, ha habido cierta resistencia a permitir que las mujeres estudien leyes y esto creo que se agrava con un grupo minoritario. Se lleva la desventaja de pertenecer a un grupo étnico, a una minoría y, además de eso, también la desventaja de ser mujer. Dos obstáculos. Aunque en los últimos años se ha progresado en esto, no se ha llegado a una situación de igualdad” (1979).
De hecho, De la Garza (1979) (Anexo 1) describe la discriminación hacia la mujer abogada, aun cuando reconoce que es difícil de comprobar: “Por ejemplo, si dos personas aspiran a un trabajo y tienen una preparación más o menos igual, creo que generalmente se le va a dar preferencia al hombre. Hoy día una mujer con una preparación superior a un hombre creo que tiene mejores oportunidades, aunque también pienso que si ponemos a los dos candidatos en términos iguales, el hombre lleva la preferencia”. Sin embargo, reconoce que el hecho de que una mujer sea la presidenta de la asociación ya es ganancia.
Yolanda Alaniz (1981), activista de Seattle y miembro del Partido Socialista, nacida en Brownsville, explica la misma desventaja pero ahora para las mujeres que pertenecen a las minorías.5 Fue representante de varias asociaciones chicanas que luchaban contra la discriminación racial y de la mujer. Ella considera que las mujeres de las minorías están en doble desventaja, por ser minorías y por ser mujeres, lo que se agrava aún más si son minorías sexuales (lesbianas). Se describe a sí misma como una “revolucionaria profesional”, lo que es “un asunto de educación, de aprender cómo ser una líder y a hablar en público, lo que es incluso más importante en el caso de una mujer”.
Un segundo punto importante de este periodo (1980-2000) es toda la discusión que tuvo lugar en torno a la acción afirmativa, sobre todo en cuanto a la educación universitaria. La historia de la Universidad de Texas, como las de muchas otras en Estados Unidos, muestra claramente la exclusión de los estudiantes negros y latinos hasta 1950. En un estudio sobre los efectos de la suspensión de la acción afirmativa en Texas, Domina (2007) expone como los estudiantes hispanos y negros se concentran desproporcionadamente en las escuelas secundarias de bajos recursos, lo que requiere de programas sólidos de ayuda financiera para garantizar que los solicitantes exitosos realmente se inscriban a y se gradúen de la universidad.
La situación fue mejorando debido a las iniciativas de acción afirmativa, pero aun así, sus logros tardaron en verse reflejados, de forma que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas todavía no había estudiantes negros en 1970 (The JBHE Foundation, 1999).
La historia de las minorías en Texas conoció un momento crucial en 1996, cuando se discontinuaron las políticas de acción afirmativa en el estado hasta 2003. Esto ocurrió en el proceso conocido como Hopwood vs. Texas. En 1994, una mujer blanca, Karen Hopwood (que dio nombre al proceso) y otros tres estudiantes blancos afirmaron que se les negó la admisión a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en favor de estudiantes latinos y negros que tenían calificaciones inferiores. En una primera instancia, el juez falló a favor de la acción afirmativa, con el argumento de que ésta todavía era “una necesidad” hasta que la sociedad pudiera superar su legado de racismo institucional. Los demandantes apelaron para pedir igualdad de protección y ganaron el proceso hasta 1996. El Tribunal justificó su decisión al considerar que la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas no puede usar a la raza como un factor para decidir qué solicitantes admitir para lograr un cuerpo estudiantil diverso, ni para combatir los efectos percibidos de un ambiente hostil en sus instalaciones, ni para mejorar la mala reputación de la institución o “para eliminar los efectos presentes de la discriminación pasada”.
La Decisión Hopwood fue ampliada para considerar también las becas y el reclutamiento en las universidades, más allá de la admisión; de hecho, también fue adoptada en Luisiana y Misisipi, los otros dos estados sobre los cuales el Quinto Circuito tiene jurisdicción. Consecuentemente, el número de estudiantes latinos y negros disminuyó significativamente. Por ejemplo, en el año posterior al proceso Hopwood, el número de estudiantes negros disminuyó en un 10 por ciento en la Escuela de Medicina de la propia Universidad de Texas (The JBHE Foundation, 1999).
El tema siguió en debate por varios años entre funcionarios, alumnos, los medios de comunicación y, por supuesto, el ámbito académico. Por ejemplo, Mervis (1998) discute el impacto de la caída de la acción afirmativa en términos de diversidad en la universidad y plantea la necesidad de aumentar el número de estudiantes extranjeros que obtienen doctorados en las universidades texanas.
Santa Anna (2002) estudia la evolución de la acción afirmativa a partir de 1960. A fines de esa década se produjeron cambios en respuesta al reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de que la Ley de Derechos Civiles de 1964 avanzaba demasiado lentamente para corregir los efectos de trescientos años de racismo legalizado, durante los cuales el país fue una “dictadura racial” (Santa Anna, 2002: loc. 2446-2449).
Desde una perspectiva diferente, Santa Anna (2002: loc. 2738-2739) identifica el discurso racista en Estados Unidos como una enfermedad social que contradice los principios democráticos fundamentales. El discurso de la acción “antiafirmativa” y basado en el ideal de la “meritocracia pura” no funciona, según él. Santa Anna describe de la siguiente manera las críticas desde la meritocracia a la acción afirmativa:
En una meritocracia, cada persona puede ganar todo lo que puede lograr puramente a fuerza del trabajo personal y la suerte del talento innato, no por ninguna preferencia familiar o social. Dado que la acción afirmativa está estructurada para vincular la raza y el género con los procedimientos de contratación y admisión, se considera una restricción de la autonomía individual, una restricción gubernamental inaceptable a la iniciativa personal (Santa Anna, 2002: loc. 2901-2906).
Si bien el racismo era considerado como una enfermedad, a la acción afirmativa se la visualizaba como un remedio para las acciones discriminatorias del pasado, observa Santa Anna. El autor aprecia a la meritocracia como una esperanza para las minorías, pero rechaza la existencia de igualdad de oportunidades “para las personas que son miembros de los grupos que tradicionalmente fueron excluidos de la competencia por razones racistas que alguna vez fueron legales” (Santa Anna, 2002: loc. 3440-3442).
Para explicar la postura racista extrema, Santa Anna retoma el discurso de David Duke, exmiembro del Partido Nazi estadounidense y del Ku Klux Klan, quien afirmó en 1996: “No quiero que California se parezca a México. No quiero tener su contaminación. No quiero la corrupción. No quiero su enfermedad. No quiero su superstición. No quiero que luzcamos como ese país. Si continuamos con esta invasión alienígena seremos como México” (citado en Santa Anna, 2002: loc. 5906-5914).
Para Santa Anna, el discurso racista angloamericano tiene sus raíces en siglo XIX y aumentó en intensidad con la conquista de los territorios del norte de México, a la vez que incrementó también la reacción en contra de las actitudes racistas (Santa Anna, 2002: loc. 5934-5936). En cambio, en 1996 se sustituyeron las cuotas que favorecían a las minorías con la iniciativa de ley hb588, que permitía el pase directo a la universidad de los alumnos graduados dentro del 10 por ciento superior de su clase, sin importar su pertenencia étnica y racial, y que todavía se aplica en la actualidad.
Después de siete años, la Corte Suprema abrogó las jurisprudencias de Hopwood con la decisión Grutter vs. Bollinger, 539 U. S. 306 (2003), mediante la cual el Tribunal Superior dictaminó que la Constitución de Estados Unidos “no prohíbe el uso de la raza […] en las decisiones de admisión [de una universidad o facultad], además [de reconocer el] interés apremiante de obtener los beneficios educativos que fluyen de un cuerpo estudiantil diverso”. El fallo significa que las universidades en la jurisdicción del Quinto Circuito pueden volver a utilizar a la raza como factor de admisión (siempre que no se utilicen cuotas, de acuerdo con Gratz vs. Bollinger, 539 U. S. 244 [2003]).
Acto seguido, la Universidad de Texas en Austin reinstauró las admisiones basadas en criterios de acción afirmativa, cuando los lugares apartados para el 10 por ciento de los mejores alumnos por clase no se llenaban. De hecho, Harris y Tienda (2010: 60) demuestran que “la acción afirmativa es la política más eficiente para diversificar los campus universitarios, incluso en estados con muy alta segregación, como Texas”.
La ley del 10 por ciento también tuvo consecuencias negativas, como los cambios de colegio de los estudiantes de uno mejor a otro con menor calidad académica, para obtener mejores calificaciones y así conseguir el pase directo a la universidad (Cullen, Long y Reback, 2013). Lo anterior contradecía en la práctica los objetivos de la reforma, pues los defensores de la iniciativa preveían que la existencia de esta cuota animaría a las minorías a buscar mejores resultados académicos y, de esa forma, obtener el ingreso por situarse entre los mejor calificados. Dado que con el tiempo los estudiantes de minorías admitidos a partir de esta cuota rebasaban por mucho a los que entraban por examen, ciertas universidades, como la Universidad de Texas en Austin, establecieron a partir de 2009 un tope de ingreso del 75 por ciento para los aspirantes de minorías a ser evaluados con base en sus calificaciones.
1 Se trata de la manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales, un método inventado a principios del siglo XIX por el periodista estadounidense Elbridge Gerry.
2 No es casualidad que las décadas de 1960 y 1970 marcaran un punto de inflexión en la política de integración de las minorías, constituyéndose como el periodo en que surgen varias de las más importantes organizaciones de defensa de los derechos de los mexicanos y mexicoamericanos: Campesinos Unidos (1962), el Fondo de Defensa Legal Mexicoamericano (1968), La Raza Unida (1970) y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (National Association of Latino Elected Officials, NALEO), de 1976, entre otras. Aparte de la militancia grupal, Santa Anna recuerda ciertos “actos de coraje individuales” de los sesenta, como las huelgas de hambre de César Chávez y el enfrentamiento de George I. Sánchez (presidente de LULAC y decano de la Universidad de Texas en Austin), para defender la igualdad de capacidades intelectuales de los latinos, en particular de los mexicoamericanos (Santa Anna, 2002).
3 Un estudio estadístico de Kirby, Berends y Naftel (1999) muestra la disparidad entre la estructura real de la planta de docentes de Texas y la composición racial-étnica del estado, entre 1979 y 1996. Esto, a pesar de que “los maestros de las minorías pueden actuar como mentores y modelos a seguir para los estudiantes de las minorías” (Kirby, Berends y Naftel, 1999: 48).
4 Vaca sagrada, o sacred cow, se refiere a creencias u opiniones que las personas tienen sin el mayor cuestionamiento y mucho menos crítica.
5 Alaniz proviene de una familia de campesinos y estudió periodismo en la Universidad de Washington.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.