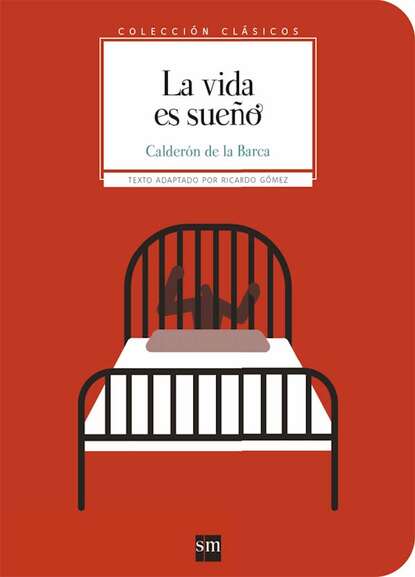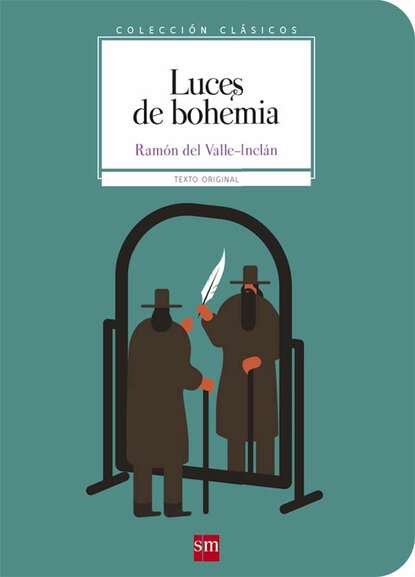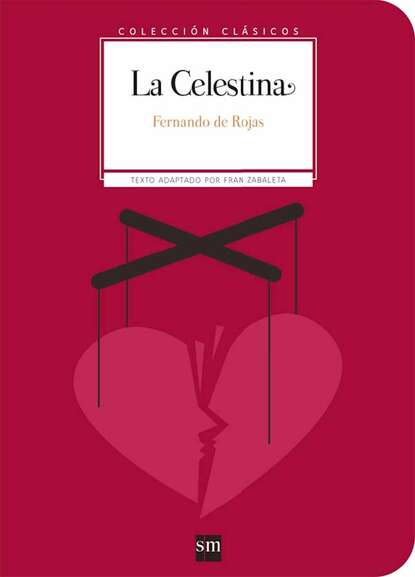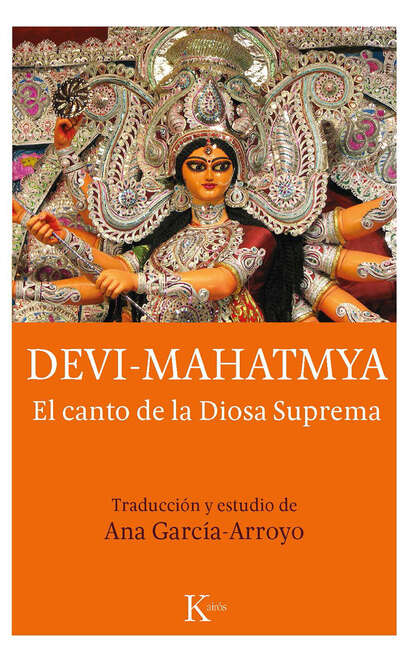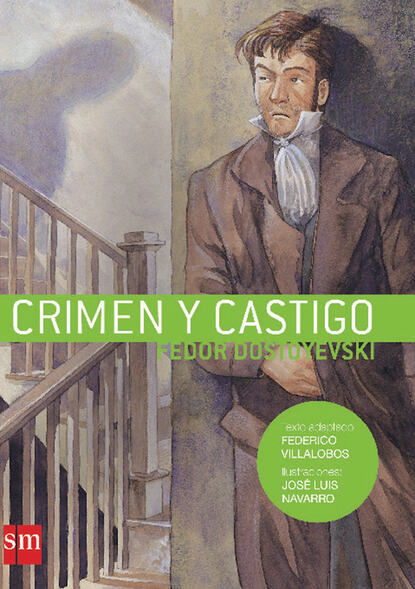La felicidad conyugal

- -
- 100%
- +


La felicidad conyugal (1859) León Tolstói
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Traducción: Anna Lev
Edición: Agosto 2020
Imagen de portada: Shuttertock
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
I
Estábamos de luto por mi madre, que había fallecido en otoño, y pasamos todo el invierno solas en la aldea, Katia, Sonia y yo.
Katia era una antigua amiga de la casa, una institutriz que nos había criado a todos, y de la que yo me acordaba y a la que quería desde que tengo memoria. Sonia era mi hermana menor. Pasamos un invierno triste y lúgubre en nuestra vieja casa de Pokróvskoe. El tiempo era frío, ventoso, y los montones de nieve eran más altos que las ventanas; estas casi siempre estaban congeladas y empañadas, y el invierno transcurrió sin que apenas fuéramos a ningún lado. Rara vez llegaba alguien a visitarnos; y quien llegaba no aumentaba ni la alegría ni el contento en nuestra casa. Todos tenían una expresión triste, todos hablaban en voz baja, como si temieran despertar a alguien; no reían, suspiraban y con frecuencia lloraban al mirarme y, sobre todo, al mirar a la pequeña Sonia con su vestidito negro. Era como si en casa aún se percibiera la muerte; la tristeza y el horror de la muerte flotaban en el aire. La habitación de mamá permanecía cerrada, y aunque a mí me daba mucho miedo, había algo que me empujaba a asomarme a esa alcoba gélida y vacía cuando pasaba frente a ella antes de irme a acostar.
Yo tenía entonces diecisiete años, y mamá, el año en que murió, había pensado que nos mudáramos a la ciudad para que hiciera yo mi debut en sociedad. La pérdida de mi madre era para mí una aflicción muy grande, pero debo confesar que, gracias a esa aflicción, también me sentía yo joven, bonita, como todo el mundo me decía, y tenía la sensación de estar desperdiciando un segundo invierno allí, en el aislamiento de la aldea. Antes de que terminara el invierno, esa sensación de tristeza ocasionada por la soledad, y también el simple hastío, crecieron hasta tal punto que ya no salía de mi cuarto, no abría el piano ni tomaba un libro en las manos. Cuando Katia intentaba convencerme de que me dedicara a una u otra cosa, le respondía: «No tengo ganas, no puedo», pero lo que sonaba en mi alma era: ¿para qué? ¿Para qué hacer algo si de forma tan gratuita se desaprovechaban mis mejores años? ¿Para qué? Y a ese para qué no había más respuesta que las lágrimas.
Me decían que había adelgazado y que estaba desmejorada, pero ni siquiera eso me importaba. ¿Para qué? ¿Para quién? Me parecía que mi vida estaba condenada a transcurrir en ese lugar solitario y apartado del mundo, en medio de una melancolía impotente de la que no tenía yo ni fuerzas ni ganas de salir. Hacia el final del invierno, Katia comenzó a temer por mí y decidió que me llevaría al extranjero costara lo que costara. Pero para eso haría falta dinero, y nosotros aún no sabíamos qué había quedado de mamá. Todos los días esperábamos al tutor, que debía venir y aclararnos el estado de nuestros asuntos.
En marzo llegó el tutor.
—¡Gracias a Dios! —me dijo Katia cuando yo, como una sombra, sin quehacer alguno, sin pensamiento alguno y sin deseo alguno, deambulaba de un rincón al otro—, gracias a Dios que por fin ha llegado Serguéi Mijáilich. Ha mandado a preguntar por nosotras y quiere venir a comer. Arréglate, Máshenka —añadió—, si no, ¿qué va a pensar de ti? Él las quería tanto a todas.
Serguéi Mijáilich era un vecino cercano, y un buen amigo de nuestro difunto padre, aunque mucho más joven que él. Además de que su llegada cambiaba nuestros planes y abría la posibilidad de dejar la aldea, yo desde muy niña me había acostumbrado a quererlo y a respetarlo; y Katia, aconsejándome que me arreglara, adivinaba que, de entre todos nuestros conocidos, era frente a Serguéi Mijáilich quien más me dolía presentarme bajo una luz desfavorable. Además de que yo, como todos en casa, empezando por Katia y Sonia, su ahijada, y terminando con el último de los cocheros, lo quería por costumbre, él tenía para mí un significado especial por algo que en una ocasión había dicho mamá estando yo presente. Había dicho que le gustaría para mí un marido como él. En ese momento me pareció sorprendente y hasta desagradable; el héroe que yo había imaginado era totalmente distinto. Era delicado, pálido, frágil y melancólico. Y Serguéi Mijáilich, que ya no estaba en su primera juventud, era alto, corpulento y, según creía yo entonces, siempre estaba alegre; sin embargo, aquellas palabras de mamá se me quedaron grabadas, y todavía hace seis años, cuando tenía yo once y él me hablaba de «tú», jugaba conmigo y me llamaba «niña-violeta», de vez en cuando me preguntaba, y no sin temor, qué haría si de pronto a él se le ocurriera casarse conmigo.
Serguéi Mijáilich llegó antes de la comida, a la que Katia había añadido un pastelillo de crema con salsa de espinacas. A través de la ventana lo vi aproximarse a la casa en un trineo pequeño, pero en cuanto dobló la esquina, volé a la sala con la intención de fingir que no había estado esperándolo. Sin embargo, cuando en la entrada se oyeron sus pisadas, su voz sonora y los pasos de Katia, no me pude contener y salí a recibirlo. Él, con la mano de Katia entre las suyas, hablaba en voz alta y sonreía. Al verme, se detuvo y durante un tiempo se quedó mirándome, sin saludar. Fue una situación incómoda para mí, y sentí que me ruborizaba.
—¡Ah! ¿Será posible que sea usted? —dijo él con su manera resuelta y sencilla, agitando los brazos y acercándose a mí—. ¡Cómo ha cambiado! ¡Cómo ha crecido! ¡Vaya violeta! No, ya no, ahora es usted toda una rosa.
Tomó mi mano con su mano grande y la apretó tan fuerte y tan cordialmente que casi me hizo daño. Pensé que me besaría la mano, y tuve la intención de inclinarme hacia él, pero él volvió a apretarla sin dejar de mirarme directamente a los ojos con esa su mirada llena de brío y jovialidad.
No lo había visto en seis años. Había cambiado mucho: había envejecido, estaba más moreno y se había dejado patillas, lo que no le favorecía en absoluto; pero conservaba su manera de ser sencilla, abierta, honesta, sus pronunciados rasgos faciales, sus inteligentes y brillantes ojos y su sonrisa cariñosa, como de niño.
Al cabo de cinco minutos dejó de ser un huésped y se volvió como de la familia para todos nosotros, incluso para los criados, que, según se desprendía de su oficiosidad, estaban especialmente contentos de que hubiese venido.
Se comportaba de manera muy distinta a la de los vecinos que nos habían visitado tras la muerte de mamá y que consideraban su deber guardar silencio o sollozar mientras estaban en casa. Él, por el contrario, estuvo conversador, alegre, y no dijo ni una sola palabra a propósito de mamá, de modo que al principio esa indiferencia me resultó rara y hasta descortés por parte de una persona tan cercana. Pero luego entendí que no se trataba de indiferencia, sino de franqueza, y me sentí agradecida.
Por la tarde, Katia sirvió el té en la sala, en el lugar de siempre, como lo hacía en vida de mamá; Sonia y yo nos sentamos a su lado. El viejo Grigori le trajo la antigua pipa de papá que acababa de encontrar, y él, como antaño, se puso a pasear de un lado a otro de la habitación.
—¡Cuántos cambios terribles ha habido en esta casa! Nada más pensarlo… —dijo, deteniéndose un momento.
—Sí —asintió Katia con un suspiro y, cubriendo el samovar con la montera de tela, lo miró a punto de echarse a llorar.
—Usted, supongo, se acuerda de su padre —se dirigió a mí.
—Poco —respondí yo.
—¡Y qué bien se lo pasaría ahora con él! —pronunció en voz baja y pensativa mirando mi cabeza por encima de mis ojos—. ¡Yo quise mucho a su padre! —añadió en voz aún más baja, y tuve la impresión de que sus ojos brillaban más todavía.
—¡Y ahora Dios se la ha llevado a ella! —balbució Katia, y en ese momento dejó la servilleta encima de la tetera, sacó un pañuelo y rompió a llorar.
—Sí, ha habido cambios terribles en esta casa —repitió él, dándonos la espalda—. Sonia, enséñame tus juguetes —añadió al cabo de un momento, y se fue a la sala.
Con los ojos llenos de lágrimas miré a Katia cuando él salió.
—¡Es tan buen amigo!… —dijo ella.
Y en realidad, la compasión de este hombre ajeno y bondadoso hizo que me sintiera bien, reconfortada.
Desde la sala se oían los grititos de Sonia y el jaleo que él armaba con ella. Le mandé el té y oímos cómo se sentó al piano y con las manitas de Sonia se puso a aporrear las teclas.
—¡Maria Alexándrovna! —sonó su voz—. Venga, toque alguna cosa para nosotros.
Me resultó agradable que se dirigiera a mí de forma tan sencilla y amistosamente imperativa; me levanté y me acerqué a él.
—Toque esto —dijo abriendo la partitura de Beethoven en el adagio de la sonata Quasi una fantasia—. Vamos a ver cómo lo interpreta —añadió, y se retiró con su vaso a un rincón de la sala.
Por alguna razón sentí que frente a él no podía negarme y empezar con el preámbulo de que toco mal; me senté dócilmente al teclado y me puse a tocar, como podía, aunque temerosa de su juicio, consciente de que él no sólo era un entendido, sino un amante de la música. El adagio estaba en concordancia con el sentimiento que en mí habían suscitado los recuerdos traídos a la conversación durante el té, y lo toqué, creo, bastante bien. Pero el scherzo no me dejó terminarlo.
—No, esto no lo está tocando bien —dijo mientras se me acercaba—, déjelo. El primero, sin embargo, no estuvo mal. Tengo la impresión de que entiende usted la música.
Esta parca alabanza me causó un regocijo tan grande que incluso me ruboricé. Era para mí tan nuevo y tan agradable que él, amigo y par de mi padre, hablara conmigo seriamente, de tú a tú, y no ya como con una niña, como antes. Katia subió a acostar a Sonia, y nos quedamos los dos solos en la sala.
Me habló de mi padre, de cómo lo había conocido, de la vida tan alegre que habían llevado cuando yo aún estaba dedicada a los libros y a los juguetes; y, por primera vez, vi a mi padre, a través de sus relatos, como a un hombre sencillo y agradable, distinto de como hasta entonces lo había imaginado. También me preguntó qué me gustaba, qué leía, qué planes tenía, y me dio consejos. Ya no era para mí un bromista y un guasón que me hacía rabiar o inventaba juguetes para que me divirtiera; era un hombre serio, sencillo y cariñoso, por el que yo sentía cierto respeto y simpatía. Me encontraba bien con él, su compañía era agradable, pero al mismo tiempo, cuando conversaba con él, me sobrecogía una ligera inquietud. Me daba miedo cada una de mis palabras; tenía enormes ganas de merecer su amor, que ahora poseía sólo por el hecho de ser hija de mi padre.
Tras acostar a Sonia, Katia se reunió con nosotros y se quejó con él de mi apatía, de la que yo no había dicho ni una palabra.
—Así que lo más importante no me lo ha contado esta muchacha —dijo él sonriendo y meneando de manera reprobatoria su cabeza en dirección a mí.
—¡Y qué tenía que contarle! —repliqué—. Todo eso es muy aburrido y además pasará —Y es que de verdad ahora me parecía que mi tristeza no sólo pasaría, sino que ya había pasado; más aún, que nunca había existido.
—No está bien no saber soportar la soledad —dijo—. Acaso usted… ¿señorita?
—Señorita, naturalmente —respondí riendo.
—No, no sólo señorita, una mala señorita que sólo se siente viva cuando la admiran, pero en cuanto se queda sola, se marchita y nada le hace gracia; todo para presumir, y nada para sí misma.
—Qué buena opinión tiene de mí —dije por decir alguna cosa.
—¡No! —balbució, y luego guardó silencio un momento—. No en vano se parece usted a su padre, tiene su mirada bondadosa y atenta, que de nuevo me ha seducido y me ha desconcertado dichosamente.
Sólo en ese momento me percaté de que detrás de la primera impresión de un rostro alegre se escondía una mirada que no podía ser sino suya, diáfana primero, pero después cada vez más atenta y un poco triste.
—Usted no debe y no puede estar triste —dijo—. Tiene usted la música, que entiende, los libros, los estudios… Tiene toda una vida por delante, para la que ahora justamente debe prepararse si no quiere lamentarlo después. Dentro de un año ya será tarde.
Solía hablar conmigo como un padre o un tío, y yo sentía que hacía continuos esfuerzos para ponerse a mi altura. Me dolía que me considerara inferior, pero me halagaba que se empeñara en ser distinto sólo por mí.
El resto de la tarde habló de diversos asuntos con Katia.
—Bueno, me despido, queridas amigas —dijo levantándose, acercándose a mí y tomándome de la mano.
—¿Cuándo volveremos a vernos? —preguntó Katia.
—En primavera —respondió él, con mi mano todavía entre las suyas—, ahora voy a Danílovka (nuestra otra aldea); voy a ver cómo están las cosas, a organizar lo que pueda, luego iré a Moscú por cuestiones personales, y en verano nos veremos.
—¿Por qué se va tanto tiempo? —pregunté con un desconsuelo terrible, y es que albergaba la esperanza de verlo todos los días; y de pronto sentí una aflicción muy grande y mucho miedo de que volviera a apoderarse de mí la tristeza. Seguramente eso fue lo que expresaron mis ojos y el tono de mi voz.
—Sí, estudie más, no ceda a la melancolía —dijo él, según me pareció entonces, con un tono de una sencillez un tanto fría—. Y en primavera la examinaré —añadió soltando mi mano y sin mirarme.
En la entrada, donde lo estábamos despidiendo, él se apresuró a ponerse el abrigo y una vez más me evitó con la mirada. «¡En vano lo intenta! —pensé yo—. ¿Pensará que me resulta muy agradable que me mire? Es un buen hombre, muy bueno…, pero nada más».
Sin embargo, esa noche Katia y yo tardamos mucho en conciliar el sueño y estuvimos conversando, no sobre él, no, sino sobre cómo pasaríamos el verano, y dónde y cómo viviríamos el invierno. Y la pregunta terrible, ¿para qué?, ya no apareció. Me parecía claro y sencillo que había que vivir para ser feliz, y creía que en el futuro habría mucha felicidad. Como si de pronto nuestra vieja y lúgubre casa de Pokróvskoe se hubiese llenado de vida y de luz.
II
Entretanto, llegó la primavera. Mi antigua tristeza quedó atrás y dio paso a una primaveral nostalgia soñadora, llena de esperanzas y de deseos incomprensibles. Aunque no vivía como a principios del invierno, sino que me dedicaba a Sonia, a la música y a la lectura, con frecuencia salía al jardín y larga, muy largamente, deambulaba sola por las calles arboladas o me sentaba en algún banco, sólo Dios sabe pensando en qué, deseando o esperando qué. A veces me quedaba la noche entera, sobre todo si había luna, sentada hasta el amanecer junto a la ventana de mi cuarto, y a veces, sólo en camisón y a escondidas de Katia, salía al jardín y corría sobre el rocío hasta llegar al estanque; una vez incluso me fui hasta el campo, y sola, de noche, rodeé el jardín.
Ahora me resulta difícil recordar y comprender esos sueños que entonces colmaban mi fantasía. Y cuando logro recordarlos, me cuesta creer que esos fueran mis sueños. Así de extraños y de alejados de la vida estaban.
A finales de mayo, tal y como había prometido, Serguéi Mijáilich volvió de su viaje.
La primera vez que vino llegó por la tarde, cuando definitivamente no lo esperábamos. Nos encontrábamos en la terraza y nos disponíamos a tomar el té. El jardín estaba inundado de verde, los ruiseñores hacían sus nidos entre las matas de los parterres, donde se quedarían hasta el día de San Pedro. Los rizados arbustos de las lilas, por aquí y por allá, parecían espolvoreados con algo blanco y violeta. Eran las flores, listas para brotar. El follaje del paseo de los abedules parecía absolutamente transparente con el sol del crepúsculo. En la terraza había una sombra fresca. El copioso rocío vespertino aún debía tenderse sobre la hierba. En el patio, detrás del jardín, se oyeron los últimos sonidos del día, el ruido de un rebaño guiado; Nikon, el tontuelo, pasó llevando un tonel por el sendero que hay frente a la terraza; el frío hilillo de agua de la regadera pintaba círculos negros sobre la tierra mullida, cerca de los tallos de las dalias y de los soportes. En la terraza, encima de un mantel blanco, brillaba y bullía el recientemente pulido samovar; había nata, rosquillas y galletas. Katia, con sus manos regordetas, como buena ama de casa, enjuagaba las tazas. Yo, sin esperar el té y hambrienta después del baño, comía pan con gruesas capas de nata fresca. Llevaba puesta una blusa de lino con mangas anchas, y una pañoleta cubría mis cabellos mojados. Katia fue la primera que lo atisbó, todavía desde la ventana.
—¡Ah! Serguéi Mijáilich —lo recibió—, justamente estábamos hablando de usted.
Yo me levanté con la intención de ir a cambiarme de ropa, pero me topé con él en el momento en que llegué a la puerta.
—¡Cuántas formalidades en la aldea! —dijo, mirando mi cabeza cubierta por la pañoleta y sonriendo—. No me dirá que se avergüenza delante de Grigori, y yo, verdaderamente, soy para usted como Grigori.
Pero justo entonces me pareció que me miraba de un modo muy distinto de como me miraba Grigori, y me sentí incómoda.
—Ahora vuelvo —dije, separándome de él.
—¿¡Qué tiene de malo!? —gritó en dirección a mí—. Parece una campesinita joven recién casada.
«Qué raro me ha mirado —pensé mientras me cambiaba rápidamente de ropa—. ¡Pero gracias a Dios que ha vuelto, estaremos más entretenidas!».
Y, tras verme en el espejo, bajé gozosa por la escalera y, sin ocultar que me daba prisa, entré sofocada en la terraza. Él estaba sentado a la mesa y le hablaba a Katia de nuestros asuntos. Me echó una mirada, sonrió, y siguió hablando. Nuestros asuntos, según dijo, iban maravillosamente bien. Sólo tendríamos que terminar de pasar el verano en la aldea, y luego podríamos marcharnos o a Petersburgo, para la educación de Sonia, o al extranjero.
—Si usted se fuera con nosotras al extranjero —sugirió Katia—, no estaríamos solas como en medio de un bosque.
—¡Ah! Con ustedes iría a dar la vuelta al mundo —dijo medio en broma, medio en serio.
—Pues no se hable más —dije yo—, vámonos a dar la vuelta al mundo.
Él sonrió y meneó la cabeza.
—¿Y mamá?, ¿Y mis asuntos? —preguntó—. Pero dejemos el tema, mejor cuéntenme cómo han pasado este tiempo. ¿No me dirá que de nuevo ha sucumbido a la tristeza?
Cuando le conté que durante su ausencia había estudiado y no me había aburrido, y Katia corroboró mis palabras, él me alabó, y tanto con sus palabras como con sus ojos me colmó de caricias, como a un niño, como si tuviera el derecho de hacerlo. Me pareció indispensable contarle con todo detalle y, especialmente, con toda franqueza las cosas buenas que había hecho, y reconocer, como en una confesión, todo aquello de lo que él podría estar descontento. La tarde era tan hermosa que, cuando se llevaron el té, nos quedamos en la terraza, y la conversación era tan entretenida para mí que no me di cuenta de cómo poco a poco se había ido apagando el rumor de la gente. Aquí y allá se dejaba sentir, cada vez con más fuerza, el aroma de las flores, un rocío abundante había cubierto la hierba, un ruiseñor gorjeó por ahí cerca, en una de las lilas, y luego, al oír nuestras voces, guardó silencio; el cielo estrellado parecía venírsenos encima.
Me di cuenta de que estaba anocheciendo sólo porque, de pronto, por debajo del toldo de la terraza, entró volando silenciosamente un murciélago y se sacudió cerca de mi pañoleta blanca. Me pegué a la pared y estaba a punto de gritar cuando el murciélago, tan silencioso como antes, reapareció a gran velocidad por debajo del alero y se escondió en la penumbra del jardín.
—Cómo me gusta su Pokróvskoe —dijo él, interrumpiendo la conversación—. Me pasaría la vida entera sentado aquí en la terraza.
—No se hable más, siga sentado —dijo Katia.
—Sí, siga sentado… —susurró él—; la vida no se sienta.
—¿Por qué no se casa? —preguntó Katia—. Sería usted un marido extraordinario.
—Porque me gusta estar sentado —río—. No, Katerina Kárlovna, usted y yo ya no estamos en edad de casamiento. Hace mucho tiempo que han dejado de verme como a un candidato al matrimonio. Yo también, hace mucho, lo di por perdido, y desde entonces me siento bien, la verdad.
Me pareció que decía esto de manera afectada pero seductora.
—¡Vaya! Treinta y seis años y da la vida por concluida —dijo Katia.
—¡Y cómo! —continuó él—. De lo único que tengo ganas es de estar sentado. Y para casarse hace falta algo más. Pregúntele a ella —añadió, señalándome con la cabeza—. Es a ellas a las que hay que casar. Y nosotros nos alegraremos por ellas.
En el tono de su voz había una tristeza velada y cierta tensión que no se me escapó. Guardó silencio un momento; ni Katia ni yo dijimos nada.
—Imagínese —continuó, cambiando de posición en la silla— que de pronto me casara, por un desafortunado acaso, con una muchachita de diecisiete años, digamos con Mash…, con Maria Alexándrovna. Es un magnífico ejemplo, estoy muy contento de que haya salido aquí…, es el mejor ejemplo.
Yo me reí y no entendía por qué o de qué estaba él tan contento y por qué había salido ahí…
—Dígame la verdad, con la mano en el corazón —dijo él dirigiéndose a mí en tono burlón—, ¿acaso no sería para usted una desgracia unir su vida a la de un hombre viejo que ya ha vivido, que sólo tiene ganas de estar sentado, mientras que usted sabe Dios qué quiere, qué le pasa por la cabeza?
Me sentí incómoda, guardé silencio sin saber qué contestar.
—No, no le estoy pidiendo su mano —dijo riendo—, pero dígame la verdad, cuando por las noches usted deambula por las avenidas arboladas no es con un marido como yo con quien sueña. Eso sería una desgracia para usted, ¿no es cierto?
—No sería ninguna desgracia… —atiné a decir.
—No obstante, no estaría bien —añadió él.
—No, pero puedo equivo…
Pero él me interrumpió de nuevo.
—Ya lo ve, y ella tiene toda la razón, y yo le estoy agradecido por su sinceridad y estoy contento de que esta conversación se haya producido entre nosotros. Pero eso no es todo, para mí sería la más grande de las desgracias — añadió.
—Qué extravagante es usted, y sigue siendo el mismo —dijo Katia, y salió de la terraza para ordenar que dispusieran la mesa para la cena.
Cuando Katia se fue, ambos guardamos silencio, y todo a nuestro alrededor guardaba también silencio. Sólo un ruiseñor inundaba el jardín, pero ya no como por las tardes, entrecortada e indecisamente, sino como por las noches, sin darse prisa, reposado; y otro ruiseñor, desde el fondo del barranco, por primera vez esa noche, le respondió a lo lejos. El que teníamos más cerca calló, como si por un momento prestara atención, y luego, con más brusquedad y más intensidad, rompió a cantar con un sonoro trino. Y en el nocturno mundo de los pájaros, ajeno al nuestro, sus voces sonaban con una serenidad monárquica. El jardinero se retiró a dormir al invernadero, las pisadas de sus gruesas botas resonaban por el camino cada vez más distantes. En la colina, alguien silbó dos veces muy penetrantemente, y luego todo quedó de nuevo en silencio. Una hoja vaciló apenas audiblemente, vibró el toldo y, oscilando en el aire, una fragancia aromática llegó hasta la terraza y se extendió por ella. Me resultaba incómodo callar después de lo que se había dicho, pero no sabía qué decir. Lo miré. Sus ojos brillantes se volvieron a mirarme en medio de la penumbra.
—¡Qué maravilloso es vivir! —dijo.
Yo suspiré, no sé por qué.
—¿Diga?
—¡Qué maravilloso es vivir! —repetí.
Y de nuevo guardamos silencio, y de nuevo me sentí incómoda. No podía dejar de pensar que lo había mortificado al mostrarme de acuerdo con él en que estaba viejo y quería consolarlo, pero no sabía cómo.