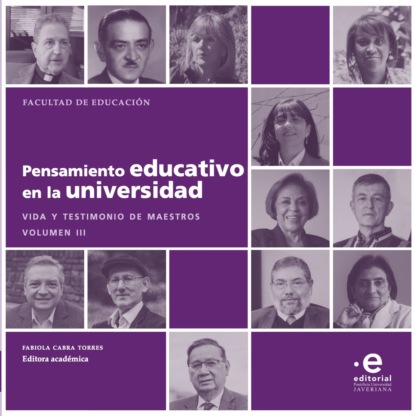- -
- 100%
- +
Para terminar este ensayo biográfico que hace parte de una obra importante de la Universidad dedicada a sus grandes profesores, resulta pertinente reproducir otro aparte de las palabras que pronuncié en sus funerales: “Usted, doctor Luis Felipe, hizo de su vida un canto a la docencia. Usted sabía bien que para ser maestro hay que amar en verdad la docencia y hacer que en ella florezca el afecto. Porque tanto para enseñar como para aprender, se necesita un maestro y un alumno, que unidos por el amor a la verdad, caminen juntos por el sendero de la vida. Y por eso aprendí a admirarlo, a respetarlo, y también a consentirlo, ¡a quererlo!... Sí, mi querido profesor, ¡siempre lo vamos a extrañar!”.
Usted, doctor Luis Felipe, hizo de su vida un canto a la docencia. Usted sabía bien que para ser maestro hay que amar en verdad la docencia y hacer que en ella florezca el afecto.
TRAYECTORIA ACADÉMICA
• 1910
Nació en Bogotá, el 10 de agosto.
• 1920
Falleció su tío, el sabio Julio Garavito Armero.
• 1935
Ingresó como miembro del Ejército Nacional.
• 1939
Recibió el título de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Colombia.
• 1951
Por invitación del rector de la Pontificia Universidad Javeriana, fechada el 13 de febrero, se vinculó como profesor de la Facultad de Ingeniería Civil.
• 1955
Fue designado profesor titular.
• 1959
Fue recibido como Comendador de la Orden Universidad Javeriana.
• 1970
Fue gerente de ISEA Ltda., cargo que desempeñó hasta 1976.
• 1973
Se publicó la tercera edición de su libro Diseño de acueductos y alcantarillados. Fue profesor en la Universidad de Santo Tomás.
• 1975
Se publicó su libro Diseño de plantas de purificación y la cuarta edición de Diseño de acueductos y alcantarillados.
• 1979
La Organización Panamericana de la Salud reconoció su labor académica y solicitó su autorización para utilizar algunos capítulos de su libro Diseño de acueductos y alcantarillados en cursos ofrecidos por esa entidad.
• 1980
Fue ascendido al grado de Cruz de Plata en la Orden Universidad Javeriana.
• 1982
Se publicó la octava edición de su libro Diseño de acueductos y alcantarillados.
• 1983
Falleció en Bogotá, el 18 de agosto. En forma póstuma fue proclamado profesor emérito de la Pontificia Universidad Javeriana. En Anales de Ingeniería n.º 820, (cuarto trimestre), apareció el obituario; y en la revista El Ingeniero Javeriano n.º 5 (octubre), se le rindió homenaje a quien había sido el “profesor fundador de la Facultad”.
• 1984
La Asociación de Ingenieros Javerianos, al conmemorarse seis meses de su muerte, colocó una placa en su honor en el patio de la Facultad de Ingeniería de la Javeriana. Hoy en la Javeriana n.º 845, del 5 de marzo, registró el homenaje.
• 2011
Con motivo del centenario de su natalicio, se descubrió un bronce que su hijo, Germán Silva, entregara a la Pontificia Universidad Javeriana.
Educación y pedagogía
Simeón
Moreno Ortiz
En conversación con
Jaime Hernando Sarmiento Lozano

PRESENTACIÓN
Simeón Moreno Ortiz es sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Se vinculó como profesor del Centro Universidad Abierta en 1989 y ha sido docente de pregrado y posgrado por casi treinta años en esta universidad. Por su compromiso con la formación integral de maestros y maestras en el país, su pasión por la lectura y su carisma de servicio ha recibido reconocimiento y admiración por sus colegas y estudiantes.
El profesor Simeón Moreno Ortiz se vinculó al área de Sociología e impartió clases en los programas de Licenciatura en Básica Primaria, Educación de Adultos, Pedagogía Social y Comunitaria. Con la reapertura de la Facultad de Educación, en 1994, consagró su docencia en la Licenciatura en Pedagogía Infantil con asignaturas del componente humanístico tales como Familia, escuela y comunidad; Historia de la infancia; Literatura infantil; Cultura, educación y desarrollo; y Antropología educativa, entre otras.
Fue miembro del campo de investigación en Infancias, cultura y educación, cuyo objetivo principal es explorar las concepciones acerca de la infancia en diferentes contextos culturales y momentos históricos y las implicaciones de las diferentes interpretaciones sobre infancia y desarrollo en las prácticas educativas y sociales.
Para el profesor Simeón Moreno Ortiz la formación de nuevos maestros en el país debe aportar al desarrollo humano del maestro, de su humanidad, su capacidad de convocar a nuevas generaciones desde el conocimiento del país y, sobre todo, desde una imaginación narrativa y la literatura que combine lo mejor de la visión universal con el conocimiento local. Considera que ser maestro es un llamado del alma, más que una profesión.
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
Jaime Hernando Sarmiento (JS): Simeón, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Es maravilloso tener esta oportunidad de poder conversar con usted en esta entrevista. Quisiéramos empezar aproximándonos a sus orígenes, dónde nació y cómo fue su infancia y su primera escolaridad.
Simeón Moreno Ortiz (SM): Nací en una finca panelera de propiedad de mis padres cercana a la población de Villeta, Cundinamarca, y hoy siento que fue una fortuna haber nacido allí, porque el recuerdo que tengo de mi primera infancia es totalmente campestre, con montañas, caminos, quebradas, ríos, cantos de aves, animales domésticos y trabajo, todo en un aroma de naturaleza. Para un niño de seis años, este ambiente se convierte en el primer referente que marca el resto de su existencia.
Fuimos una familia numerosa compuesta por nueve hermanos y hermanas. Soy el menor. Mientras yo crecía, los mayores ya habían formado sus familias y salido de la casa. Había otro grupo intermedio de hermanos que estaban en búsquedas, por lo cual la interacción se dio más con los hermanos menores que estaban por encima de mi edad. Con ellos sí había bastante cercanía, sobre todo en los juegos propios de los niños campesinos que suelen aprovechar todos los elementos que la naturaleza ofrece.
Hoy, cuando adelanto estudios académicos de música, he recordado que uno de nuestros juegos infantiles consistía en elaborar guitarras en guadua. La madera se cortaba y se modelaba dejando un segmento hueco para la caja y el siguiente para el diapasón, luego se le acondicionaban las cuerdas usando crines de caballos. Ese fue mi primer instrumento musical. Era una manera de acceder a la música, en un ambiente en el que las emisoras eran solo para escuchar noticias, pues en casa, el radio era monopolio de mi padre en un mundo donde las alternativas de información eran muy limitadas, diferente a la vida de hoy que resulta difícil de entender sin los medios de comunicación.
El primer año de primaria transcurrió en un ambiente idílico, en el centro educativo llamado Escuela Rural de Minipí con la profesora Graciela, entregada a sus alumnos; fue con quien aprendí a leer y a escribir. Esta es la primera persona externa al grupo familiar, que se acerca con la intencionalidad de formar a un niño en un ambiente físico diferente al de su hogar, y esa imagen se queda en la mente y en la sensibilidad de todo niño, constituyendo el segundo referente que marca la infancia.
Luego de vivir los primeros siete años en un ambiente de finca cundinamarquesa, fui trasladado al pueblo San José del Palmar ubicado en el departamento del Chocó. El cambio fue drástico, puesto que en esta población chocoana convivían grupos humanos muy diversos: unos procedentes de Risaralda y el Quindío, otros eran afrocolombianos y otros indígenas nativos. Hoy como sociólogo entiendo con claridad, porque nuestra nación es pluriétnica y multicultural, de qué manera esta diversidad poblacional queda plasmada en las interacciones complejas de la vida cotidiana de todas las regiones de nuestro de país. Pero en esa época un niño de siete años no sabe, y tampoco nadie le explica, por qué ocurre esta situación, ante la cual queda perplejo, y también asombrado por la diversidad geográfica compuesta por ríos caudalosos de arenas auríferas que brindan el sustento a muchos rivereños mazamorreros y por la inmensa selva chocoana, catalogada como la más rica en pluviosidad del país, especialmente en Lloró, donde llueve doscientos setenta días al año, y por la biodiversidad, con aproximadamente 25 % de especies animales que no se encuentran en el resto del planeta. Hoy, esta rica región chocoana vive una situación paradójica al ocupar, junto con San Andrés y Providencia, los primeros lugares en abandono social por parte del Estado central. Este constituyó el tercer referente que marcó mí infancia.
JS: ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué diferencias encontró?
SM: Allí estudié el segundo y tercer grado de primaria, períodos de difícil adaptación a causa de las diferencias culturales manifestadas en los acentos del lenguaje y sus modismos, la gastronomía y el vestuario. También escuchaba manifestaciones burlescas de segregación. Usualmente se piensa que la discriminación es la que históricamente el blanco ha ejercido hacia otros grupos poblacionales, tal vez, porque ese fue el patrón inicial que trajeron los españoles, pero también existe el de la contraparte, puesto que el que es discriminado también discrimina.
Terminado este periodo de dos años mi familia se trasladó a Bogotá, y en esta ciudad terminé la primaria, para luego continuar con el bachillerato, donde se fueron activando otros gustos, como la historia, el dibujo, la literatura, la música y el cine.
JS: Hay una estrecha relación entre su pasión por la literatura, la enseñanza y los viajes, ¿cierto? ¿Qué influencia de profesores recuerda?
SM: Los que más recuerdo del bachillerato son los profesores de español y literatura. Estaban muy comprometidos con el manejo del lenguaje, la necesidad de tener buena ortografía y la importancia de cómo está estructurada una frase. Y, sobre todo, las obras literarias que dejaban para leer en vacaciones. Eso constituía un disfrute para mí. Poco a poco literatura, historia, enseñanza y viajes se fueron entrelazando en un mismo tejido con implicaciones mutuas.
En algunos años del bachillerato funcionaban los días viernes los centros literarios, donde circulaba la poesía, la lectura y las reseñas de obras literarias. Por esa época memoricé el poema Los motivos del lobo, un largo poema, que luego vine a saber que había sido escrito por el poeta nicaragüense Rubén Darío. En estos años gocé mucho leyendo tres libros: primero, María de Jorge Isaac. Tiempo más tarde tuve la oportunidad de visitar la hacienda El Paraíso en el Valle del Cauca, y en el jardín de la entrada uno puede adivinar la presencia de María con sus miradas disimuladas hacia Efraín. El segundo fue Odisea de Homero, la cual leí dos veces durante el bachillerato y luego en los estudios de posgrado en literatura la volví a leer junto con Iliada. Este universo fantástico acentuó un gran interés y curiosidad por conocer el mar Mediterráneo. Más tarde tuve la oportunidad de cruzar por aire ese mar traicionero y enemigo de Ulises y visitar en Grecia la ciudadela y la tumba de Agamenón. Un tercer libro, que había que leer en la escuela primaria, era Lecciones de Historia Sagrada, con ilustraciones del francés Gustav Doré. Durante el bachillerato, y por cuenta propia, reforcé este universo leyendo los cinco primeros libros de La Biblia Reina Valera. Cuando viajé a Israel y luego a Egipto este libro se hizo presente, puesto que sus relatos se convierten en un programa de mano que ordena de la mejor forma la visita a templos y zonas arqueológicas contenidas en los grabados de Doré. Viendo el desierto comprendí por qué algunas de las tribus se perdieron en él, como fue la de Simeón, nombre con el cual me rebauticé estando a las orillas del río Jordán.
Desde la escuela primaria aprendí a leer y amar el mundo fantástico de las Fábulas de Esopo, Los cuentos del hogar de los Hermanos Grimm y algunos relatos de Las mil y una noches, todo gracias a los cinco libros que componían la serie de la cartilla Alegría de leer. En los estudios literarios posteriores tuve la oportunidad de penetrar en el mundo de la literatura infantil y juvenil, y luego ejercer esta cátedra durante más de una década en la Licenciatura de Pedagogía Infantil de esta Universidad, y luego en viajes que hice a la India, Egipto y Estambul pude entender el mundo de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
Mi interés por la historia también surge en el bachillerato, sobre todo por el profesor de esta materia y el libro de texto que había que leer. Sin poder ubicar con certeza el espacio en el que se desarrollaba el relato histórico, sentía que la historia era apasionante. Estos tanteos se consolidaron con la carrera de Sociología que estudié en los años juveniles, con la visita a quince países europeos y con el ejercicio durante dos décadas de la cátedra de historia de Europa y de historia de Colombia.
JS: ¿Y cómo fue que llegó a estudiar el pregrado de Sociología?
SM: Ya terminado el bachillerato, el gusto por la historia me llevó a la carrera de Sociología, de la cual solo sabía que estudiaba los conglomerados humanos. Así, descubrí la conexión entre la historia aprendida en el colegio con la sociología que estudia a las sociedades estatalmente constituidas. Ingresé a la carrera de Sociología en la Universidad Cooperativa de Colombia en 1976, época en que era un apéndice de la Universidad Nacional de Colombia, tanto en su plan de estudios y en el ambiente de protesta estudiantil, como en su planta profesoral que pertenecía en un ochenta por ciento a dicha universidad.
En esta época, el currículo de sociología tenía un fuerte componente histórico, puesto que los estudiantes de esa generación debíamos cursar siete historias: tres historias universales, tres historias de Colombia y un seminario de problemas latinoamericanos. La carrera brindaba un panorama general del devenir humano en occidente a partir de lo grecolatino, en Latinoamérica desde la conquista española y en Colombia desde las confederaciones prehispánicas indígenas.
Para este año las facultades de sociología vivían un momento muy álgido de la historia nacional. Las décadas del sesenta y del setenta constituyen el surgimiento y afianzamiento de los grupos guerrilleros que hoy se encuentran negociando la paz, cuando reinaba la fuerte convicción de que el cambio social se lograría única y exclusivamente a través de las armas. La gran mayoría de los estudiantes y profesores de las facultades de sociología participaban de este pensamiento, el cual se debía analizar y debatir. No sucedía solamente en la universidad donde yo estudié, sino en todas las universidades del país que contaban con una facultad de Sociología, situación que llevó al cierre de la mayoría de ellas.
A los diez y nueve años, como estudiante universitario, vivencié un momento de ruptura muy contestatario, el cual constituyó el cuarto referente que marcó la trayectoria de mi vida. Significa darse cuenta, a través de profesores, lecturas y compañeros, que la realidad latinoamericana tiene una dinámica muy diferente a la realidad norteamericana y europea. Significa entender de qué están hablando muchos sociólogos, historiadores y politólogos cuando se refieren al primero, segundo y tercer mundo, y por qué ubican a Colombia, a América Latina, a África y parte de Asia en este último.
Significó también empezar a sensibilizarse con los grandes sectores colombianos marginados, como indígenas y afrodescendientes, que aún hoy continúan sin un protagonismo significativo frente a los grupos políticos tradicionales que han dirigido y siguen dirigiendo al país. Hoy disponen de más leyes que los amparan, sin embargo, continúan fuera de las grandes decisiones nacionales. Ello significó ver y sentir el choque violento entre unos y otros, y participar de una ilusión de vivir en un país mejor en medio de la desesperanza, porque conocer el proceso histórico conduce a entender que el cambio social es muy lento, frente a la inmediatez del pensamiento que desea una transformación instantánea, y esto trae exasperación en la elección del mejor camino.
Tuve excelentes profesores durante el pregrado, la mayoría repartía su tiempo entre la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y las cátedras en nuestra carrera, por los constantes paros estudiantiles que en la primera se presentaban. Recuerdo al profesor Miguel Ángel Hernández, profesor de la cátedra de Historia europea. En sus clases todo el grupo de estudiantes entraba como en un hechizo por la manera especial que tenía de contar con pasión el relato histórico y la forma de sentir el conocimiento que transmitía. Recuerdo a Diego Cardona, profesor de Historia contemporánea, por la claridad y coherencia de su discurso y por el compromiso político con la nación, y al profesor Luis Guillermo Vasco por la rigurosidad en el pensar en su materia dialéctico-materialista.
JS: ¿Y eso que vivió cómo influyó en el querer ser maestro? ¿Cómo lo llevó posteriormente al deseo del maestro que va al aula, que quiere enseñar y formar a otros?
SM: Tengo como recuerdo que en muchos juegos infantiles me gustaba representar el aula como maestro o alumno en un ambiente de clases. La paradoja de haber sido maestro durante cuarenta años, del quehacer docente y de todo el ejercicio académico que marcó toda mi vida, es que yo nunca tuve cursos de educación, pedagogía o didáctica durante el pregrado; y tampoco mi título fue como licenciado. Mi formación apuntó a desenvolverme en sociología política, sociología histórica, teoría sociológica e investigación. Pero siempre sabía que quería ser maestro, y que era agradable enseñar a otros lo que yo sabía.
JS: ¿Cuándo se vinculó como profesor en la Universidad Javeriana? ¿Qué recuerda especialmente de sus primeros años como profesor de la Javeriana? ¿Cuándo se vinculó y con qué asignaturas?
SM: Cuando me vinculé a la Universidad Javeriana yo ya tenía una experiencia de nueve años como profesor universitario. Al culminar mi carrera de Sociología en 1983, se abrió un concurso para ocupar la cátedra de Historia, en la Facultad de Sociología de la universidad donde terminé los estudios de pregrado. Nos presentamos tres candidatos y yo fui el seleccionado. Comencé así con la cátedra universitaria y a ocupar el puesto de mi maestro de historia que arriba mencioné. Me estrené como profesor con los compañeros de profesión que venían en los primeros semestres, y mucho estudio y preparación me otorgaron firmeza para abrirme camino frente a ellos, en el ambiente duro de la década del ochenta, donde un profesor de Sociología no solamente debía poseer un conocimiento genuino de lo que enseñaba, sino además tener una posición política radical frente al cambio del país.
Mi formación apuntó a desenvolverme en sociología política, sociología histórica, teoría sociológica e investigación. Pero siempre sabía que quería ser maestro, y que era agradable enseñar a otros lo que yo sabía.
Las cátedras se fueron ampliando y su naturaleza fue favorable para madurar poco a poco en el discurso. De Historia general y de Historia de Colombia pasé a teorías sociológicas como positivismo clásico, sociología comprensiva y Escuela de Frankfurt. Lo anterior demandó mucha lectura, visión crítica, comparación de ideas y trabajo interpretativo tomando como ejemplo la realidad nacional.
Unos años después se amplió el vínculo con la Facultad de Educación de la misma universidad en el programa de Licenciatura en Básica Primaria, y ahí fue la primera vez que confluyeron sociología y educación, para dar cabida al surgimiento de un campo inmenso que se abrió posteriormente en varias facultades de educación de Bogotá, como fue la sociología de la educación. Al comienzo esta decisión se fundamentó en el deseo, pero luego fue necesario emprender un concienzudo estudio sobre la historia de la educación y las teorías pedagógicas. El ejercicio docente llevó a consultar una amplia documentación que iba alimentando poco a poco el campo educativo y significó afianzar el convencimiento de que la vía más efectiva para transformar a una sociedad, sin recurrir a las armas, era el fortalecimiento de su sistema educativo.
Para esta época los ejemplos que ilustraban esta convicción eran los países abanderados en educación, llamados los tigres asiáticos: Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. También circulaba por escrito la experiencia de la escuela Summer Hill, dirigida por Alexander Neill en Inglaterra, junto con el trabajo pionero de Paulo Freire en el Brasil, plasmado en su Pedagogía del oprimido. Hoy soy un firme convencido de que el cambio social más poderoso lo brinda la democratización del conocimiento en sus diferentes fuentes, lo mismo que en el rediseño de los sistemas educativos de cada país que permitan mejorar la condición humana.
Hoy soy un firme convencido de que el cambio social más poderoso lo brinda la democratización del conocimiento en sus diferentes fuentes, lo mismo que en el rediseño de los sistemas educativos de cada país que permitan mejorar la condición humana.
Para concluir la década del ochenta, un compañero de trabajo, me comentó que en la Pontificia Universidad Javeriana estaban requiriendo profesores de sociología para un programa en educación, el cual atendía la formación en licenciatura de maestros en ejercicio, en todo el territorio nacional mediante la modalidad de educación abierta y a distancia, y en el cual estaban inscritos siete mil maestros de todo el país. La entrevista era inmediata con la directora del Centro Universidad Abierta y a Distancia, Omayra Parra de Marroquín, y fui invitado a vincularme de tiempo completo a este programa como tutor evaluador desde 1989 hasta 1994.
Comencé con el Módulo de Sociología de la Educación I, que con el paso del tiempo se fue ampliando hasta cubrir los niveles dos y tres. Transcurrieron cinco años en los que el trabajo docente consistía en evaluar de manera oportuna y con retroalimentación cada uno de los trabajos escritos que los alumnos-maestros enviaban desde sus regiones, responder tutorías telefónicas, efectuar desplazamientos por el territorio nacional para atender tutorías presenciales, diseñar material pedagógico para reforzar los contenidos de cada módulo, digitar las calificaciones en el sistema virtual que apenas comenzaba a implementarse, diseñar exámenes a distancia y presenciales y asistir a la aplicación de las pruebas presenciales.
Recuerdo haber viajado por Cundinamarca, Tolima, Neiva y Caquetá para desarrollar tutorías presenciales con los alumnos-maestros. Uno de los viajes fue a un pueblo que se llamaba La Esperanza, en Florencia - Caquetá, en medio de la selva. Para entonces era un caserío, ahora me imagino que está más poblado. La pequeña biblioteca del centro educativo estaba conformada únicamente por algunas cartillas descuadernadas y por los módulos que la Pontificia Universidad Javeriana entregaba a la maestra de la escuela para que estudiara su licenciatura.
Estas experiencias fueron oportunidades muy valiosas para conocer de viva voz las realidades múltiples que hoy atraviesan los maestros colombianos, habitantes de diferentes zonas rurales del país y de espacios muy alejados del acontecer de las grandes urbes. Lo rural comenzó a verse desde los ojos de la educación, y en las dinámicas propias en que transcurría la vida de muchas escuelas y de maestros con escasos recursos para la enseñanza, pero con profundos deseos de aprender y de titularse para ejercer más profesionalmente la docencia gracias al programa que les ofrecía la Pontificia Universidad Javeriana.
El equipo de tutores evaluadores, a cargo de los tres módulos de Sociología de la educación, estuvo conformado por diferentes profesionales del área de humanidades, quienes transitaron durante los seis años de mi permanencia en el programa. Los más estables y los únicos que teníamos desde el pregrado la formación de sociólogos fueron Aurora Vidales y Luis Alberto Arias. Las preocupaciones de entonces se podían resumir en tres aspectos: las condiciones de aislamiento en que vivían las distintas regiones respecto de la capital del país en cuanto a difíciles vías de comunicación y pocas fuentes de información escrita; los contenidos de las asignaturas se encontraban desconectados de las dinámicas particulares vividas en las diferentes zonas rurales y los grandes sistemas teóricos de la sociología clásica resultaban incomprensibles para la gran mayoría de los alumnos-maestros.