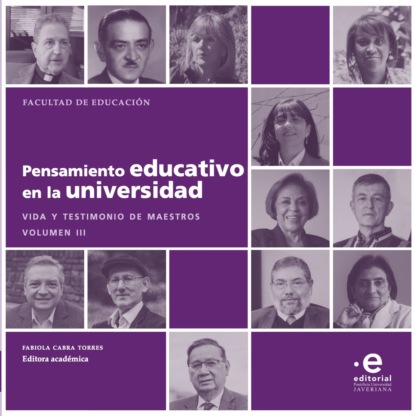- -
- 100%
- +
El enfoque de formación para los maestros inscritos en el programa era el de generar una educación en la autonomía que se lograba en gran parte al propiciar una disciplina de estudio individual y en grupo con compañeros cercanos, llevándolos a la escritura coherente de textos mediante la elaboración de síntesis que dieran cuenta de los diferentes autores, teorías y conceptos. Se les planteaba situaciones educativas hipotéticas para que ellos interpretaran y dieran cuenta por escrito de sus situaciones particulares ocurridas en las escuelas en las que laboraban. Aquellas preocupaciones se relacionaban directamente con la situación del país, desde la perspectiva de desear que los maestros se formaran cada vez mejor, y con ello contribuir al cambio educativo que en ese entonces se planteaba.
Este programa era muy interesante porque tenía una conexión con la televisión nacional y se transmitía todos los viernes a las nueve de la mañana. El programa lo emitía la programadora Cenpro Televisión y se llamaba Educadores de Hombres Nuevos, y en cada entrega se presentaban entrevistas y experiencias significativas de los alumnos-maestros que estaban inscritos al Centro Universidad Abierta y a Distancia. Aún dispongo de algunas grabaciones en formato betamax de los programas en que participé, con alumnos-maestros de Tabio - Cundinamarca, de La Esperanza y Belén de los Andaquíes, en el Caquetá. Que los maestros pudieran ver entre sí sus experiencias educativas los unía en sus preocupaciones y en la búsqueda de soluciones a su práctica educativa. En una época se planteó la necesidad de conocer el impacto que estaba teniendo el programa de Universidad Abierta y a Distancia, y surgió la necesidad de emprender una investigación de campo para conocer la manera en que los alumnos-maestros lo estaban recibiendo. Tuve la oportunidad de participar en la recolección de la información correspondiente al Centro Regional de Ibagué - Tolima, en donde se tomó una muestra de los maestros pertenecientes a esta ciudad y una muestra de los maestros de las poblaciones de Chaparral, Planadas y Río Blanco. Estos desplazamientos, en los que se aplicaban encuestas, enriquecieron bastante mi visión sobre los maestros de esa región del país en cuanto a su sensibilidad por la docencia, su afán por mejorar las condiciones laborales mediante su propia formación educativa y su entrega a la educación de niñas y niños de su región. Todo lo anterior funcionaba como el Programa de Educación Abierta y a Distancia de la Pontificia Universidad Javeriana con sus objetivos y funcionamiento administrativo propios, a través de una veintena de centros regionales distribuidos en las principales capitales departamentales de todo el país.
De manera simultánea a este programa, funcionaban en la Universidad dos programas presenciales de formación docente, Pedagogía Social Comunitaria y Pedagogía Infantil, adscritos al Departamento de Pedagogía, a su misma vez perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales. Estos dos programas servirían de base en el año 1994, junto con la Maestría en Educación, para la reapertura de la actual Facultad de Educación. En este año fui recomendado para asumir la asignatura de Sociología de la educación en cada uno de estos dos programas, actividad que cubrió otras asignaturas, como Sociología comunitaria, Antropología educativa, Familia y comunidad, Propedéutica pedagógica e Historia del pensamiento pedagógico. El tiempo ya no daba para asumir las asignaturas presenciales y a distancia de manera simultánea, entonces tomé la decisión de quedarme definitivamente en la Facultad de Educación, a la cual ingresé primero como profesor de cátedra y más tarde fui nombrado profesor de planta, con lo cual participé también en los programas de pregrado, especialización y maestría.
JS: ¿Cómo eran los estudiantes de esa época?
SM: Los estudiantes que ingresaban a cualquiera de las dos licenciaturas eran estudiantes maduros, la mayoría trabajadores, unos vinculados al trabajo comunitario y otros a la actividad docente en escuelas de primaria y colegios. En general, tenían objetivos claros para asistir a la universidad, hecho que se convirtió en un estímulo para que mi actividad docente resultara motivante, comprometida, interesante y muy productiva. Por la naturaleza de los dos programas, que eran pensados para adultos líderes comunitarios y maestros en ejercicio que deseaban profesionalizarse como licenciados en educación, las clases se ofrecían en el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.
Con el pasar del tiempo, esos programas cumplieron sus objetivos, las condiciones sociales cambiaron y la poca demanda planteó la necesidad de abrir un solo programa de licenciatura en la mañana, el cual se llamó Licenciatura en Pedagogía Infantil, que se fue transformando hasta la hoy vigente Licenciatura en Educación Infantil. A la par de estos cambios se modificaron también las condiciones generacionales del estudiante que ingresaba. De un estudiante adulto vinculado al mundo laboral, se abrió la oportunidad para jóvenes bachilleres que optaban por el estudio de una licenciatura en educación directa de la infancia, aspirantes casi en su totalidad mujeres, en tránsito de la adolescencia a su juventud, sin experiencia laboral y que debían asistir a clase durante el día.
Esta nueva realidad le planteaba también al docente un cambio en las formas pedagógicas de transmitir el conocimiento para llegar con éxito a estudiantes que esperaban ser motivados en el proceso de estudio, tener unas habilidades tanto en el proceso de lectura de textos académicos como en la elaboración de ensayos universitarios; y, en general, mayor orientación en el proceso de enseñanza y aprendizaje con formas más desmenuzadas.
En mi labor docente prioricé el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil; no obstante, también estuve vinculado temporalmente a los otros programas que entonces ofrecía la Facultad de Educación y otros que aún se mantienen, concretamente con un módulo en la Especialización en Pedagogía de los Valores, para lo cual utilizaba los dilemas morales contenidos en obras literarias de autores importantes como Sófocles, Sábato y Saramago, entre otros. Fue una experiencia interesante y muy agradable. Ofrecí algunas charlas en la Maestría en Educación y a comienzos del año 2000 participé en el convenio establecido entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Policía Nacional de Bogotá. Se trataba de diseñar un módulo y luego desarrollarlo para formar a subintendentes que fueran líderes comunitarios; a agentes de tránsito con actitud pedagógica hacia conductores y peatones; y a tenientes que fueran cercanos a la población civil. Se desarrolló con dos grupos de policías, durante dos semestres y luego este curso se extendió a la policía de San Andrés y Providencia.
Los estudiantes que ingresaban a cualquiera de las dos licenciaturas eran estudiantes maduros, la mayoría trabajadores, unos vinculados al trabajo comunitario y otros a la actividad docente en escuelas de primaria y colegios.
JS: ¿Esa urdimbre entre sociología y literatura, ¿cómo influye en su práctica y en la formación de los estudiantes universitarios?
SM: He sido un lector individual de literatura durante toda la vida, al margen de lo que requería la academia en mi vida formativa y luego en el ejercicio laboral docente. La ficción siempre ha hecho presencia en la lectura de poemas, novelas, cuentos y ensayos literarios. La necesidad de ordenar este mundo fantástico y hacerlo de manera rigurosa me condujo en 1999 a iniciar la Maestría en Literatura en la Universidad Javeriana. Y una vez más, me encontré con profesores excelentes como profesionales y como seres humanos. Quisiera mencionar algunos, como Cristo Rafael Figueroa (ver el primer tomo de Pensamiento educativo en la universidad), Conrado Zuluaga, Luz Mery Giraldo y Hélène Pouliquen, entre otros. Allí aclaré el cómo está hecha la literatura por dentro, cómo es el engranaje interno de la literatura, por qué la literatura es así y no de otra forma. La literatura crea personajes insertos en sociedades, con angustias individuales y sociales y con profundos dilemas morales, entonces no es ajena a la sociología. Por ejemplo, en un personaje shakespeariano, como Hamlet, se encuentra presente la angustia existencial, o en el rey Lear está presente la sociedad de la Edad Media. En otras palabras, a partir de Tolstoi, Dostoievski o Thomas Mann, se puede hacer no solamente sociología, sino también filosofía, educación e historia.
Considero que es necesaria la ficción en la vida del ser humano. Es necesaria la imaginación, la esperanza, el mundo de los sueños. Ahí uno entiende a Borges cuando plantea que lo más real son los sueños. La realidad no es la que conocemos como real, es la realidad de los sueños la que viene e invade este mundo y puebla de fantasía lo real. Entones la narración literaria viene a matizar el relato histórico-pragmático, y este cruce produce una mezcla de realidad con ficción y de pragmatismo con esperanza. Pasaron cuatro años en que leí literatura e hice la monografía de grado y así entendí cómo es que surgen estos relatos y por qué los personajes de ficción son más reales que sus creadores mismos. Un Don Quijote es más real que un Cervantes, un Aureliano Buendía y todos los personajes de Cien años de soledad opacan a su escritor, y entendí por qué se da esa fuerza. Ahí hay un misterio.
Entonces, yo pienso que el maestro debe ser muy fantástico. Yo he sido muy fantástico, y los ejemplos que uso en la actividad docente están sacados y atravesados por la literatura, por la música, por el cine, por todo ese mundo de ficción. Y no me ha dado temor a la evaluación docente y que digan “ese es loco”, “ese está salido de tono”, “¿y ese sujeto qué viene a hacer aquí?”, “¿por qué nos traen a ese personaje?”. A eso no le he tenido temor; yo solo sé que me entrego a una cátedra y en ella doy todo lo mejor de mí. Por eso creo que en la mejor forma he sido un bicho raro y eso no me ha preocupado.
La literatura crea personajes insertos en sociedades, con angustias individuales y sociales y con profundos dilemas morales, entonces no es ajena a la sociología. Por ejemplo, en un personaje shakespeariano, como Hamlet, se encuentra presente la angustia existencial, o en el rey Lear está presente la sociedad de la Edad Media.
Lo que percibo en mis clases es que la mayoría de los estudiantes tiene una buena actitud al respecto, lo cual prueba la necesidad de la ficción y la fantasía. No solamente se requiere de una formación profesional enfocada hacia una educación que prepare para el mundo del trabajo, que a la postre resulta gris y muy pragmático; sino estimular para que el sueño y la ilusión estén presentes en el ser humano, y cuando ese sueño y esa ilusión son alimentados por personajes fantásticos, se les da una realidad a esos personajes de ficción, hasta el punto que el estudiante pueda decir: “mire, yo me parezco a ese personaje” o “ese personaje es igualito a mí”.
Olvidé contarles que inmediatamente después de graduarme en Sociología abrimos un jardín infantil con una compañera de carrera. La experiencia duró solo cinco años y me concentré en elaborar material didáctico para desarrollar la motricidad fina de los niños inspirado en María Montessori. Llegué a montar un taller de carpintería en el patio de mi casa donde elaboraba rompecabezas, material de ensartado, acople y picado, entre otros. Así todos los caminos iban confluyendo: sociología de la educación, juego y literatura.
Considero que es necesaria la ficción en la vida del ser humano. Es necesaria la imaginación, la esperanza, el mundo de los sueños. Ahí uno entiende a Borges cuando plantea que lo más real son los sueños. La realidad no es la que conocemos como real, es la realidad de los sueños la que viene e invade este mundo y puebla de fantasía lo real.
JS: Cuéntenos sobre su trabajo en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil y sus aportes al estudio de las infancias con diversas asignaturas.
SM: Algo que me motivó para estudiar un posgrado en literatura es que yo tenía a mi cargo un curso de literatura en la Licenciatura en Pedagogía Infantil, que se llamaba Didáctica de la literatura infantil y juvenil, cátedra que desarrollé desde 1998 a 2014. Desde muy temprano en mi vinculación ya estaba hablándoles a los estudiantes y llevándolos por el universo de lo fantástico; se trataba de a acceder a la literatura mediante el juego y convertir el juego en literatura, que fue la consigna de todos estos estos años de enseñanza y aprendizaje. El programa de este curso se fue estructurando con el paso de los años hasta quedar conformado por tres bloques: el primero introducía al estudiante en el relato literario más corto, que eran las fábulas de Esopo, Fedro, La Fountaine, Samaniego, Iriarte y Rafael Pombo. Luego nos sumergíamos en los cuentos maravillosos de Perrault, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y algunos relatos de Las mil y una noches. Para terminar el curso leíamos libros completos, como Robinsón Crusoe, Pinocho, Alicia en el país de las maravillas, El Principito y El mago de Oz, entre otros.
Con el propósito de que las estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil llegaran de manera motivante con estos relatos al público infantil, en la segunda parte de cada clase se desarrollaban juegos relacionados con el relato literario de la semana a través de recursos didácticos que el mercado editorial ofrecía. Algunos vienen en forma de libro álbum, libro acordeón, libro de rompecabezas, pop art book, y otros en forma de loterías literarias, y de cartones ilustrados con relatos infantiles, que se juegan con dados y fichas. Lo mejor de toda esta experiencia literaria era el goce que yo sentía al salir a buscar en ferias de libros y en distintas librerías de Bogotá libros y juegos didácticos, para luego presentárselos a los estudiantes.
En cuanto a la cátedra de Historia de la infancia, ella se fue documentando con las investigaciones pioneras en este campo como es la Historia de la infancia del norteamericano Lloyd de Mause, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen del francés Philippe Aries y La niñez en el siglo XX, estudio hecho sobre la niñez en Bogotá, por las investigadoras colombianas Cecilia Muñoz y Ximena Pachón. Son muchos los estudios posteriores sobre el tema de la infancia, pero estos tres marcaron la pauta para las investigaciones que se hicieron después. En cada clase los estudiantes se apropiaban de estos contenidos mediante la exposición magistral que yo les presentaba en cada clase y luego con la participación documentada que ellos iban logrando. Por fortuna aún se mantiene esta asignatura en el programa vigente, ya que es de suma importancia para las licenciadas en pedagogía infantil poseer una información básica que les dé claridad sobre el sector poblacional que está bajo su cuidado y educación.
La manera en que desarrollo un curso implica primero diseñar un programa con sus contenidos básicos y buscar soportes bibliográficos fuertes que documenten con suficiente amplitud cada tema. Cada semana se debe dejar un material de lectura para que los estudiantes participen de manera argumentada en sus intervenciones. De las tres evaluaciones, una de ellas es oral, para conducir a los estudiantes a construir un discurso fundamentado de su profesión, la segunda evaluación es escrita para que desarrollen la habilidad escritural y una tercera es en grupo para familiarizarlos con el trabajo en equipo. El espíritu que se mueve en el fondo es el de ser exigente en la formación de los y las futuras educadoras de la infancia, elevar su autoestima como profesionales necesarios en nuestra sociedad colombiana y cualificar su aporte profesoral.
En los últimos años de mi vinculación a la Facultad de Educación formé parte del Comité de Prácticas de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Esto constituyó otro momento muy enriquecedor, puesto que orienté el primer nivel de práctica, con niños de instituciones educativas del distrito capital, y el último nivel de práctica, con niños hospitalizados del Hospital San Ignacio y del Hospital Cardioinfantil de Bogotá. Esta última práctica confrontaba de manera profunda a las estudiantes con una realidad de la cual casi no se habla: la enfermedad y la muerte de los niños.
En general, destaco la manera en que funcionaba el Comité de Prácticas, por su interés en la selección de cada sitio de práctica, la constancia y la puntualidad en cada una de las reuniones, la rigurosidad en el manejo de cada nivel de práctica, y el seguimiento hecho a cada estudiante en el sitio de práctica, entre otros aspectos. Este programa de licenciatura aún se destaca por ser uno de los primeros del país en incluir las prácticas formativas en su currículo, desde los primeros semestres, muy acorde con la situación del país y de las exigencias contempladas en diferentes leyes y códigos de la infancia. Siempre fue importante la gestión hecha por las diferentes directoras del programa de la licenciatura, y de todos los compañeros que hicimos parte del equipo, con sus muchos aportes y vivencias. Una vez más se cumplió aquí mi consiga: mantener buenas relaciones con mis colegas y rigurosidad en el proceso orientador de las estudiantes.
JS: ¿Cuáles considera que son hoy los mayores desafíos a los que se enfrentan los estudiantes de licenciatura en el país? ¿Cómo lo ve ahora en un país como Colombia en proceso de construcción de paz?
SM: Me acuerdo del compositor Jorge Velosa, fundador del grupo Los Carrangueros de Ráquira, cuando lo invitaron al evento La carreta biblioteca, y para resaltar esta labor expresó: “se necesitan más librerías que chicherías”. De igual manera, en las redes sociales se habla de que se necesita más books y menos face. A esos dilemas son a los que están enfrentados hoy los jóvenes. El cambio en la educación es urgente, porque la información se encuentra disponible fácilmente. Al hablar en este relato de mi paso por el Centro Universidad Abierta, el programa educativo en su primera década funcionaba con una información básica contenida en un set de libros diseñados en formato modular. Otra información circulaba a través de muy pocos libros y la información virtual era nula. Para los programas presenciales el mundo impreso era casi en su totalidad cubierto por material fotocopiado por ausencia de la circulación del libro impreso. Durante la década de los noventa del pasado siglo se fue accediendo al libro porque se fue ampliando el mercado editorial y desde comienzos de este milenio el internet y los medios electrónicos llenaron este vacío: Google se convirtió en la enciclopedia más grande del mundo, la información se encuentra en cualquier momento disponible y el estudiante puede acceder a ella cuando quiera. Yo creo que el maestro lo que debe hacer no es repetir esa información, sino más bien ponerla en contexto, darle un sentido de prioridad, conforme a su importancia, establecer un marco jerarquizante, y eso lo agradece mucho el estudiante.
El profesor desde su experiencia muestra caminos que se convierten en horizontes para su audiencia. Creo que el profesor no solamente se dedica a desarrollar un discurso, sino que él mismo como persona está presente con su vida y sin decir explícitamente: “mire, es que yo hice esto o esta es mi vida”; él va mostrando con su actuar el sendero que ha construido en su vida, y no debe temer mostrarlo a los estudiantes, mostrarse él mismo con honestidad y no limitarse solo a un tema que preparó para una clase, cátedra o curso, y que cuando ellos acaban pareciera que pasó mucho por sus cabezas pero nada por su sensibilidad.
Yo creo que el maestro lo que debe hacer no es repetir esa información, sino más bien ponerla en contexto, darle un sentido de prioridad, conforme a su importancia, establecer un marco jerarquizante, y eso lo agradece mucho el estudiante.
La cuestión es cómo conmover tres dimensiones primordiales del ser: mente, corazón y manos, y esto es válido no solamente para la formación de maestros sino también para la formación de todo tipo de profesional sea del área que sea.
¿Cómo verlo ahora en un país como Colombia en proceso de construcción de paz? Yo creo que hay un discurso grande de la paz donde están inmersos muchos sectores de la realidad colombiana. La educación está inserta en ese gran interés nacional y sin dejar de lado estos empeños, también creo en lo micro: creo en el proceso de paz dentro del núcleo familiar, con los vecinos; en el transporte público; en ambientes de concurrencia masiva, como los conciertos y las marchas. Ahí es donde se mide el talente del ciudadano con características personales y es donde se evidencia el respeto por el otro. La otra paz en grande es buena, pero puede que termine solo en decretos, en leyes, en grandes acuerdos. Pero si la sensibilidad de la persona identificada con nombre propio, en la convivencia cotidiana no se transforma, eso sigue quedando solo como buenas intenciones.
¡Hay tantas maneras de asumir los procesos de paz! En el ámbito educativo el maestro mismo debe ser muy respetuoso con el estudiante y no violentarlo. Nosotros los maestros, desde nuestra posición privilegiada de conocimiento, algunas veces planteamos jerarquías que son leídas por los estudiantes como agresión. Ellos requieren más de una orientación crítica que los confronte y los conduzca al estudio y a la investigación, más que de una agresión. Tener un conocimiento a la mano para modificar la vida de un grupo, en un momento de construcción de paz, es hablar de la paz a nivel micro. Entonces, el maestro ahí sí juega un papel fundamental, no solamente como transmisor de un conocimiento, sino como una persona formadora y sensible ante el proceso difícil que ha vivido Colombia en la construcción de nación.
En los años noventa, por ejemplo, la educación se centraba mucho en la profesionalización docente porque se trataba de maestros en ejercicio que no tenían título, por lo que había que profesionalizarlos y el énfasis de la formación docente estuvo puesta allí, intensión de la cual participaron, no solamente la Universidad Javeriana, sino varias universidades de todo el país. En la primera década del siglo XXI la formación docente puso más su atención a la inclusión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Pienso que, en esta segunda década del milenio, la formación se está centrando más en los procesos de investigación: formar un maestro investigador de su realidad. Vemos así, que cada década le plantea a la educación nuevos temas y realidades. Creo que en este momento la formación en investigación es fundamental, pero sin olvidar que cuanto más nos humanicemos más vamos a impactar en los estudiantes y en quienes nos rodean. Por ello rescato mucho el aporte que hace la literatura, la música y el arte en todas sus manifestaciones para sensibilizar ese lado hosco y huraño que todos tenemos dentro y ayudar a cultivar lo mejor de nuestra humanidad. Entonces, hablamos no solamente de ese profesor investigador, merecedor de títulos y de reconocimientos, de ese profesor de laboratorio y apologista de las últimas tecnologías, sino de un profesor humanizado y actualizado en el conocimiento y que se presenta sencillo ante el grupo de estudiantes.
Vale la pena reiterar que la inclusión de las humanidades y el arte en los currículos de los programas académicos es necesaria por su alta dosis de humanización que encierran. Pero vemos que esos espacios cada vez disminuyen o simplemente se suprimen, y en el caso de las licenciaturas se reduce este campo para cumplir con los créditos establecidos y para darle prioridad a otras áreas de profesionalización. Se trata de formar buenos licenciados, que se desenvuelvan profesionalmente, lo cual es necesario, pero esto va en detrimento de su ser personal. A mi modo de ver, esta situación crea una infelicidad en la persona y en el mundo en general, estamos viviendo, como dice Max Weber, en un mundo desencantado. Cada vez hay menos ilusiones en el mundo para vivir. Aquí vuelvo a decir que la fantasía y los sueños son fundamentales en la vida, y que el ser humano no debe renunciar a ellos — mucho menos cuando se trata de un maestro, en general, y de la infancia, en particular—.
La cuestión es cómo conmover tres dimensiones primordiales del ser: mente, corazón y manos, y esto es válido no solamente para la formación de maestros sino también para la formación de todo tipo de profesional sea del área que sea.
Pienso que, en esta segunda década del milenio, la formación se está centrando más en los procesos de investigación: formar un maestro investigador de su realidad. Vemos así, que cada década le plantea a la educación nuevos temas y realidades.