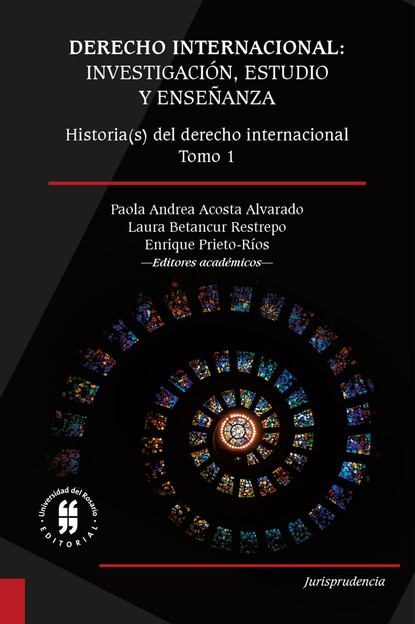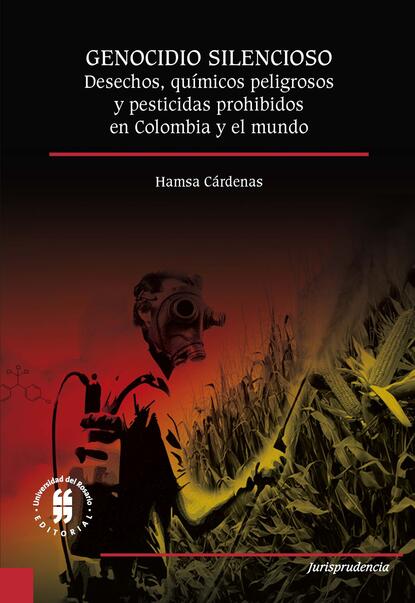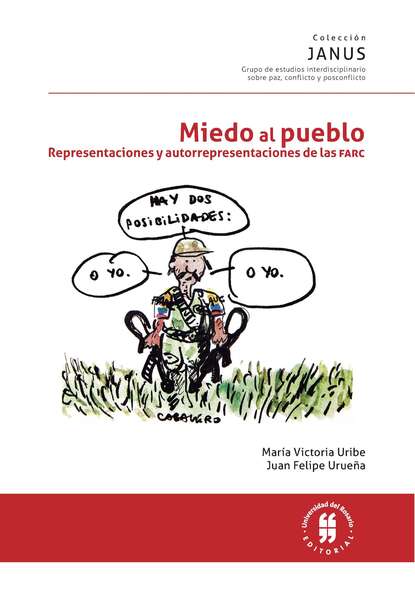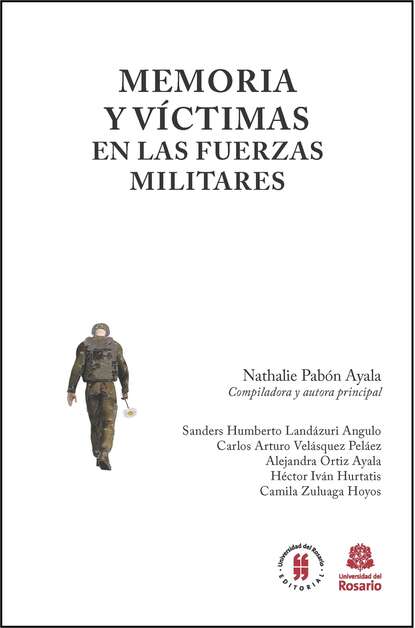Derecho internacional: investigación, estudio y enseñanza
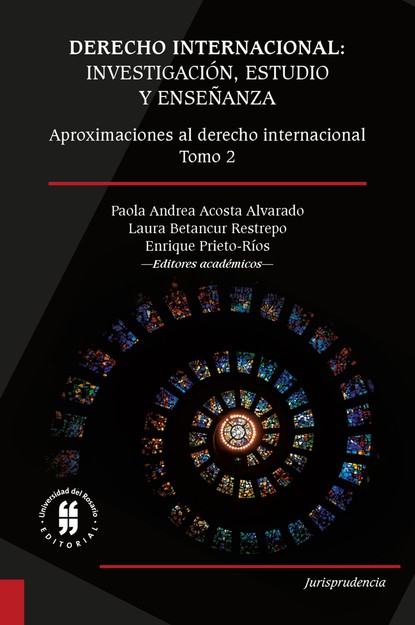
- -
- 100%
- +
Por otra parte, también hay que reconocer que para los académicos de la periferia es un tanto más difícil poner en práctica lo que ustedes desarrollan en sus trabajos. No es lo mismo incorporar esa perspectiva en Chile que en Canadá. ¿Cuál sería su consejo para incorporar, practicar y enseñar esta perspectiva en un contexto muy periférico del Sur?9
En tercer lugar, quisiéramos hacer una pregunta con relación al lenguaje. Estamos de acuerdo con que la competencia jurídica tiene que ver con el lenguaje; pero en desacuerdo respecto a que el lenguaje es lo más importante de la competencia legal. Podría decirse que el atributo más importante de la competencia jurídica es la interpretación del lenguaje. En tal sentido, ¿cuál creen ustedes que debería ser el rol de los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (principalmente el número 33) en relación con la traducción de los idiomas oficiales?
Finalmente, con relación a sus reflexiones en torno al valor de la historia y su utilidad, para comprender el presente ¿creen ustedes que hay otros lenguajes con los que podamos entender y analizarlo? Hay muchos fenómenos, hechos, guerras y bombas que dificultan que sea fácil llegar a un concepto preciso sobre el presente. Entonces ¿cómo transmitir este conocimiento valioso a los estudiantes que hoy en día tienen acceso a mucha información sobre diferentes hechos, asuntos diplomáticos y relaciones económicas? ¿Cómo hacer un análisis específico del presente, tomando todos los antecedentes históricos y las investigaciones en las que se trabajan hoy en día?10
Martti Koskenniemi: No estoy muy seguro de poder responder a todas estas preguntas, pero voy a intentarlo. Para empezar, no estoy muy convencido de haber entendido el punto de la primera pregunta, pero creo que ella tiene que ver con la relación del idealismo con la crítica y con aprender cómo operar en contextos convencionales. Por ello, con el riesgo de pasar por antipático, intentaré conectarla con la pregunta sobre Chile, en la que se —sin lugar a duda— no se trata de escenarios como Toronto o Melbourne, pero que en todo caso requieren que operemos en entornos convencionales y entornos académicos convencionales. Esto me permite acercarme a lo que sería un profesor alemán, utilizando una perspectiva muy rigurosa de cómo enseñar y pensar el derecho.
Sin embargo, comienzo con la respuesta a la pregunta sobre la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y no creo que lo más importante para el derecho sea la interpretación. Insisto en lo que parece una experiencia excéntrica: esta es en la que el derecho es un lenguaje. Evidentemente, uno interpreta el lenguaje, pero esta interpretación es secundaria para la cuestión del lenguaje mismo.
Ahora, uniéndolo con la pregunta convencional sobre cómo operar con su propia mente crítica cuando se hace a través de un marco o un lenguaje convencional y respondiendo a la brillante anotación que hacía Tony, al señalar que el lenguaje importante no es neutral, debemos volver a Noam Chomsky, a las estructuras lingüísticas y a todo ese vocabulario técnico. Podemos formular oraciones en un idioma en el que nunca han sido formuladas antes y que, sin embargo, todo el mundo reconoce como el lenguaje competente (o como oraciones competentes en este lenguaje).
¿Qué posible significado puede tener para nosotros? Todo está ahí, y si piensan en el derecho como lenguaje, el derecho no es cerrado; el derecho cambia y es abierto. Hay otros estudios lingüísticos y casi esotéricos que estudian el milagro de los idiomas y de cómo cuando operan se convierten en algo diferente a sí mismos. Es eso lo que creo que el trabajo crítico en circunstancias convencionales puede ser. Si esto falla, se puede ser como el abogado de derechos civiles en La Haya, del que ya les hablé, aquel que hizo una presentación incompetente y fue removido de la Corte. No queremos que eso pase, queremos ser persuasivos y poderosos.
Esto quiere decir que tenemos que “vivir” otros entornos académicos diferentes a Toronto y a Melbourne. ¿Cómo? Mientras hablamos con nuestros colegas y les mostramos nuestra competencia, producimos nuevas interpretaciones de casos, damos propuestas de políticas que parecen ser persuasivas y todo ese tipo de cosas. En ese sentido, nosotros representamos lo convencional, pero como el lenguaje es abierto y lo convencional también está abierto, es posible utilizar los vacíos del lenguaje para producir nuevas ideas, para impulsar nuevas propuestas.
Existe una institución en el órgano de apelación de la OMC y difícilmente hay un contexto lingüístico más convencional que ese. El conjunto de declaraciones que pueden ser enunciadas de forma competente en ese escenario es muy limitado, pero no está confinado del todo. Es posible utilizar el lenguaje del comercio internacional y del derecho comercial para escapar de las esquinas para utilizar la naturaleza autocontradictoria que tiene cada idioma contra ese mismo idioma; para utilizar todas las expresiones idiomáticas para crear nuevos significados que sean persuasivos. Así, mi entender es que operamos principalmente en contextos burocráticos donde el grado de expectativa sobre nosotros como abogados es muy alto; y solo hay una cierta cantidad de cosas que podemos hacer sin caer en el problema en el que cayó este abogado de los derechos civiles. Cuando estaba haciendo lo que él pensaba que era lo correcto, su corazón estaba bien puesto; pero él no tenía ningún tipo de influencia.
Aquí ocurre algo así como una negociación: la ley, como Shakespeare y Tony lo mencionaban, implica una visión del mundo que está confinada. El conjunto de declaraciones que se han producido en el lenguaje inglés es limitado, en comparación con lo que ocurre con la gramática y las posibilidades que la gramática ofrece en el idioma inglés. Igualmente, ocurre en el caso de la historia de enunciados que se han hecho en el derecho comercial global. En el derecho comercial global existe un vacío ideológico; carga consigo todas las imposiciones imperiales con las que carga la historia del derecho internacional, como el conjunto de enunciados que han sido usados hasta el momento.
Como los idiomas son abiertos y no solo conjuntos de enunciados dichos con base en una gramática que nos permite formular oraciones que no se han dicho hasta el momento, podemos usar el inglés para construir otro tipo de ideas y expresar nuevos tipos de experiencias. Esto no ocurre en solo un momento y como lo he dicho, ocurre algo así como una negociación; hay una pregunta de costo-beneficio. Tal vez el derecho no puede ser usado para fines progresivos, tal vez el costo es muy alto. Al final, tal vez al entrar a la facultad de derecho como jóvenes radicales, reformistas, revolucionarios y abogados hacemos parte de la institución y día a día hacemos esa negociación y nos volvemos como ellos.
Cuando yo entré a la facultad y empecé a hacerme profesional, decía que nunca sería como ellos; pero en secreto mantenía estos pensamientos y leía esas novelas. Decía “este es el tipo de cine que me gusta y que a ellos no”. Hoy, treinta años después, me miro al espejo y me pregunto quién es esta persona y la respuesta es fácil: soy como mi papá.
¿Quién ganó y quién perdió en esta negociación? Tal vez es cierto que la carga histórica de la que hablaban Tony y Shakespeare es demasiado pesada para que nosotros la soportemos. ¡Al final terminamos repitiendo las mismas oraciones que otros ya han dicho! ¡Eso es posible y veo que pasa todos los días, pero el profesor alemán que hay en mí sabe que hay más! Hablando en términos lógicos, filosóficos y técnicos, siempre está la posibilidad de decir algo nuevo que no se haya dicho antes.
Todos terminamos trabajando en entornos convencionales y negociamos nuestros ideales revolucionarios por referenciarlos a las posibles acciones, a los contextos, a nuestras relaciones profesionales y a nuestras amistades; hacemos compromisos, cedemos algunas cosas y empujamos un poco por otro lado. Así es la vida y es evidente que debemos sentarnos a preguntarnos a nosotros mismos si hemos hecho demasiadas concesiones, si estamos repitiendo simplemente lo que otras personas nos dicen, si tenemos certeza sobre nuevas prácticas en nuestro contexto, si hemos introducido un nuevo libro, si ese nuevo libro aporta algo nuevo a la historia del derecho internacional y si ha dicho algo que nunca antes se hubiese dicho. Cualquiera que sea la respuesta, siempre terminamos preguntándonos por qué ha sido tan buena nuestra carrera profesional.
Si bien hay poco que decir sobre ese particular, hay otra cuestión sobre operar en un entorno convencional como un abogado crítico. Cuando uno enseña a estudiantes para ser competentes, uno les enseña para formular y plantear dos tipos de preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es el significado de ese tratado? Esta es una pregunta convencional típica y la respuesta será por ejemplo “este tratado establece que la intervención está permitida”. La segunda pregunta (y la cual en otro planeta resulta más prevalente) es ¿cuál sería la mejor forma de ejecutar ese tratado? En el contexto convencional, diríamos que una implementación eficiente es de tal manera. Este tipo de discusiones son convencionales. Ambos precisan respuestas y se espera de nosotros dar respuestas competentes y se refieren a recursos que suelen ser considerados autoritarios por parte de la audiencia a la que queremos llegar.
Pero hay otro tipo de preguntas, y en nuestros entornos académicos podemos promoverlas; no tienen la intención de producir nuevas interpretaciones o propuestas de política. Esas son cuestiones convencionales, y si bien tenemos que hacerlo, es insuficiente; tenemos que hacer otras cosas. Aquí es donde están mis dos preguntas críticas, que trato de enseñarles a mis estudiantes y que tienen relación con las dos preguntas sobre la interpretación y la implementación.
La primera pregunta es ¿qué se necesita para creer que el tratado X debería ser interpretado de una manera determinada? Pero ¿qué tipo de pregunta es esta? No es una pregunta cuya respuesta sea una nueva interpretación; en lugar de eso, es una pregunta cuya respuesta tiene que ver con las condiciones en las que se producen las interpretaciones. Es una pregunta que no quiere decir que la Convención de Viena tiene un determinado significado; en lugar de eso, es una pregunta que mira qué tipo de presuposiciones tienen los abogados convencionales cuando creen que el tratado tiene este significado, porque nosotros como abogados competentes sabemos que los tratados pueden interpretarse para que tengan cualquier significado. De hecho, en las instituciones autoritarias, los tratados (que lingüísticamente hablando pueden ser interpretados para tener cualquier significado) son interpretados de tal manera en la que siempre son las mismas personas las que ganan y siempre son las mismas personas las que pierden.
Volviendo a las diferencias entre las dos preguntas que yo espero que los profesores críticos en las universidades contrasten para promover que los estudiantes comprendan cuál es la diferencia entre ellas, deberíamos hacer como el profesor alemán al mostrar el lado normal y el lado crítico. La ciencia normal (o convencional) se pregunta por el significado del tratado; mientras que la ciencia crítica se pregunta por aquello que se necesita para creer que eso es lo que significa el tratado. De allí que la escuela convencional, que está más orientada hacia las políticas, busque responder cómo implementar efectivamente una convención; mientras que para mí sea más importante responder cuál es la mejor forma de implementarla. En estos casos, el resultado no es una propuesta para el desarrollo de las políticas, el resultado es un análisis de las condiciones desde las cuales las propuestas de políticas son realizadas en las instituciones convencionales.
Para unir estos dos elementos, comencé diciendo que la enseñanza jurídica es la enseñanza de competencias; es una competencia en el lenguaje (no es como un lenguaje, sino que es la competencia en un lenguaje). La ley es un lenguaje neutral, en el entendido que puede ser utilizado para formular proposiciones legales brillantes o proposiciones legales estúpidas. Como es un lenguaje, es abierto, y por tanto cambia, y para aprovechar tal apertura debemos usar enunciados diferentes a los que se han propuesto hasta el momento y utilizar la gramática para producir nuevos tipos de enunciados. Pero ¿cómo producimos esos nuevos tipos de enunciados? Yo les he hablado sobre la diferencia entre la ciencia convencional y la ciencia crítica. La ciencia convencional termina en la reproducción de material producido nuevamente en múltiples oportunidades. La ciencia crítica mira las condiciones para esta producción, identifica cuáles son los vacíos del lenguaje (que también hemos llamado como la inestabilidad del lenguaje) y permite que el lenguaje cambie.
Todo esto deja aún abierta la pregunta de si deberíamos hablar este idioma o si sería mejor hablar algún otro idioma. El lenguaje de la economía es usualmente el idioma del poder y las personas que hablan este idioma son consultadas mucho más a menudo por las instituciones autoritarias cuando surge la cuestión de la distribución de los recursos. Cuando hablamos en una facultad de derecho es bastante difícil afirmar que los abogados hemos elegido un lenguaje que es bastante limitado por su naturaleza autoritaria.
Un buen ejemplo que nos permite apreciar los límites que tiene nuestro lenguaje es el de la feminización de la profesión. Mi padre era juez de la corte de apelaciones, y creo que en ese entonces no tenía ninguna colega. Hoy en día, las cortes se componen también por jueces mujeres y ello nos permite ver cómo el poder social está desplazándose hacia otros lugares.
Así, podemos rastrear las formas en las que el lenguaje autoritario es creado y cómo su autoridad está siendo removida por otros lenguajes. De pronto, el derecho es el lugar equivocado y si somos revolucionarios, debemos tomar un gran respiro y trasladarnos a la escuela de negocios para después convertirnos en presidentes de grandes petroleras y desde allí utilizar nuestras ideas revolucionarias para hacer la distribución y la toma de decisiones para apoyar a aquellos que nos interesa apoyar.
Soy consciente de que me habían hecho preguntas más concretas; pero aproveché mi rol de profesor alemán para tratar de promover una serie de ideas sobre el derecho que en mi experiencia he visto son las más útiles para comprender el derecho como una práctica, tanto como una práctica institucional por fuera de la academia como dentro de ella y donde en realidad aún no he encontrado una explicación de qué podríamos hacer mejor que esto.
Anne Orford: Al principio dije que las universidades son instituciones políticas y son instituciones en las que implementamos modelos de poder. Así que las preguntas sobre la enseñanza son sobre la forma de hacer las cosas, sobre el diálogo, sobre la comunicación y sobre cómo entendemos nuestro papel como profesores.
Debo empezar por decir que no suscribo el modelo bancarizado de la educación que se criticaba en la Pedagogía del oprimido;11 no creo que los profesores tengan el conocimiento y que lo estén pasando a los estudiantes en un proceso autoritario de transmisión. Pienso y creo que nosotros reproducimos el mundo y lo reconstituimos en salas como esta. En cada enunciado que hacemos sobre el derecho, sobre nuestro poder y sobre nuestra posición, estamos redefiniendo la ley y somos responsables de ello. Déjenme tomar esto como punto de partida, porque que condensa muy bien sus preguntas.
¿Cómo se lidia con el deseo de creer [en el derecho]? A menudo, cuando estoy hablando sobre el trabajo crítico, imagino detrás de mí un afiche de los Expedientes X, igual al que había detrás del escritorio de Fox Mulder,12 donde decía “Yo quiero creer”. La posición difícil está en querer creer, y ello supone asumir la responsabilidad que de ello se deriva. En realidad, no estoy segura de saber en qué quieren creer ustedes cuando dicen que es difícil creer en el derecho internacional, pero déjenme decirles en lo que yo quería creer cuando era más joven.
Yo quería creer que era buena, que podía ser parte de algo bueno que cambiaría el mundo. Un momento muy importante para mí fue cuando leí y conocí a Beatrice Spivak. Fue muy emocionante cuando vino a Melbourne a participar en un evento del Australian Feminist Law Journal, del cual yo hacía parte del comité editorial. Alguien le preguntó exactamente esa misma pregunta y ella respondió: “Yo enseño en las instituciones educativas de la élite de Estados Unidos. Todos allí quieren pensar que pueden ser buenos; pero yo debo responderles que, pese a que lo siento mucho, por razones estructurales, no pueden serlo. Todo lo que pueden hacer es ejercer su poder de la manera más responsable que puedan pero no pueden ser buenos”. Es muy importante aprender esa lección como una persona blanca que vive en este mundo. Todo lo que podemos hacer es actuar responsablemente.
Tal vez puedo ahondar un poco más en esta cuestión. Un punto de inflexión para mí fue una conferencia que reunía a diferentes personas del sur en Australia. Diferente a la costumbre, la idea era que por cada profesor de derecho que participara en la conferencia, participara también un profesor indígena. Así, en la conferencia participaron personas de Australia, de Chile, del sur de Estados Unidos de América, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, entre otros países, y cada uno de nosotros tuvo un testigo indígena durante la presentación.
Lo interesante en esta historia es que en Australia se había instalado una comisión de la verdad para hablar de las generaciones robadas y las preguntas centrales eran acerca de qué significaba comisionar la verdad sobre el sufrimiento indígena, qué quería hacer el Estado con una comisión de la verdad y qué pasaba si los indígenas no querían hablar respecto a su sufrimiento, como ocurría en el caso de unas mujeres que no podían hablar frente a la comisión. Yo fui muy crítica con estas preguntas y después participó un colega que hablaba ingenuamente sobre los derechos humanos, siendo insuficiente e irresponsable en su exposición. Al final de su presentación, mi testigo nativo y otro profesor de derecho de Brisbane dijeron que había sido una gran presentación; pero que se preguntaban cómo podíamos tomar responsabilidad por vivir con honor dentro de la ley que nosotros profesamos. Entonces, si soy una profesora de derecho internacional en un país que solo es reconocido como tal porque la ley se lo permitió y que continúa diariamente justificando mi autoridad y mi estatus ¿cómo puedo vivir con honor y profesar esa misma ley? Esa simple pregunta lo cambia todo, y ahora no puedo pensar en que sea per se crítica y tampoco puedo decir que exista una ley que pueda acusar de ser mala sin ser responsable de ella o sin ser responsable de que no exista. Cada vez que nos reunimos en un espacio y hablamos sobre una ley, estamos asegurando una historia dentro de la que podemos participar y que podemos cambiar.
Sobre la pregunta de cómo podemos enseñar desde un punto de vista del Sur debo decir que, desde mi experiencia, estamos transmitiendo desde la perspectiva del estudiantado: esta es la ley y deben tomarla. Cada vez que enseñamos, supervisamos y estamos construyendo algo con ello, pero también hay límites. Debemos ser realmente críticos para asegurarnos que no estamos simplemente entregando algo y debemos ser responsables de que tengan sentido políticamente.
Realmente, estoy impactada, pues incluso algunos críticos dicen que se debe enseñar el derecho y luego se debe tomar posición; pero para mí en realidad no existe tal separación. No creo que a los académicos del derecho requieran que se les enseñe mucho. Los abogados estadounidenses buscan y encuentran nuevas interpretaciones para justificar el uso de la fuerza utilizando cualquier figura que se les atraviesa y no va a ser instantáneo. Los abogados juegan con todo el material que encuentran para interpretar un tratado y en ocasiones se incluyen pequeñas trampas para inducir una interpretación diferente.
Con relación a la cuestión sobre el lenguaje, entiendo que están interesadas en lo que tiene que ver con la interpretación y la traducción. Estos dos temas nos llevan a la pregunta sobre el significado y si el significado siempre es el mismo o cambia. Lo que nosotros hemos tratado de sugerir es que la interpretación jurídica tiene lugar en un contexto dialógico en el que el significado va cambiando y, por tanto, hay que ser bastante críticos y leídos para poder ser conscientes de los diferentes significados y dar cuenta de la naturaleza dinámica de los significados.
Por último, está el tema del presente. Hay una serie de preguntas serias sobre este particular a las que nos enfrentamos. La primera tiene que ver con pensar que los sociólogos de la crítica dicen que solo empezamos a articular un tema en la academia cuando se ha convertido en un problema en la práctica. Esa creo que es una pregunta muy seria. ¿Solo nos damos cuenta de algo porque alguien quiere que nos demos cuenta de ello? ¿Cómo pensamos esto con relación al presente? ¿Cómo es que este asunto se ha vuelto visible para nosotros? Creo que tratar de rastrear eso puede ser una buena forma de responder.
La segunda cuestión es la aceleración. Las redes sociales y otros medios de comunicación nos muestran que el presente se acelera. Hay incluso teorías apocalípticas sobre la aceleración que señalan que se trata de una estrategia. En tal sentido, creo que podríamos pensar en el gobierno de Estados Unidos como un aceleracionista. Debemos analizar antes de que haya nuevos desarrollos. Hay cosas que debemos reconocer y que debemos pensar en lo de los sociólogos de la crítica. En definitiva, es un tiempo difícil para tratar de entender el presente, pese a que tratemos de hacerlo todo el tiempo.
Por último, mi tercera preocupación es que no solo podemos asumir que cualquier crítica nos va a dar la respuesta. La ciencia crítica tradicional y algún libro en inglés dice que los hombres de buena fe piensan que si nos adherimos a estos textos, podremos trabajar con ellos; sin embargo, no podemos tratarlos como un dogma, pues pueden estar escritos para un periodo determinado y las condiciones haber cambiado hasta el punto que el texto ya no corresponda con la realidad. Por eso, creo que con las herramientas críticas deberíamos pensar todo el tiempo en cuál es el fundamento histórico y cuáles referencias traen consigo en el tiempo.
Creo que lo último que tengo para decir al respecto es que no lo hagamos solos. Hay un ensayo maravilloso que Hannah Arendt escribió sobre Heidegger, donde señala que él cometió el error de buscar por sí solo la verdad en lugar del significado, separándose del mundo real. Yo creo que en algunas ocasiones es bastante tentador aislarse del mundo. Para algunos de nosotros que tenemos numerosos compromisos editoriales podría ser una buena idea, pero la sugerencia es que emprendamos esta búsqueda en comunidad.
Antony Anghie: Todas estas son preguntas muy provocativas. A veces me pregunto si estos escenarios son un grupo de terapia donde uno dice “Hola, mi nombre es Tony, y yo solía creer en el derecho internacional”. Yo todavía creo en el derecho internacional, pero sin lugar a dudas es una cuestión existencialista. En algunas oportunidades, esa situación me hace sentir que uno está en la encrucijada de escoger entre la “bola azul” y la “bola roja”; en si quiere la crítica o si se quiere vivir en un mundo de comodidad donde uno no quiere entender ni saber cuál la situación. Sin embargo, creo que todos nosotros somos curiosos y aunque nos guste o no siempre hacemos preguntas y no podemos parar hasta llegar a un término que nos permita escoger entre una u otra opción.
El otro día recibí un correo electrónico muy llamativo que decía, entre otras cosas, “desde hace treinta años trabajo en derecho internacional y desarrollo y desearía haber conocido estas ideas más temprano en mi carrera”. Eso es muy valiente y muy conmovedor. Es muy valioso ver adónde llegamos desde allí. Y ahora que tenemos el poder, ¿cómo lo vamos a ejercer de manera responsable en una situación que vivimos en un momento determinado? Sin embargo, todo esto es muy personal.
A veces encontramos colegas que están perturbados o agitados y se hacen preguntas como esta: “Creo que TWAIL tiene cosas muy importantes para decir pero ¿aún puedo trabajar en la OMC?”. Yo creo que sí. Uno va a la OMC y hace lo que cree que puede lograr en ese proceso. De hecho, me ha ocurrido en lo personal. Alguna vez trabajé para el Fondo Monetario Internacional durante tres meses y no podía esperar para salir de allí.