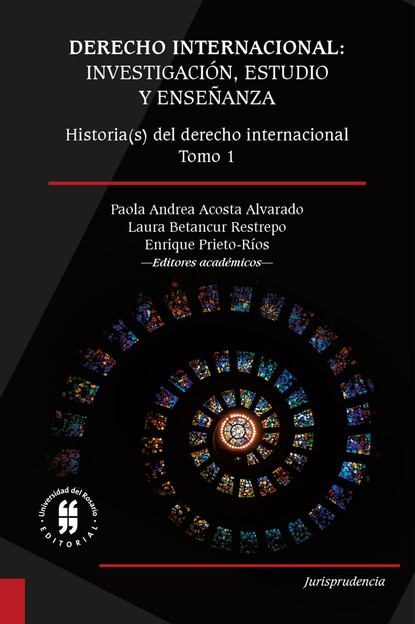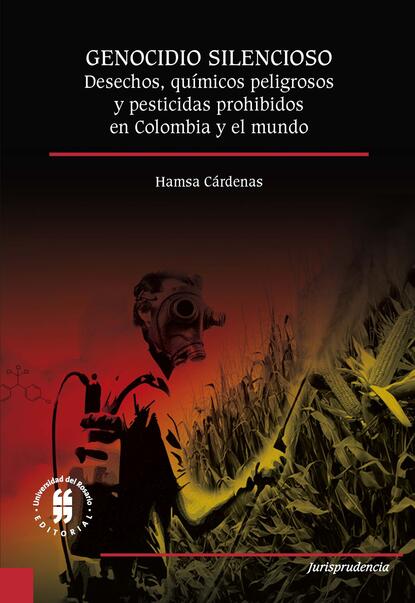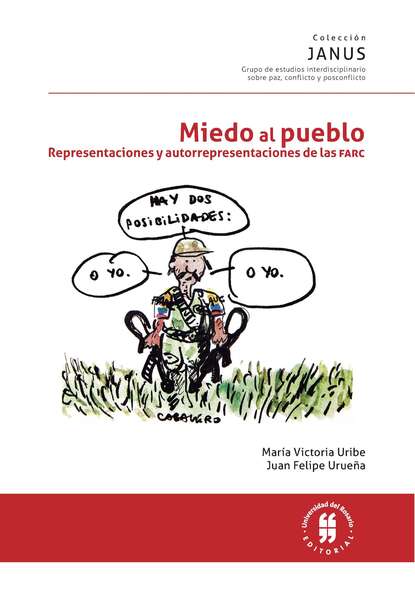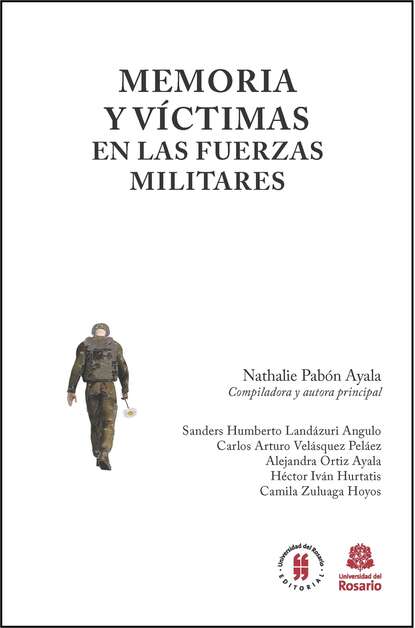Derecho internacional: investigación, estudio y enseñanza
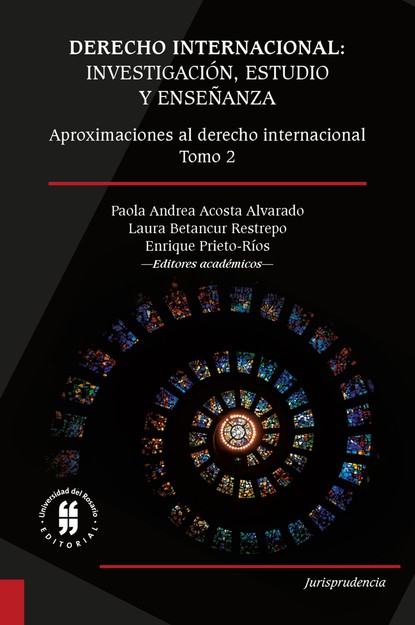
- -
- 100%
- +
Tal y como lo dije antes, es un tema muy personal. Yo no quiero ser su confesor (o el equivalente para ustedes) para decirles qué deben decidir, cómo abordar lo que ven o cómo lo van a solucionar, pues hay diferentes aproximaciones a cómo salir de un problema. Es una decisión completamente personal. Pese a ello, valoro que traten de afrontar las situaciones desde esta perspectiva. Ahora bien, puede haber un problema aquí en lo que tiene que ver con el lugar donde estamos parados. Por ejemplo, en mi libro podrían ver cómo quiero creer en el derecho internacional, pero igual ver esta inquietud. Así es como he vivido este proceso y las preguntas se hacen especialmente interesantes.
Con relación a la pregunta sobre enseñar con una perspectiva del sur, la cuestión está en si podemos permitirnos hacer el trabajo crítico dentro de nuestros contextos. Aquí la historia es muy importante, porque, arriesgándome a ser en extremo práctico y tal vez erróneo, deberíamos preguntarnos si es preciso usar la historia del derecho internacional, inclusive en la clase más convencional. Ian Brownlie inicia su obra maestra sin mencionar siquiera la historia; de hecho, entra directamente a hablar sobre las fuentes del derecho internacional y hay muchos otros manuales que lo imitan.13 Mi opinión al respecto es que incluso cuando no hay historia, hay historia. Tanto es así que hay toda una serie de presunciones sobre cómo ver el mundo donde la solidez y la posición del derecho internacional tienen origen en sus fundamentos precedentes. Por eso, de una u otra manera, siempre recurrimos a la historia.
Cuando yo enseño derecho internacional de la forma más tradicional, empleo las primeras clases para estudiar los textos tradicionales (todos ellos occidentales). Después les pregunto a mis estudiantes ¿cuál es su idea de historia del derecho internacional? ¿Cuáles son las fechas que le importan al derecho internacional? Y responden (siguiendo los manuales que han estudiado) que son 1648, 1815 y 1919.14 Luego les pregunto por las personas que se mencionan en esa historia y la respuesta es: Hugo Grocio, Emer de Vattel y Francisco de Vitoria. Después les pregunto ¿cuáles son los componentes que podrían emplear para construir la historia? Para lo que responden enlistando estos elementos que ya hemos mencionado. Es interesante ver cómo se elevan estos elementos de la experiencia occidental como si fueran la historia universal. Y entonces les pregunto a mis estudiantes ¿qué fechas propondrían? ¿Por qué esas fechas son importantes? ¿Cuál es el problema que emerge de esa fecha? Tomemos, por ejemplo, el año de 1885 cuando ocurrió la Conferencia de Berlín y deconstruyámosla.
Mi sugerencia es que cada país haga parte del derecho internacional. Por ejemplo, que Colombia escriba treinta páginas sobre la historia de Colombia y el derecho internacional, visto desde Colombia y desde los intereses de Colombia. Igual en el caso de Chile. Para mí es difícil pensar en Chile sin estudiar la intervención de 1973. Así, al empezar a desglosar la historia de cada país, empezarán a identificarse los diferentes elementos de la historia del derecho internacional y cuáles son los hechos prevalentes. Todo esto es sobre recursos y sobre soberanía. Así, pueden utilizarse las problemáticas propias de cada país para después construir la historia del derecho internacional. No se estaría siendo exclusivamente locales, porque se estaría conectando con preguntas más generales sobre el derecho internacional. También sugeriría presentar el derecho internacional que tiene sentido para sus propios estudiantes, pues igual sus estudiantes estudian a Grocio, a 1648, a 1815 y 1819. De hecho, si estudiáramos apropiadamente a Grocio, también sabríamos que fue el abogado de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.
En mi caso, les digo a mis estudiantes en Singapur: “no es 1648 lo que importa, no es el derecho a la paz y el derecho a la guerra lo que importa”. Mi reivindicación es que el derecho internacional nace a costa de Singapur, en 1603. ¿Cómo lo justifico? Esa es la fecha en la que el Santa Caterina es capturada por la flota comercial holandesa que después emplearía al joven Grocio para justificar ese acto bélico. Ese día, el derecho internacional nace para Singapur. Así es como podemos ver que cada país se concentra en los eventos más decisivos en la construcción de su propia historia y después ver que ese evento hace parte o contribuye al derecho internacional en general. Para Haití esto sería muy fácil ¿no? Para mí, ese es el problema y creo que para efectos de sus estudiantes, tendría mucho más sentido ese tipo de clase, que una clase meramente convencional.
Si bien a veces sentimos que no podemos hacer nada más, la verdad es que sí podemos. Podemos recurrir a todos estos materiales para explicárselos a nuestros estudiantes y que ellos mismos entiendan que se trata de su propia historia y entiendan que hacen parte de ese proceso del derecho internacional, desde un punto diferente.
Esto me lleva a otro tema. Hace poco, en Bangladesh, mis estudiantes me dijeron que ellos querían aprender las reglas para aprobar el examen, a lo que respondí que cuando uno quiere presentar una perspectiva crítica, debe hacerlo a través de los materiales para que tenga sentido. Yo pongo a su disposición los textos más convencionales y dicto un curso TWAIL a partir de los textos más convencionales. Por ejemplo, si mi argumento sobre cómo el imperialismo es perverso es correcto, debe poder apreciarse en la mayoría de los casos esa cuestión sobre la inequidad y la exclusión en el derecho internacional.
Para darles otro ejemplo, puedo hablarles de una experiencia que tuve hace algunos años en Australia mientras hacía una presentación. En esa oportunidad, el anfitrión inesperadamente me preguntó si podía darles una clase de derecho internacional. Al principio resentí esto, pues solo había ido a hacer una presentación y en realidad prefería aprovechar la hermosa ciudad en la que me encontraba, pero al final terminé accediendo a dar la clase. Les pedí los materiales con los que habían estudiado y me dijeron que habían visto una clase llamada “El caso de la Isla de las Palmas”.15 Algunos de ustedes podrán estar familiarizados con este caso, pues es uno de los clásicos del derecho de la soberanía. Este caso terminó siendo una disputa que se resolvió a través del arbitraje que hizo Max Huber y terminó aportando mucho al derecho internacional.
Como saben, se trataba de una disputa en las Indias Orientales entre los Estados Unidos de América y Holanda. Pero les pregunté a los estudiantes quién más podría tener una pretensión en este caso, y tras discutir empezaron a responder que Francia, por sus rutas comerciales; Portugal, por haber sido uno de los primeros en haber llegado allí, y después no dijeron más. Finalmente, un estudiante respondió que los nativos también tenían derecho, y entonces dije que eso era curioso y pregunté si las personas que habitaban el territorio podrían tener una pretensión sobre la soberanía. ¿Acaso eso no suena sensato? ¿Cómo es que empezamos esta disputa sin siquiera considerar esa posibilidad?
La ventaja en esa oportunidad es que yo ya lo había enseñado muchas veces, desde las lecturas más convencionales. Así es más fácil apreciar las diferencias entre una historia y otra en materia de ocupación, pero pregunté también si no era interesante que los llamáramos nativos, porque ni siquiera teníamos presentes sus nombres. Entonces, vale la pena preguntarse ¿cómo es que no ven estas conexiones cuando están hablando sobre ellas mismas? ¿Cuáles son las estructuras que los excluyen completamente incluso cuando son quienes tienen mayor interés en ese territorio? Y con eso logré detonar una gran discusión al respecto.
Ese ejercicio fue interesante, porque les pregunté qué otro país, no tan distante del caso Isla de las Palmas, vivía una situación similar. Finalmente, respondieron que Australia, y pudimos evidenciar cómo sin pensar críticamente ese caso tan distante en el que se discutía sobre la ocupación y el descubrimiento tenía una relación directa con nuestra propia realidad.
Es un caso fascinante, porque trae una discusión, que si mal no recuerdo, debió haber sido originalmente entre los españoles y los holandeses, que terminó siendo resuelto a través del Tratado de Münster, el cual había resuelto quién tenía la soberanía sobre las Indias Orientales.
Así, tomando el caso más convencional, la experiencia TWAIL puede lidiar con casi cualquier tema del derecho internacional. Creo que podríamos hacer comentarios sobre casi cualquier tema. Por ejemplo, George Galindo escribió un maravilloso artículo sobre la perspectiva TWAIL de las fuentes del derecho internacional;16 en derecho internacional ambiental tenemos el trabajo de Usha Natarajan;17 en derecho internacional penal el trabajo de Sujith Xavier y John Reynolds,18 entre otros.
Casi que podríamos escribir un manual paralelo en perspectiva TWAIL y no quiero decir que no se tiene que leer o utilizar todo esto en clase por la falta de tiempo, pero sí deberíamos presentar las ideas que permitirían abordar cualquier tema convencional desde una perspectiva crítica. Creo que esas serían algunas de las sugerencias para dar en el campo de la enseñanza.
Las perspectivas críticas no son lejanas y no son inaccesibles; están dentro del pensamiento de sus estudiantes. Por ello, no deberíamos presumir qué es lo que nuestros estudiantes quieren. La pregunta es cómo lograr traducir ese lenguaje coloquial a uno que sea más respetado académicamente hablando en el derecho internacional. Allí es donde yo creo que la academia cumple un papel importante.
A decir verdad, me siento casi culpable de que en cierto sentido haya logrado que mi trabajo sea reconocido, pues mis argumentos son presentados en los términos en los que una persona del común lo haría. De hecho, ¿cómo es que los académicos excluyen esto de nuestras consideraciones fundamentales? ¿Por qué creemos que les estamos prestando un servicio importante a nuestros estudiantes al excluir e ignorar estas consideraciones, al no entender su importancia y sin traducirlo en nuestra enseñanza y nuestro entendimiento del derecho? Me gusta pensar que al poner esto de presente, hacemos de nuestros estudiantes unos mejores abogados y con un sentido más técnico; no veo que estas dos cosas estén en contraposición la una de la otra.
Bibliografía
Brownlie, Ian. Principles of International Law. Oxford: Oxford University Press, 1966.
Corte Internacional de Justicia. “Caso sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en el asunto Bosnia-Herzegovina c. Serbia”, fallo del 26 de febrero de 2007.
Corte Internacional de Justicia. “Informe de la Corte Internacional de Justicia 1 de agosto de 1994 a 31 de julio de 1995”. Naciones Unidas, 1995. Disponible en: https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/1994-1995-es.pdf. Consultado el 25 de julio de 2019.
Corte Permanente de Arbitraje. “Asunto de la Isla de las Palmas, Estados Unidos c. Países Bajos”, sentencia arbitral, 4 de abril de 1928.
Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. 36.a ed. México: Siglo XXI, 1987.
Galindo, George Rodrigo Bandeira y César Yip. “Customary International Law and the Third World: Do not Step on the Grass”. Chinese Journal of International Law, vol. 16, n.º 2, 2017, pp. 251-270.
Koskenniemi, Martti. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. New York: Cambridge University Press, 2006.
Natarajan, Usha. “TWAIL and the Environment: The State of Nature, the Nature of State, and the Arab Spring”. Oregon Review of International Law, vol. 14, 2012, pp. 177-201.
Reynolds, John, Sujith Xavier y Asad Kiyani. “Third World Approaches to International Criminal Law”. Journal of International Criminal Justicie, vol. 14, n.º 4, 2016, pp. 915-920.
Notas
1 Véase José Manuel Álvarez Zárate, Jimena Sierra Camargo y Marco Velásquez Ruiz, “Historia e historiografía del derecho internacional: Entrevista a Antony Anghie, Martti Koskenniemi y Anne Orford”.
2 Corte Internacional de Justicia, “Caso sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en el asunto Bosnia-Herzegovina c. Serbia”, fallo del 26 de febrero de 2007.
3 Corte Internacional de Justicia, “Informe de la Corte Internacional de Justicia 1 de agosto de 1994 a 31 de julio de 1995”. Naciones Unidas, 1995. Disponible en: https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/1994-1995-es.pdf. Consultado el 25 de julio de 2019.
4 David Kennedy fue el director de tesis de Antony Anghie en 1995, cuando Anghie presentó su disertación Creating the Nation State: Colonialism and the Making of International Law para optar por un SJD.
5 Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. New York: Cambridge University Press, 2006.
6 Hace referencia al panel sobre el derecho internacional en un mundo transcivilizacional que se realizó en la Conferencia Bienal de la Sociedad Asiática de Derecho Internacional que tuvo lugar durante los días 24, 25 y 26 de agosto de 2017.
7 Antony Anghie se unió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah en 1995.
8 Sobre este particular, el profesor Anghie señala que recientemente se publicó el libro A Great Place to Have a War: America in Laos and Birth of a Military CIA de Joshua Kurlantzick, el cual parece sugerir que hay “el peligro de insularidad” en materia de ley externa que no significa cerrarse, sin prejuicios.
9 Esta pregunta fue formulada en esencia por Amaya Álvez Marín, profesora de la Universidad de Concepción (Chile).
10 Este grupo de preguntas son propuestas principalmente por el profesor Federico Suárez Ricaurte, de la Universidad Externado de Colombia (Colombia).
11 Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. 36.a ed. México: Siglo XXI, 1987.
12 Protagonista de la serie televisiva Los Expedientes X.
13 Ian Brownlie, Principles of International Law. Oxford: Oxford University Press, 1966.
14 Estas tres referencias corresponden a la Paz de Westfalia, al Congreso de Viena y al Tratado de Versalles, respectivamente.
15 Al respecto: Corte Permanente de Arbitraje, “Asunto de la Isla de las Palmas, Estados Unidos c. Países Bajos”, sentencia arbitral, 4 de abril de 1928.
16 Véase, por ejemplo, George Rodrigo Bandeira Galindo y César Yip, “Customary International Law and the Third World: Do not Step on the Grass”. Chinese Journal of International Law, vol. 16, n.º 2, 2017, pp. 251-270.
17 Al respecto, véase, por ejemplo: Usha Natarajan, “TWAIL and the Environment: The State of Nature, the Nature of State, and the Arab Spring”. Oregon Review of International Law, vol. 14, 2012, pp. 177-201.
18 Véase, por ejemplo: John Reynolds, Sujith Xavier y Asad Kiyani, “Third World Approaches to International Criminal Law”. Journal of International Criminal Justice, vol. 14, n.º 4, 2016, pp. 915-920.
Más allá del derecho, más allá de lo internacional. ¿Qué hace falta?
Paola Andrea Acosta-Alvarado*
Laura Betancur-Restrepo**
René Urueña***
*Docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Presidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (Accoldi). Funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Miembro fundadora del proyecto Repensar la Educación del Derecho Internacional en América Latina (Redial). Doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Instituto Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Instituto Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Derecho Público, Universidad Externado de Colombia. Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, Universidad de Chile. Abogada, Universidad Externado de Colombia.
**Abogada, filósofa y doctora en Derecho por la Universidad de los Andes (Colombia). DEA en Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de la Université París I Panthéon-Sorbonne (Francia) y DSU en Derecho Internacional Público de la Université Paris II Panthéon-Assas (Francia). Fue directora de la Maestría en Derecho Internacional y coordinadora de la Maestría en Construcción de Paz en la Universidad de los Andes. Miembro fundadora del proyecto Repensar la Educación del Derecho Internacional en América Latina (Redial), junto con colegas de Colombia, Chile y Brasil.
***Abogado, LL. M. y Ph. D. (eximia cum laude). Profesor asociado. Director del área de Derecho Internacional y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Utah, fellow de las Universidades de Nueva York y de Helsinki y junior faculty del Institute for Global Law and Policy de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.
El seminario Repensando y Renovando el Estudio del Derecho Internacional: El Derecho Internacional dentro, desde y sobre América Latina buscaba ofrecer, inicialmente, un espacio para reflexionar sobre el derecho internacional desde una mirada particular y en torno a tres asuntos puntuales: la historia, el imperialismo y la educación en esta rama del derecho. No obstante, las contribuciones inspiradas por el evento hicieron claro que estas tres cuestiones son en realidad vectores que iluminan nuevas formas de pensar todas las áreas sustanciales del derecho internacional, generando innumerables combinaciones entre cada uno de estos y los temas sustanciales que en nuestra región se han entendido tradicionalmente como parte de dicha rama del derecho. Así, la idea de debatir desde más allá de la ortodoxia hizo evidente el sinnúmero de variopintos asuntos que hoy en día se estudian desde el derecho internacional y las diversas formas de abordarlos.
La reflexión sobre historia, imperialismo y educación es, en realidad, un prisma, un dispositivo de visión nocturna, si se quiere, que nos permite detectar dinámicas de poder subyacente en las doctrinas jurídicas que componen el corpus clásico del derecho internacional, las cuales se ven oscurecidas por la pretensión de neutralidad que inspira una lectura plana de los materiales jurídicos. En este contexto, nuestra motivación se hizo evidente: el derecho internacional de las fuentes, los sujetos y la responsabilidad, leído exclusivamente desde lo jurídico, sigue siendo importante; pero es insuficiente para dar cuenta del uso que se hace del lenguaje del derecho internacional, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en lo público y en las relaciones privadas.
Prueba de ello son los textos que componen este tomo. Los cinco capítulos representan un esfuerzo por mirar temas clásicos del derecho internacional desde una perspectiva heterodoxa e interdisciplinaria: el derecho de las organizaciones internacionales, revisitado mediante una reflexión sobre el papel de las Naciones Unidas en los procesos transicionales. El regionalismo y la neutralidad de las relaciones económicas son puestos en cuestión por medio de una relectura de la narrativa neocolonial española frente a América Latina. Así mismo, las agendas contemporáneas del “derecho administrativo global” y el llamado al constitucionalismo transnacional son releídas desde una perspectiva latinoamericana.
Las contribuciones a este tema también cuestionan la conocida dicotomía realista entre law in the books y law in action, y proponen el law in the classroom, a través de una relectura crítica de los pénsums de derecho internacional enseñados en las facultades de nuestra región. Por su parte, la doctrina clásica de fuentes es cuestionada, mediante una lectura decolonial de la costumbre internacional y, finalmente, las crisis sanitarias, como momento límite de la gobernanza internacional, se exploran en la gestión de los intereses del tercer mundo por medio del derecho internacional.
Una lectura transversal de estos textos nos deja ver dos puntos en común: por una parte, la apertura del derecho internacional a tratar temas diferentes de los clásicos, o incluso el uso de viejas herramientas para nuevos propósitos; por otra, la importancia de otras lecturas, más allá de las europeas y las meramente jurídicas. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre estas cuestiones que, sin duda, guiaron el propósito del seminario e irradian la publicación en la que se insertan estos documentos.
Renovar y repensar el derecho internacional
Renovar significa hacer lucir algo viejo como nuevo. Para muchos, ello podría significar reivindicar la utilidad y la pertinencia de lo viejo en la actualidad; por el contrario, para otros implica darle nuevos usos, dotarlo de nuevos visos, nuevos significados. Tratándose del derecho internacional, su renovación trae consigo el doble desafío de conocer lo viejo para pensarlo desde lo nuevo.
¿Qué renovar? El primer paso para intentar renovar el derecho internacional probablemente sea conocerlo bien, como anotó Martti Koskenniemi durante el evento. El derecho internacional no es más que un lenguaje cuya gramática debemos dominar si queremos transmitir un nuevo mensaje. Como todo lenguaje, existe una forma competente y una forma incompetente de utilizarlo. En ese sentido, su renovación incluye destacar la forma en que el lenguaje refleja estructuras de poder subyacentes que merecen ser cambiadas, así como no ignorar la economía política en la distribución de la habilidad de utilizar el lenguaje competentemente, la cual es profundamente injusta. Una idea similar se desprende de las experiencias de Antony Anghie y Anne Orford, cuyo trabajo comenzó ante los desafíos que descubrieron al acercarse al derecho internacional al inicio de sus carreras y cómo para enfrentarlo debieron —deben—, en todo caso, asir la lectura clásica del derecho internacional.
Esta forma de aproximarse a la renovación implica también una renovación de la responsabilidad ética del intérprete. En la medida en que el derecho internacional es un lenguaje que puede utilizarse de manera competente o incompetente, resulta claro que la responsabilidad ética en cuanto a las consecuencias de su utilización no puede ser imputada solamente al lenguaje mismo, sino al operador u operadora que lo despliega en un contexto particular —de forma, de nuevo, competente o incompetente—. El derecho internacional no es “bueno” o “malo”, de la misma manera en que el idioma español no lo es en ningún sentido significativo —quienes sí son “buenos” o “malos” son las personas que utilizan esos lenguajes para ciertos fines que, también, pueden ser buenos o malos—.
Por lo tanto, la intuición crítica que proponemos no implica el completo relativismo normativo o el escepticismo ético. Por el contrario, implica un redescubrimiento de la responsabilidad del intérprete, que de alguna manera se ha visto diluida por el énfasis liberal en la forma jurídica y el estado de derecho. Esto no quiere decir que el lenguaje sea neutro ni que los discursos que utilizan esas herramientas lingüísticas estén exentos de poder. El lenguaje es finalmente un producto humano y, en ocasiones, una mirada crítica puede derivar precisamente en la necesidad de cambiarlo o modificar el uso con que se concibió. Ahí reside la importancia de la responsabilidad del intérprete de conocer, además de la gramática que lo compone, los orígenes del lenguaje, su utilidad y sus limitaciones.
En este sentido, la idea de renovación pasa necesariamente por conocer aquello que se renueva. Así, las preguntas en torno al qué, el cómo, el cuándo y el para qué del derecho internacional adquieren sentido en el proceso de renovación.
Más aún, la conciencia respecto a desde qué esquina se responden estas preguntas es fundamental para abrir paso hacia nuevos usos. Los capítulos que componen este tomo se escribieron con una clara conciencia de su lugar de producción o su público de destino (sobre Latinoamérica o desde esta), y rechazan de manera explícita o implícita la idea de un derecho internacional “flotante”, cuya universalidad carece de conexión con las dinámicas de poder. Por el contrario, los textos de Odara Gonzaga de Andrade, de Patricia Ramos, de Douglas de Castro, de Larissa Ramina, Gisele Ricobom y Tatyana Scheila Friedrich y de Miguel Rábago buscan mirar el derecho desde una posición específica, y cuestionan las diferentes doctrinas desde Latinoamérica y a través de ella