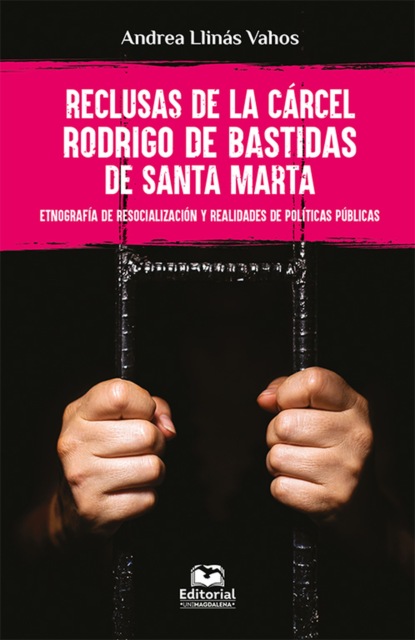- -
- 100%
- +
La Corte también enumera las necesidades específicas de las mujeres en estado de confinamiento:
Primero, no existe infraestructura especial destinada a recluir a las mujeres. Como la mayoría de necesidades en materia de nuevos cupos se refiere a población masculina, las necesidades de la población femenina pasan a un segundo plano. Los planes de construcción, por la demanda misma del Sistema, se concentran en elaborar espacios penitenciarios y carcelarios destinados a la reclusión de hombres, no de mujeres. Segundo, el hacinamiento tiene un impacto mayor en ellas que en ellos. Como la forma para solucionar la ausencia de cupos suficientes es recluir a las personas más allá de la capacidad instalada, el hacinamiento implica muchas veces para las mujeres, además de tener que compartir el espacio vital con una gran cantidad de personas, compartirlo con hombres, lo cual puede representar riesgos adicionales a su integridad. Tercero, las actividades y oficios con que se cuentan, suelen ser pensados para hombres. Muchas de las actividades laborales orientadas a la resocialización no tienen en cuenta muchos de los oficios y labores que también suelen desarrollar las mujeres. No es un problema únicamente colombiano, también es regional (Corte Constitucional, 2013).
Los problemas de investigación residen en el trabajo de campo (la cárcel) ya que estamos hablando de una institución total, a la cual el acceso es bastante restringido y las visitas bastante cortas. Sin embargo, venir de parte de una institución cultural que respalde las actividades que se hacen con las reclusas, y la amplitud de las mismas para compartir sus experiencias y sus ganas de aprender, son puntos a favor que enriquecen la investigación y generan nuevas líneas epistemológicas de pensamiento. Lo que deviene en la siguiente pregunta, eje principal de la etnografía: ¿cuáles son las propuestas para la política pública que tienen las reclusas de acuerdo con su experiencia dentro del pabellón de mujeres de la cárcel Rodrigo de Bastidas?
En qué bases caminamos: un estado del arte de los estudios de las mujeres encarceladas
Dentro de las investigaciones que se han hecho acerca del tema se pueden encontrar líneas diversas, que van desde el derecho, la salud pública, la psicología, la criminología, entre otros. Alarid (1996) en su ‘Womens Offenders’ perception of confinement: Behavior code acceptance, hustling and group relations in jail and prison, relata y recopila las percepciones que tienen las mujeres en prisión acerca del confinamiento, sus códigos de relaciones que se despliegan en este contexto “controlado” y las relaciones de alianza que se crean en el encierro. Metodológicamente brinda herramientas para analizar las discursividades de las mujeres en prisión.
Antony (2007) en su publicación Mujeres invisibles: las cárceles femeninas en América Latina, donde recoge la situación de las cárceles femeninas de América Latina, advierte acerca de la necesidad de la existencia de un enfoque de género en las políticas que enmarcan el encierro, desde una óptica criminológica; en el ámbito conceptual, refuerza un enfoque diferencial de género en la aplicación práctica del análisis de esta investigación.
Trabajos de similar corte encontramos en Calvo (2014), que en El encierro carcelario. Impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas explica de qué manera se afectan las corporalidades y la emotividad femenina en una cárcel vasca; Coleman-Saavedra (2012) en su Female inmates’ perception of distributive and procedural justice and adjustment estudia la percepción de las internas sobre el sistema judicial en Texas y sus impresiones sobre la noción de justicia.
Siguiendo la misma línea conceptual, Joyce (2005) en su estudio Mothering from jail: an exploratory study, explora la maternidad en prisión, mostrando en sus resultados que las mujeres no experimentan miedos en el sentido de una ruptura en la relación de sus hijos, ya que tienen la certeza que pasado el tiempo de encarcelamiento ellas podrán recuperar sin ningún problema el vínculo madre-hijo; Juliano (2008), en Delito y pecado. La transgresión en femenino, vislumbra las nociones de delito y pecado en la perspectiva de género, y cómo a partir de esta se procesa la culpa, y de qué forma la mujer recibe evaluación y estigmatización cuando incumple la norma.
En este sentido, desde los conceptos del enfoque diferencial y género encontramos a Manzoor (2014), que en Women Prisoners: A Case Study of Central Jail, Kot Lakhpat, Lahore, describe la problemática de las mujeres en prisión, las razones por las cuales caen en el encierro, y analiza las condiciones de estas a través de métodos cualitativos desde la óptica de las Ciencias Políticas en el estudio de caso de la cárcel de Kot Lakhpat en Pakistán; Mauersberger (2015) en El dilema de la madre entre rejas: delincuente y mala madre, una doble culpa, desarrolla la doble estigmatización que reciben las mujeres madres y el rol de cuidadoras, su maternidad a distancia debido al encarcelamiento, desde el punto de vista del Trabajo Social; Ojeda (2013) en su Cárcel de mujeres utiliza la Antropología de las emociones para describir las relaciones afectivas entre internas en Argentina.
Conceptualmente desde la perspectiva de género, Rojas-Cavanzo (2016) en sus Narrativas acerca de las relaciones familiares en mujeres en situación de reclusión carcelaria, caracteriza las perspectivas que tienen las mujeres encarceladas con respecto a su interacción familiar, desde sus propias subjetividades, ofreciendo herramientas metodológicas para el acopio de las experiencias de las reclusas.
En lo que se refiere a las generalidades de la precaria situación carcelaria se encuentran trabajos de gran ayuda que alimentan conceptualmente la configuración de este trabajo. Ariza (2015) en En el corazón del Buen Pastor. La apropiación del discurso de los derechos humanos en el contexto penitenciario colombiano, centra al recluso como sujeto epistémico que busca su libertad, defendiéndose con el mecanismo de los DD.HH. legal frente a las adversidades del encierro en el Buen Pastor en Bogotá. Este artículo es de gran pertinencia, no solo conceptual sino también metodológica, pues, articula la etnografía con lo legal para generar conocimiento pragmático de cómo los reclusos moldean su realidad y se defienden de la invisibilidad mediante los derechos humanos.
Arribas (2013) en el escrito Aspectos psicosociológicos de las personas encarceladas y/o excarceladas, desde la Sociología plantea las afectaciones, rupturas y separaciones que sufren las personas que recién ingresan al sistema penitenciario y las derivadas del proceso que también viven al salir de la cárcel. Es importante en lo referente a lo metodológico, pues, a través de los instrumentos de la entrevista e investigación participante recopila la información que configura este artículo.
Azaola y Bergman (2007) en De mal en peor: las condiciones de vida en las cárceles mexicanas, denuncian el pésimo estado del régimen carcelario en México y ofrece alternativas desde la visión antropológica, sociológica y del psicoanálisis para la disminución de los índices de criminalidad; y muestra una síntesis interdisciplinar para mostrar la tétrica realidad con un tinte de contraste preventivo.
Bello y Parra (2015) en Cárceles de la muerte: necropolítica y sistema carcelario en Colombia, despliegan un análisis crítico del tema penitenciario en Colombia y de qué manera las cárceles se constituyen en ‘necrocárceles’, promoviendo una doble muerte, física y social al interno, bajo una lógica de control a grupos minoritarios de raza, clase y sexualidad, de una marcada deshumanización, desde el ámbito legal y sociológico. Aporta una visión sensible y coherente del concepto cárcel.
Otra crítica fuerte al sistema carcelario lo genera Pico (2014) en El código penitenciario y el tratamiento del trabajo, donde hace una crítica desde el derecho y de las inmensas limitaciones que poseen los ex convictos en un sistema que los rechaza por haber estado en prisión, así mismo, de cómo es la vida productiva de un interno en prisión, y cómo se busca invisibilizar, por parte del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), las profundas brechas y limitantes que tienen como institución.
De la misma manera, Sánchez (2012) en La cárcel en España: mediciones y condiciones del encarcelamiento en el siglo XXI, hace un recorrido integral de las condiciones en España, en la dimensión de los tratos y la relación con el entorno infraestructural que recibe el preso en este país en la actualidad. Segato (2007) en El color de la cárcel en América Latina: apuntes sobre la colonialidad de la justicia en un continente en desconstrucción, enumera los prejuicios asociados a la categorización de raza, aduciendo características como la selectividad de la justicia a partir de los prejuicios raciales en el castigo carcelario, policial y judicial como fenómeno bastante popular en este continente.
En el ámbito de la salud mental y el consumo de drogas en la cárcel, existen trabajos rigurosos de corte mixto, entre otros tenemos a Serrano (2015), que en Prevención y tratamiento en el ámbito penitenciario: las mujeres reclusas drogodependientes en España, explora el proceso en las internas farmacodependientes en España desde la perspectiva de la educación social; Conde y López (2009) en La creación y el espacio terapéutico en el medio penitenciario, elaboran un estudio sobre el statu quo de los aspectos terapéuticos recibidos por los enfermos mentales en el centro penitenciario Madrid III en la óptica de la arteterapia.
Un antecedente importante que conjuga varias disciplinas para analizar el tema de la farmacodependencia es mostrado por Teplin, Abraham y McClelland (1997), que en su estudio Mentally disordered women in jail: Who receives services? abarcan la problemática de las mujeres que sufren desórdenes mentales en prisión, debido a su historial traumático y al consumo de sustancias psicoactivas desde la óptica de la salud pública, la psicología y la psiquiatría bajo un método cuantitativo.
Es relevante, asimismo, mencionar investigaciones de corte cuantitativo que insertan un enfoque diferencial en sus métodos, tales como Kelly: Peralez-Dieckmann, Cheng y Collins (2010), que en Profile of women in a county jail, hacen un estudio cuantitativo de las características generales de las mujeres en las prisiones estatales en California, Estados Unidos, generando un perfil general de estas con variables de raza, tipificación de delitos, entre otros, bajo la línea del cuidado psicosocial; García (2012) en Las otras poblaciones presas: mujeres y extranjeros, hace un análisis cuantitativo de la evolución y cantidad de mujeres insertas en el sistema penitenciario español.
Finalmente, Caimari (2009) ofrece una antología con el lente de la historia en Entre el panóptico y el pantano: avatares de una historia de la prisión argentina, donde reconstruye históricamente, a la manera foucaultiana, la teoría y la práctica de los castigos del Estado en la Argentina de los años treinta.
A través de este ejercicio concienzudo ya se van hilando las ideas que se tejen alrededor de esta problemática, y producto de este, junto con las intenciones claras de esta investigación etnográfica, en el siguiente acápite se elaborará acerca del vínculo de lo que ya se ha hecho, con lo que falta: programas de resocialización integrales para las internas, y lo que se espera avanzar, en el entendimiento de las necesidades de la mujer en prisión.
Antropología y prisión: una premura investigativa
Esta investigación es pertinente en Antropología, debido a que si bien los antropólogos en su deber ser se constituyen como testigos, tamices e intérpretes de los diversos procesos sociales, se debe dar también paso a la discursividad del otro, de manera neta, en lo que Geertz (1991) llama “descripción densa”.
Se busca por medio del rescate del ejercicio etnográfico vislumbrar una problemática que pese haber sido tratada desde muchas perspectivas, se necesita dar voz a estas mujeres marginadas de la sociedad, estigmatizadas por el carácter punitivo de su status de criminales, y padecen una realidad que escapa al supuesto ideal reformatorio de la institución total, en este caso la Cárcel Rodrigo de Bastidas. El objetivo es evidenciar, haciendo uso de esta discursividad, aspectos que puedan servir para la mejora de su calidad de vida, y por el ámbito académico, generar una renovada estructura de investigación y retomar el ánimo por escribir tesis de grado en la universidad.
Después de la revisión bibliográfica, junto con la experiencia práctica, se puede evidenciar que la problemática de las cárceles, sobre todo, en Colombia y en este caso particular, Santa Marta, requiere un tratamiento multidisciplinar, en diversos frentes de obra, académicos, administración pública, así como la sociedad civil. Siendo una problemática que involucra salud (Medicina, Psicología, Salud Pública, Psiquiatría, etc.), infraestructura (Ingeniería, entre otros), resocialización y educación (Antropología, Sociología, Ciencia Política, etc.), todo enmarcado en un contexto legal establecido. Es importante mencionar que las problemáticas anteriormente mencionadas no son todas las que implica el sistema carcelario colombiano, mucho menos las vividas por las internas de la cárcel Rodrigo de Bastidas.
Es por eso que se reitera la pertinencia de construir desde la Antropología un puente que permita construir una caracterización, dando como resultado un diagnóstico, y a partir de este, la implementación de una serie de medidas que configuren la política pública diferencial para las internas del pabellón de mujeres de la cárcel distrital de Santa Marta; todo comenzando desde el análisis de sus discursividades, reforzando lo mencionado por Wallerstein (1996), quien apela a la necesidad imperante de que las Ciencias Sociales, entre ellas la Antropología, se articulen con sus realidades circundantes y activen mecanismos que redunden en la trascendencia social fáctica.
Es en estos momentos donde surge la Etnografía como método de diagnóstico, debido a su carácter dialógico y empático, a este aspecto se le dará la profundidad pertinente en el acápite de metodología.
Es importante mencionar que, para generar un diagnóstico se requiere hacer un cruce de las perspectivas del personal administrativo de la Cárcel y del esquema humano que se encarga de la seguridad en esta (dragoneantes, policía, por ejemplo) para poder completar el diagnóstico. Esto abre entonces el paso a nuevas investigaciones a nivel etnográfico.
Socialmente es responsabilidad de la academia, aproximarse a la realidad particular de los espacios en donde se fungen las limitaciones del Estado y proporcionar diagnósticos, evidenciando así problemáticas latentes en el quehacer social.
Profundizando en el tema, es responsabilidad del científico social (en este caso del antropólogo), no quedarse en repetir proverbialmente el deber ser de las cosas, todo lo contrario, proporcionar, desde un análisis exhaustivo, alternativas de solución a dichas problemáticas con el propósito de la trascendencia social. Y todo esto se dará producto de un despliegue concienzudo que conjugue trabajo de campo, análisis y elaboración epistemológica que redunde en el beneficio de esta población.
1. Personal de seguridad del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).
2. Espa: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta.
3. Nota de la autora: se omitieron algunos errores ortográficos y de redacción.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.