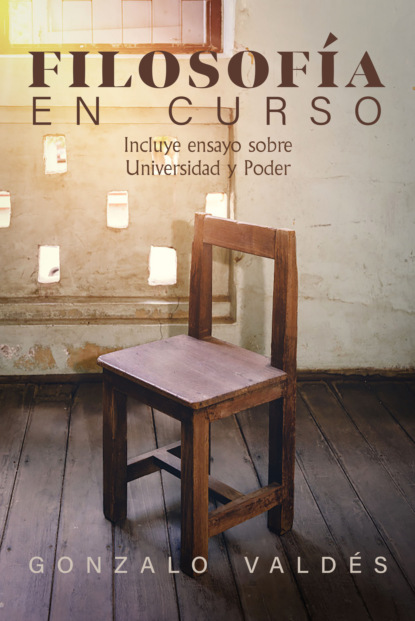- -
- 100%
- +
Partiendo de esta concepción basal de la emoción, debiéramos poder observar, y efectivamente observamos, en las emociones, algunas características que hemos atribuido al clinamen, a saber:
a) Su indeterminación en el tiempo y en el espacio, que se corresponde con la observación de que no sabemos cuando ni donde vamos a experimentar una emoción
b) Su duración relativamente corta, también observable por nuestros sentidos en los cambios de ánimo que nos afectan o afectan a otras personas
c) Su carácter contingente, en el sentido de que no siempre obedecen a una misma serie causal mecánica y racional. Mas bien, las emociones tienden a romper dicha serie causal, como en el caso de la risa o el amor
d) Su rapidez variable. Así, experimentamos emociones meramente mentales que se corresponden con la rapidez del pensamiento (que es la misma velocidad del átomo) cuando, por ejemplo, un recuerdo nos entristece; o bien, las emociones conllevan un correlato físico que se ha lentificado, como cuando nos sonrojamos como consecuencia de una vergüenza que hemos pasado
e) Cada emoción trae consigo un nuevo esquema de comportamiento (nueva serie causal), hasta que dicha emoción cesa o es reemplazada por otra
II.2
Párrafo aparte merece un tema que es central en toda discusión filosófica de las emociones: la posibilidad de controlarlas racionalmente.
Un esquema dualista de cuerpo y alma o mente se presta mejor a la tesis de que las emociones pueden ser controladas por el imperio de la razón. La primacía que estas filosofías generalmente asignan al alma y a la racionalidad en el hombre, se traduce también en un cierto poder de la mente, variable según cada enfoque, para controlar sus emociones, ya que estas siempre comportarían un elemento de conocimiento al que se puede acceder por medio de la razón para, eventualmente, dominarlas. Es lo que Róisín Hampson denomina actitud intelectualista frente a la emoción. En principio, un esquema monista como el materialista, en el que tanto la mente como el cuerpo están conformados por átomos, el control de la mente sobre las emociones puede tornarse más problemático. Pero esto no significa que todo monismo necesariamente tenga que adoptar una teoría no cognitiva o meramente fisicalista de las emociones. Está desde luego el caso del monismo de los estoicos. Y es así también en la lectura intelectualista de Epicuro, cuyo monismo comportaría, al menos desde una perspectiva ética (que es también la perspectiva más tradicional), la posibilidad indudable de acceder a una vida feliz mediante un control adecuado de los deseos y pasiones que afectan al alma humana.32 Así lo señalaría Epicuro en su carta a Heródoto, 81,33 cuando afirma que
la mayor perturbación de las almas se origina en la creencia de que ésos(cuerpos celestes) son seres felices e inmortales, y que, al mismo tiempo, tienen deseos, ocupaciones y motivaciones contrarios a esa esencia; y también en el temor a algún tormento eterno, y en la sospecha que exista, de acuerdo con los relatos míticos; o bien en la angustia ante la insensibilidad que comporta la muerte, como si esta existiera para nosotros; y en el hecho de que no sufrimos tales angustias a causa de nuestras opiniones, sino afectados por una disposición irracional, de modo que, sin precisar el motivo de sus terrores, se experimenta la misma y amplia perturbación que el que sigue una creencia insensata. La tranquilidad de ánimo significa estar liberado de todo eso y conservar un continuo recuerdo de los principios generales y más importantes.
Volveremos sobre esto en las conclusiones, pero dejemos en claro desde ya que no se tratará allí de proponer al clinamen como explicación única de las emociones, con exclusión de todo elemento cognitivo, puesto que esto iría en contra de textos expresos del propio Epicuro, como el que recién hemos citado.34
Pero más allá o más acá de esta discusión sobre el control de la razón sobre las emociones, discusión aparentemente resuelta, al menos en la ética epicúrea, lo que el clinamen aporta de inquietante es una visión distinta de la propia racionalidad y, por ende, de la naturaleza y calidad de dicho control. Para explicar esto necesitamos introducir algunos elementos de psicología.
La psicología epicúrea distingue en los seres animados la voluntad de la mente. La voluntad, que compartimos con los animales, orienta nuestras acciones en dos sentidos básicos: hacia la búsqueda del placer y hacia evitar el dolor. La mente, el animus, es la sede de la racionalidad en el hombre y también orienta nuestras acciones en sentidos que no siempre coinciden con los de la voluntad. Así, por ejemplo, la mente del hombre adulto puede llegar a distinguir entre los múltiples deseos: aquellos que “son naturales de aquellos que son vanos; y de los naturales unos son necesarios, otros solo naturales; y de los necesarios, unos lo son para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo y otros para la vida misma”.35 De esta manera, el animus adquiere la capacidad de guiar nuestra voluntad y nuestras acciones hacia los placeres naturales y necesarios, que son los únicos necesarios, valga la redundancia, para una vida feliz. Nada muy novedoso o problemático hasta aquí respecto de otras concepciones dualistas de los deseos y emociones.
El problema es que la noción de clinamen implica que el animus o mente (y la voluntad, aunque no entraremos en esto) también declina. Recuérdense el pasaje de Lucrecio a que aludíamos en la introducción: LVI, 1183:
Perturbada la mente del ánimo (animi mens) en la pena y el miedo…36
Aquí son dos emociones, la pena y el miedo, las que perturban, hacen declinar a la mente. Pero no hay razón para pensar que los átomos sutiles de la mente no declinan sin que intervenga una causa extrínseca como la emoción; más bien, hay razones para pensar que estos declinan eminentemente en la teoría física de Epicuro.37
Si esto es efectivo, es decir, si la mente también declina, las conclusiones podrían llegar a ser devastadoras para la racionalidad: si se llevan las cosas al extremo, la racionalidad sería una emoción más y tendría las mismas características que le asignábamos a estas en los literales “a” a “f” precedentes. Claramente, una concepción así de la racionalidad es contraria a nuestra experiencia sensible, en la que constatamos cierta regularidad y constancia en el funcionamiento de la mente humana. Y es también contraria a la importancia que la filosofía epicúrea otorga a la racionalidad en el logro de sus objetivos prácticos, aspecto que ya destacamos. ¿Existiría entonces una contradicción en la física epicúrea, la que tendría que recurrir a una especie de eticización38 de los átomos de la mente, contraria al clinamen, para justificar la capacidad rectora del animus sobre las emociones? Nos parece que es posible salvar esta contradicción desde la misma física, sin recurrir al argumento ético, aplicando aquí la misma idea de causalidad compartida que mencionamos antes: los átomos sutiles de la mente y de la racionalidad se mueven, caen, regularmente, conforme a reglas establecidas39, pero no están exentos de desviaciones o contingencias que afectan transitoriamente dicha racionalidad. No es que el clinamen nos convierta en personas irracionales e incapaces de controlar nuestras emociones, pero nos advierte que la pura causalidad “mecánica” de la racionalidad es incapaz de dar cuenta del fenómeno mental y físico de la emoción en toda su extensión, en cuanto éste comporta también una causalidad “poética” o creativa (positiva o negativa), que actúa contingente y juntamente con la otra forma de causalidad.
Ilustremos la aplicabilidad de este planteamiento teórico a un problema que constituye un dolor de cabeza para las aproximaciones intelectualistas a las emociones: el de las emociones recurrentes. Róisín Hampson utiliza el ejemplo del pánico escénico, el que razonablemente debiera desaparecer luego de que varias experiencias favorables demuestran a nuestros sentidos y a nuestra mente que dicho pánico no tiene justificación. Sin embargo, el pánico escénico persiste. La explicación de Róisín Hampson, en la que no ahondamos aquí, es de que en el origen de la emoción hay un elemento no cognitivo, una apariencia, que no puede ser controlada por la razón.40De ahí el carácter reiterativo de la emoción. Es decir, Róisín Hampson atiende, como en el modelo aristotélico, a los componentes de la emoción. El modelo alternativo del clinamen, en cambio, centra la atención en los componentes de la mente más que en los componentes de la emoción: el elemento creador del animus, que en el ejemplo aparece como elemento destructor, declina o desvía el análisis racional, que intenta controlar, sin éxito, la emoción del pánico escénico, la que persiste intermitentemente, aún en actores avezados y experimentados. Aplicando los principios de la gnoseología epicúrea41, ambas explicaciones son compatibles con la experiencia que constata la existencia de emociones reiterativas y, por lo tanto, no debiéramos descartar ninguna de ellas. Sin embargo, nos parece que el modelo del clinamen proporciona una explicación suficiente y tiene la ventaja de no recurrir a esquemas explicativos que provienen de otras filosofías.42
III
Quizás la conclusión más importante que se deriva del análisis de los apartados anteriores es la de que debemos aprender a convivir con las emociones, las que son un fenómeno natural como tantos otros con los cuales también tenemos que convivir. Desde luego, no podemos eliminarlas, porque no está en nuestro poder detener el movimiento y la declinación de los átomos que las originan. Por otra parte, su control por la mente se ve dificultado por las características propias de esta declinación, su indeterminación, y también porque dicha declinación afecta a nuestra propia racionalidad. Hablamos de dificultad y no de imposibilidad, ya que sabemos que Epicuro considera que el continuo ejercicio de la ciencia de la naturaleza permite alcanzar la serenidad del ánimo.43Pero la serenidad del ánimo no debe entenderse como el control racional de las emociones (la visión intelectualista) sino como el conocimiento permanentemente actualizado de la verdadera naturaleza de estas, cada vez que nos enfrentamos a ellas. Para facilitar este proceso de actualización permanente del conocimiento, su aplicación práctica a la contingencia, es que Epicuro ha escrito la carta a Heródoto: “hay que acudir, en efecto, a aquellos (principios básicos) de continuo, y hay que fijarlos en la memoria hasta el punto de obtener, a partir de su recuerdo, la comprensión más fundamental de los sucesos reales”44. Es decir, no se trata de un conocimiento abstracto, adquirido de una vez por todas y válido en todas las ocasiones, como el de los geómetras,45sino de un proceso de acostumbramiento46 que no termina nunca, de actualización y aplicación práctica a situaciones contingentes e imprevistas. Se entiende que en un esquema como éste el sabio pueda experimentar emociones, a diferencia de lo que ocurre con el sabio estoico. Se entiende también la importancia del jardín y de la amistad, como apoyo en un proceso que siempre enfrenta nuevos acontecimientos, y la importancia asignada a ciertas prácticas de la vida en común que van más allá de la adquisición de conocimientos.47 Así, el placer y la emoción que nos trae un placer vicioso puede ser controlado adquiriendo el hábito de la vida frugal que se propicia en el jardín de Epicuro. Se entiende, por último, que la filosofía epicúrea sea una forma de vida más que un sistema de conocimientos abstractos. No podemos prescindir de estos conocimientos y es obligación ética adquirirlos e incluso tenerlos en la memoria. Pero se trata de una condición necesaria pero no suficiente de la vida feliz. Requiere el complemento indispensable de una práctica de vida que haga posible la aplicación permanente de los conocimientos adquiridos. Esta práctica de vida no surge como una recomendación banal que cualquier filosofía o terapia de sanación pueden hacer, sino que está enraizada en la concepción misma de la realidad que surge con la idea de clinamen. En lo que nos interesa, no es la mera adquisición de conocimientos sobre la naturaleza de las emociones, su variabilidad, su contingencia, su rapidez, lo que nos permitirá controlarlas. Conocimiento sí, pero conocimiento encarnado48 en un proceso de aprendizaje progresivo y una experiencia de vida que nos permita adquirir los hábitos para enfrentar la inevitable declinación que conllevan las emociones y que es constitutiva también de nuestra propia racionalidad.
Pero como lo advertíamos al comienzo, el conocimiento de la verdadera naturaleza de las reglas que rigen los fenómenos, incluso cuando viene acompañado de una buena práctica de vida, no siempre es suficiente para la felicidad, objetivo último de la filosofía epicúrea. Como lo muestran los ejemplos de la muerte de Epicuro y de la peste, algunas de estas reglas que rigen nuestras emociones pueden parecernos indignas de los hombres que quisiéramos ser, tal como algunos fenómenos naturales pueden parecernos repugnantes y terribles. En ambos casos, las esperanzas epicúreas de alcanzar una vida feliz se ven frustradas. Quizás la enseñanza más profunda de esta filosofía, la que Lucrecio muestra a Memio solo al final de su recorrido iniciático, es la inestabilidad de nuestra condición humana, inevitablemente ligada al movimiento atómico y a su declinación. Es un importante aporte de la filosofía epicúrea el enfrentarnos a esta fragilidad, fragilidad que, en el plano de las emociones, dificulta sino impide su control por la mente o la racionalidad. Es lo que hemos tratado de mostrar en este trabajo.
Apéndice
Un cuestionamiento del carácter mismo de la racionalidad, mucho más radical del que puede desprenderse del análisis anterior sobre el clinamen, es el que hace la filosofía de Diógenes el Cínico:
Afirmaba que los más estaban a un dedo de enloquecer; pues si alguien se pasea extendiendo el dedo del medio, parecerá loco, mas no si [lleva extendido] el dedo índice. Diógenes Laercio sobre Diógenes el Cínico.49
Diógenes se burla de la verbosidad de su contemporáneo Platón y llama a sus disertaciones desertaciones; a la escuela de Euclides, la llama escólera.50 Detrás de estas ironías hay un cuestionamiento radical del nomos al que se ve en permanente oposición a la physis, a lo natural. El deber del filósofo es poner de relieve esta tensión y esto no se logra por el discurso dialéctico, sino adoptando una cierta forma de vida. Esta forma de vida resulta ser desvergonzada y desfachatada, pero a la vez que extremadamente frugal y ascética (recordemos su manto, morral, barril y bastón), ya que se trata de poner en cuestión todas las convenciones que el nomos impone a lo natural. De esta forma de vida dan cuenta las numerosas y desopilantes anécdotas que relata Diógenes Laercio. Sócrates enloquecido llamará a Diógenes Platón, uno de los blancos de sus diatribas.
Epicuro estará muy distante de estos extremos, pese a que coincidirá con Diógenes al considerar la filosofía como una forma de vida que, en su caso, es, por cierto, más discreta y más prudente, menos escandalosa. Considera también la autosuficiencia como un gran bien51, pese a que la vida en el Jardín es mejor que la del barril. Sin embargo, queremos pensar que su noción de clinamen insinúa otra posible coincidencia en un plano más conceptual: un reconocimiento de que nuestra racionalidad y nuestro nomos descansan en una materialidad corporal que la afecta de manera a veces impredecible, como un clinamen.
Encontramos un eco contemporáneo de estas inquietudes en un personaje muy respetable racional y equilibrado, de un texto de Albert Camus. Este personaje narra un incidente de tránsito sin importancia en el cual se ha visto involucrado, que lo hace perder totalmente el control de sí mismo. Devorado por un resentimiento que dura varios días, llega a comprender “que su verdadero deseo no era la de ser la criatura más inteligente y generosa de la tierra, sino solamente de golpear a quien quisiera, en fin, de ser el más fuerte, y esto de la manera más elemental. La verdad es que todo hombre inteligente…sueña con ser un gánster y de reinar sobre la sociedad por la pura violencia”.52
Locura, violencia, clinamen. Curiosas vecindades estas, las de nuestra racionalidad.
Bibliografía
CAMUS, Albert, La Chute. Paris : Editions Gallimard, 1956.
EPICURO, Versión Carlos García Gual. Madrid: Editorial Gredos, 2007.
FOWLER, Don. Lucretius on atomic motion. A Commentary on De rerum natura 2.1-332 Oxford: Oxford University Press, 2002.
HAMPSON, Margaret Róisín. A non-intellectualist account of Epicurean emotions. 2013. Tesis Doctoral. UCL (University College London).
LONG, Anthony A. Chance and natural law in Epicureanism. Phronesis, 1977, p. 63-88.
LUCRECIO, De la natura de las cosas, Versión Rubén Bonifaz Nuño, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984.
OYARZÚN, Pablo; MOLINA, Eduardo. Sobre el clinamen. Méthexis, 2005, vol. 18, p. 67
OYARZÚN, Pablo. El dedo de Diógenes: La anécdota en filosofía. Santiago: Dolmen Ediciones, 1996.
STRAUSS, Leo; LIVCHITS, Leonel. Liberalismo antiguo y moderno. Buenos Aires: Katz, 2007.
VARELA, Francisco. Ética y acción: conferencias italianas dictadas en la Universidad de Bolonia 16-18 de diciembre, 1991. Santiago: Dolmen, 1996.
Notas
1 Strauss, Leo, Notas sobre Lucrecio, en Liberalismo antiguo y moderno, Buenos Aires: Katz Editores,2007 pp 123-130.
2 Lucrecio, De la Natura de las Cosas, versión de Rubén Bonifaz Nuño, México: Universidad Nacional Autónoma de México,1984.
3 Strauss, op.cit. 126.
4 Ídem.
5 Epicuro, versión Carlos García Gual, Madrid: Biblioteca Gredos,2007, pág. 88
6 Idem,91
7 Estrictamente, en filosofía epicúrea, no debería haber dolor insoportable, ya que sería de corta duración.
8 Es la terminología que emplea, por ejemplo, Margaret Róisín Hampson en su tesis, aunque quizás en un sentido más aristotélico que el que queremos emplear aquí. Cf,HAMPSON, Margaret Róisín. A non-intellectualist account of Epicurean emotions. 2013. Tesis Doctoral. UCL (University College London).
9 Se conjetura que existiría una laguna textual después del párrafo 43 de la carta, donde Epicuro habría postulado el clinamen. Otros sostienen que la carta a Heródoto es anterior a la introducción de la tesis del clinamen por Epicuro. Cf. OYARZÚN, Pablo; MOLINA, Eduardo. Sobre el clinamen. Méthexis, 2005, vol. 18, p. 67 (en adelante O & M) p.3 nota 4.
10 Epicuro, op.cit. p 95 (28)
11 Lucrecio, op.cit. p 44
12 Citado por O & M, p9
13 Para una revisión de esta literatura y también como ejemplo de estudio erudito, ver Fowler, Don, Lucretius on atomic motion, A Commentary on De Rerum Natura 2.1-332, Oxford: Oxford University Press, 2002.
14 O & M, op.cit.1
15 Para una visión más restrictiva, que sostiene que si bien todo átomo se desvía, este desvío no tiene efecto en compuestos atómicos más grandes, ver Long, A.A. Chance and Natural Law in Epicureianism, Phronesis 22:63-68. Citado por Fowler,op.cit. p 415.
16 O & M, op.cit. Intentamos seguir de cerca las coordenadas de ese trabajo y remitimos al lector a éste, en el entendido que las equivocaciones y extrapolaciones son nuestras y no de los autores. En particular, dicho trabajo no aborda específicamente el tema de las emociones en Epicuro.
17 Idem, p 1.
18 Ídem, p 5.
19 Epicuro,Carta a Herodoto,62, op. cit. P114.
20 Cf. O & M, op.cit.8.
21 Idem, p 10 y p. 16.
22 “Pues sería mejor prestar oídos a los mitos sobre los dioses que caer esclavos de la Fatalidad de los físicos”. Epicuro, Carta a Meneceo, 134, op.cit. p148.
23 O & M, p.16 nota 26.
24 O & M, p. 10.
25 Idem, p. 11.
26 Idem, p15.
27 HAMPSON, Margaret Róisín, op.cit.
28 Idem, p.10
29 Epicuro, 34, op.cit. p 100.
30 Cf. Fowler, op.cit. 416-417
31 Para la noción de simulacro, Epicuro, Carta a Herodoto, 46-48, op.cit. p 106 y también Lucrecio, Libro II 109-113. op.cit. p 40.
32 Quizás no sea descabellado sostener que la física de Epicuro tampoco es verdaderamente monista: la distinción que establece entre los átomos de la mente, los más sutiles, y el resto de los átomos, sería hasta cierto punto equivalente a la distinción cuerpo y alma de las filosofías dualistas.
33 Epicuro, op.cit., p 123
34 Herodoto 81 sería un texto canónico para los intelectualistas ya que afirma que con la liberación de las creencias insensatas se logra la tranquilidad del ánimo. Sin embargo, el mismo texto afirma que “no sufrimos tales angustias a causa de nuestras opiniones sino afectados por una disposición irracional”, lo que puede dar pie a otras interpretaciones, como la del clinamen. Epicuro, op.cit.p 123.
35 Epicuro, Carta a Meneceo, 127, op. cit.p.145-146.
36 Lucrecio, op.cit.,p239
37 Ver LONG, Anthony A. Chance and natural law in Epicureanism. Phronesis, 1977, p. 63-88.
38 La expresión, en otro contexto, es de O & M. Cf. Op. cit. p.15
39 Asimilables, a principios lógicos como tercio excluído, o el todo es mayor que la parte., por ejemplo.
40 Róisín Hampson, op. cit.p 42.
41 Se trata de la discontinuidad epistemológica entre los dos niveles de lo real, el manifiesto (lo que está dado en la sensación) y el no manifiesto. Cf. O & M, op. cit. p 5, nota 3.
42 Nos parece que hay otras ventajas: la apariencia es en principio más azarosa que la causalidad creadora, que necesariamente coexiste con la causalidad racional. Pero ahondar en esta y otras posibles ventajas nos llevaría a una discusión detallada de la tesis de Róisín Hampson y del modelo aristotélico que le sirve de base, algo que no queremos intentar aquí.
43 Epicuro, Carta a Herodoto (37), op.cit. p 102. Ver también nota 30.
44 Idem,(36), p.101. Es tentador ver aquí, en la necesidad de esta carta de ayuda memoria, un ejemplo de clinamen de la inteligencia, cierta proclividad a desviarse de las reglas fundamentales.
45 Es conocida la distancia que toma Epicuro con la escuela de Euclides. A diferencia de la Academia, al Jardín entran hombres, mujeres y esclavos, sin conocimientos matemáticos.
46 “Acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros” dice Epicuro, Carta a Meneceo, 124, op.cit.144.
47 Ejemplos de estas prácticas son la enseñanza oral, la repetición, la memorización, la formación de hábitos frugales, el distanciamiento de la política, la amistad “con alguien semejante a ti”. etc.
48 La expresión es de Francisco Varela. Varela postula una pericia ética que se aparta de la tradición occidental dominante y se acerca a las prácticas budistas o taoístas. Cf. Francisco Varela, Etica y Acción, Santiago:Dolmen Ediciones, 1996.
49 Diógenes Laercio , Vitae Philosophorum, VI, 20-81, versión de María Isabel Flisfisch, en Pablo Oyarzún, El Dedo de Diógenes, Santiago:,Dolmen Ediciones, 1996, p. 35.
50 Idem, 24
51 Epicuro, Carta a Meneceo, 130, op.cit, p. 147
52 Albert Camus, La Chute, Paris : Editions Gallimard,1956, p.60. La traducción es nuestra.
El escepticismo y el antiescepticismo de Spinoza: comentario a un texto de Richard Popkin
Masa e Individuo. Comentario texto Richard Popkin.
El texto que comentamos es el capítulo 12 del libro “La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza” que Richard Popkin dedica a Spinoza y que titula “El escepticismo y el anti escepticismo de Spinoza”. No es entonces un estudio del pensamiento de Spinoza sino que se inscribe en un propósito más limitado que aunque el autor no lo explicita parece ser el de revisar lo que el propio Spinoza dijo o pensó sobre el escepticismo y determinar en base a ello, si cabe incluirlo o no en su listado o historia de los escépticos.