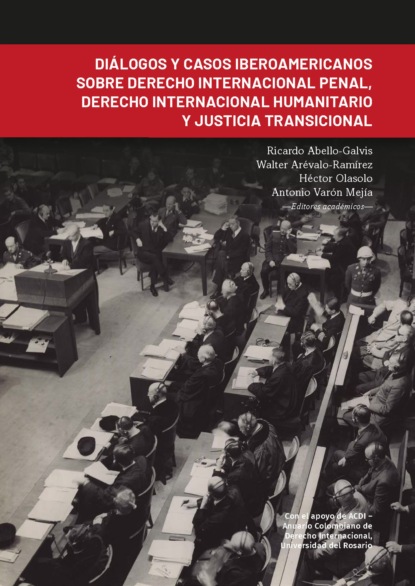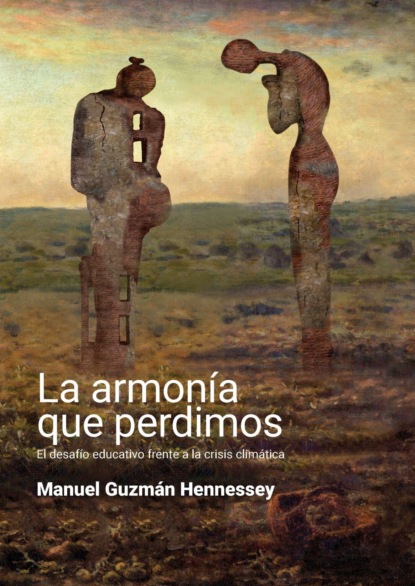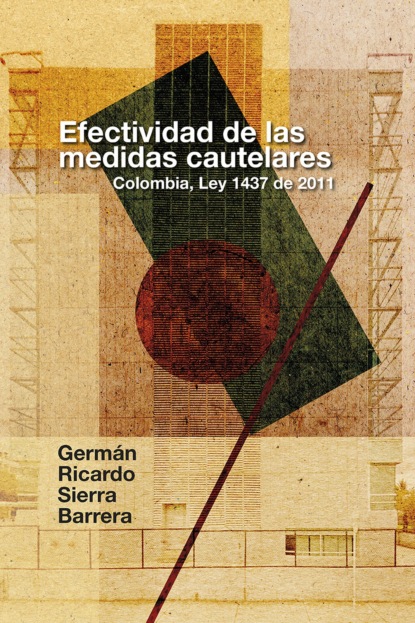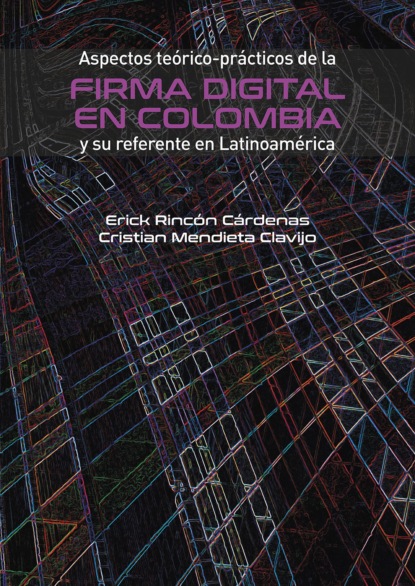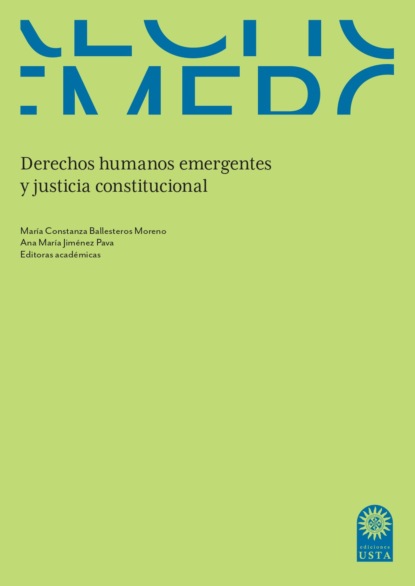El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz
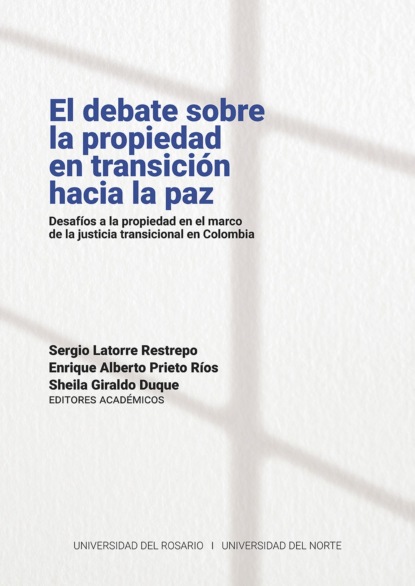
- -
- 100%
- +
Es en este contexto que se formula la Ley 160 de 1994, la que se constituye en la segunda norma mediante la que se introduce el principio de igualdad para los procesos de titulación de la tierra. Esta ley da continuidad a lo establecido en la norma precedente (Ley 30 de 1988) (titulación conjunta y el reconocimiento del derecho de las mujeres jefas de hogar al acceso individual a la tierra), pero, a diferencia de la anterior, en esta se matiza aún más el sujeto que se prioriza como beneficiario, es decir, mujeres campesinas jefes de hogar, que además se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente.10
Sin embargo, cabe aclarar que dada la tendencia política del gobierno: la que estaba enfocaba en avanzar en la apertura económica y la reconversión del agro, y en un contexto de escalonamiento del conflicto con especiales efectos sobre las mujeres rurales, el derecho a la tierra para este grupo poblacional no se concibió como una medida de carácter afirmativo, sino como estrategia para brindar a los sujetos las condiciones necesarias para incorporarse al nuevo modelo (Cajamarca, 2013). Además, al constituir a las mujeres como sujetos vulnerables, implícitamente se estableció el reconocimiento de su derecho a la tierra como uno de los mecanismos para facilitar su ingreso al mercado y así ellas por sí mismas podrían constituir las condiciones para salir de la fragilidad en las que las sumía la pobreza y la guerra.
Una cuestión por resaltar es que mediante la focalización de las mujeres rurales como sujetos de atención en razón de su vulnerabilidad y por su potencialidad como sujeto activo en la producción se omiten las condiciones estructurales que reproducen la situación de inequidad que condicionan el acceso a la propiedad de la tierra.
En este sentido, la inclusión de las mujeres rurales en la Ley 160 de 1994 reafirma tres supuestos: se constituyen en sujetos de este derecho dado que encarnan la maternidad (o el cuidado) como el rol más importante desempeñado por ellas; son sujetos vulnerables en la medida en que no cuentan, por un lado, con las condiciones para ejercer a cabalidad el rol de crianza de los hijos; y porque no han sido capaces de insertarse efectivamente en el mercado, aspecto que se supone minimizará su fragilidad.
En conexión con el concepto de tecnología de género neoliberal, esta ley se constituye en una estrategia para, a través de la articulación de estas en lo productivo, producir tipos de sujetos cuyas características o rasgos les permitirán ser funcionales al sistema. Esta norma pone en circulación nuevas representaciones de género, ligadas a la capacidad de las mujeres para ser productivas y aportar al desarrollo rural y a la dinamización de la economía, por medio del reconocimiento de su derecho a la tierra, aspecto que posibilita la asimilación de una serie de imágenes y representaciones ‘convenientes’ sobre los sujetos y su papel en el nuevo modelo. Como argumenta De Lauretis (1989, p. 25), “la construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género y de discursos institucionales con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e implantar representaciones de género”.
3. El sujeto femenino de la restitución de tierras
Frente a los resultados de la puesta en marcha de la Ley 160 de 1994, es clave considerar varios aspectos. León y Deere (2000) especifican que, si bien mediante la implementación de la norma se incrementa el acceso de las mujeres a la tierra (a través del subsidio y la titulación conjunta), este siguió siendo marginal. Tan solo el 19 % de la totalidad de los sujetos beneficiados por el subsidio fueron mujeres. Por otra parte, el deterioro de la guerra tuvo efectos sobre el acceso. Estos deben considerarse en dos niveles. Por un lado, quienes tuvieron la posibilidad de acceder fueron víctimas de despojo o tuvieron que abandonar la tierra; por otro lado, las dinámicas del conflicto condicionaron, por ejemplo, la solicitud del subsidio (Sañudo, 2015).
La conexión entre género y despojo es compleja, y para comprenderla Meertens (2016) sugiere atender a que “el acceso a la tierra de las mujeres ha sido una larga historia de exclusiones”, las que no han sido resueltas con la implementación de la Ley 160 de 1994, y se han exacerbado con el escalonamiento de la guerra y la reorientación del modelo de desarrollo rural (este como producto de la convergencia entre irregularización del conflicto y neoliberalismo).
Las históricas exclusiones se conectan con los arreglos tradicionales de género. Así, “el ordenamiento social y cultural basado en una cultura patriarcal” limita el acceso a la propiedad por parte de las mujeres y media en “los procesos de titulación, adjudicación, e incluso de sucesión” (CNRR, 2009, p. 56).
Córdova (2003) sostiene que factores como “la percepción dicotomizada de la división sexual del trabajo y de los papeles de género”, y la idea instalada con fuerza en el imaginario sobre que las mujeres “son incapaces” inciden en el acceso. En cuanto al primer factor, la autora establece que esta, además de definir y prescribir los ámbitos de las actividades femeninas y masculinas, tanto en lo que respecta a la reproducción como a la producción, legitima la pertenencia de los sujetos a espacios específicos, “instituyendo con esa exclusividad un estado recíproco de dependencia y complementariedad que se funda en el orden genérico” (p. 181). Este orden instaura que los hombres como productores deben ser los propietarios de la tierra y las mujeres como cuidadoras deben estar incluidas dentro de la propiedad masculina (Sañudo, 2015).
Con respecto al imaginario sobre la incapacidad de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas y el control de los recursos, este tiene que ver con que las sociedades agrarias establecen la supremacía masculina como principio organizador de la distribución económica y social de recursos (Bourdieu, 2000). Bajo esta lógica, “las mujeres se ubican en la parte más baja de la escala económica y social” (Romany, 1997, p. 102), aspecto que, entre otros, incide en el reconocimiento y valorización del trabajo que las mujeres realizan tanto en los ámbitos productivo como reproductivo y comunitario. La continuidad en el no reconocimiento del trabajo femenino rural implica la invisibilización de este sector como sujeto de reforma agraria.
Con la guerra se exacerban las condiciones de exclusión basadas en los imaginarios de género. Meertens (2017, p. 19) apunta: “Los actores armados y no armados usaban los órdenes de género de la sociedad campesina a su favor. Aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres o ampliando sus repertorios de violencia hacia ellas las desalojaron de sus tierras o afianzaron el orden masculino de la tenencia”.
Por su parte, Guzmán y Chaparro (2013, p. 14) plantean que el despojo se ancla en un “contexto previo y general que sitúa a las mujeres en condiciones de desventaja inicial”, desventaja que en escenarios de conflicto armado se incrementa. Frente a lo anterior, Céspedes (2010, p. 276) añade un elemento fundamental. La autora establece que la violencia sexual en el marco del conflicto armado se ha constituido también en una estrategia para despojar, señalando que “en ciertos contextos es la herramienta utilizada para producir el desplazamiento y consiguiente abandono de los inmuebles”.
La compleja experiencia del despojo por parte de las mujeres ha sido reconocida en la Ley 1448 de 2011, específicamente en lo concerniente a la restitución de tierras. Esta se constituye en el mecanismo, que, en clave de justicia transicional, opera para devolver las tierras despojadas con ocasión del conflicto armado a las víctimas, “bien sean propietarios, ocupantes o poseedores” (Benjumea y Poveda, 2014, p. 69). En cuanto a las mujeres, además apunta a atacar la persistente brecha de género en el acceso, problema que no pudo ser resuelto a través de los previos esfuerzos normativos.
En este orden de ideas, el enfoque de género transversaliza los artículos comprendidos entre el 114 y el 118, en los que, en palabras de Meertens (2017, p. 19), se conjugan las siguientes acciones afirmativas: “titulación a mujeres, priorización de mujeres jefas de hogar, protección (consentimiento previo para acompañamiento de la policía), participación de organizaciones femeninas en espacios institucionales y acceso a los beneficios de la Ley 731 de 2002”.
La Unidad de Restitución de Tierras (s. f.) ha dictaminado que las mujeres se constituyen en sujeto de restitución en razón de su victimización por despojo o abandono de predios con los cuales, de manera formal o informal, han mantenido una relación de propiedad. Esta instancia además reconoce que las mujeres, dadas las históricas condiciones de exclusión en el acceso a la tierra que han enfrentado, tienen mayores probabilidades de ser despojadas de la tierra, una cuestión que también ha sido determinante del acceso informal o precario a la tierra.
Desde esta lógica, reconoce tres modalidades jurídicas para la restitución: propietarias, poseedoras y ocupantes.11 En cuanto a las primeras, la URT (s. f., p. 7) dispone que son aquellas mujeres que poseen “escritura pública, una resolución del Incoder o del Incora o un acto administrativo emitido por el alcalde, o una sentencia de un juez que luego fue registrada ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos”; con respecto a las poseedoras, en este grupo se clasifican aquellas mujeres “que se creen y actúan como dueñas de un predio, de manera pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo establecido en la ley. Por tanto, lo usan, lo explotan, lo trabajan, desarrollan sus actividades cotidianas o incluso arriendan a otros, pero no tienen el título de propiedad y/o el registro del título ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos” (p. 8); en lo que compete a las ocupantes, estas son “aquellas mujeres que viven o explotan directamente un terreno baldío” (p. 9).
Por otra parte, para la Ley de Víctimas el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres resulta fundamental como estrategia para garantizar la restitución de la tierra. Dada la “posición asimétrica frente a la propiedad y tenencia de la tierra y bienes”, y/o por el acceso mediado a través de una relación formal con un varón, las mujeres difícilmente pueden demostrar el tipo de relación de propiedad que mantenían con el predio (Rodríguez, 2014, p. 56). Considerando esta problemática, la URT ha realizado importantes esfuerzos para ampliar los términos en que se da el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres.
En concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, se crea mediante Resolución 80 el “Programa de Acceso Especial de Mujeres y Niñas a la Etapa Administrativa del Proceso de Restitución de Tierras”. Este tiene como objetivo “crear mecanismos eficaces para la acreditación de la titularidad del derecho a la tierra de las mujeres y niñas víctimas del abandono y despojo”. Su puesta en marcha, además, apunta a “superar las barreras y dificultades que presentan las mujeres respecto al acceso a la justicia, con la finalidad de demostrar sus derechos” (artículo 3º).
La restitución además es un proceso que está articulado con otras medidas encaminadas al restablecimiento socioeconómico de la población despojada, entre ellas el apoyo a la construcción y desarrollo de “planes de vida productivos” (URT, s. f., p. 9). Estos se diseñan y ponen en marcha con el objetivo de “contribuir a la integración social y productiva de las familias restituidas” (p. 9). El principal componente de estos planes corresponde a los proyectos productivos, para cuyo desarrollo las personas restituidas reciben incentivos. Para el acceso a este incentivo, las mujeres ‘cabeza de familia’ se prevén como sujeto prioritario dado que hacen parte del grupo ‘poblaciones vulnerables’. Además de lo anterior, se ha determinado que aquellas que retornen a sus lugares de origen posterior a la restitución tendrán prelación en los beneficios que otorga la Ley de Mujer Rural (731 de 2002).
Los planes de vida productivos se construyen considerando un diagnóstico, mediante el que se caracterizarán las condiciones ambientales y socioeconómicas de las personas restituidas y del territorio al que retornan; se tipologizará a los productores y los sistemas de producción; se mapeará a los diferentes actores que hacen presencia en el territorio (estatales y no estatales) y que intervienen en el desarrollo rural. Los insumos contenidos en el diagnóstico orientarán la construcción de los planes productivos.
“La oferta del Estado debe considerarse como eje de la formulación de los planes, de la misma forma que las ventajas que la economía familiar ofrece para el desarrollo de apuestas productivas. De igual manera, resulta clave que las propuestas sean técnicamente viables y financieramente sostenibles” (p. 39). Además, la puesta en marcha de estos planes dependerá de la “corresponsabilidad por parte de los beneficiarios” (URT, s. f., p. 25), quienes aportarán recursos productivos (fuerza de trabajo, saberes) y, si es necesario, deberán solicitar un crédito, cuyo trámite será apoyado por la Unidad. También están en la obligación de “asistir a los talleres, las jornadas de capacitación y a los eventos y actividades que, en el desarrollo del plan de vida productivo, se programen por parte de los respectivos operadores” (p. 25).
La sostenibilidad de la restitución estará mediada por la capacidad, por parte de las familias, con el apoyo institucional y el asocio con actores privados, de desarrollar el plan de vida productivo, el que se espera que posibilite la conexión con el mercado interno y externo, y se constituya en una de las vías para la dinamización de las economías rurales.
No obstante, la restitución y el desarrollo de los proyectos productivos son procesos que se suceden en escenarios en los que las dinámicas económicas, las lógicas productivas y los actores han cambiado, o se han transformado en función de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el contexto de la convergencia entre neoliberalización y escalonamiento del conflicto armado. En este sentido, la restitución y las acciones que trae aparejadas estarían encaminadas a la reorganización productiva de los territorios rurales, con la consecuente redefinición de la economía campesina bajo la lógica de un modelo que privilegia las plantaciones a gran escala y la agroindustria. Permitir el acceso a la tierra (vía formalización del título) y a recursos productivos (crédito, capacitaciones, asistencia técnica, transferencia de tecnología, entre otros) restaura las condiciones para la reproducción de la mano de la fuerza de trabajo necesaria para dar viabilidad a proyectos productivos de gran envergadura. El predio más el proyecto productivo se constituyen en recursos para generar que las personas accedan a los mínimos de subsistencia, aspecto fundamental para “completar el salario agrícola” (García, 1986, p. 77).
Bolívar et al. (2016) sugieren, por ejemplo, que los proyectos productivos vía restitución no solo conllevan la reactivación de la economía campesina (como condición de seguridad alimentaria y de reestructuración de lazos familiares y comunitarios), además posibilitan “el retorno de las víctimas al sistema financiero y la vida comercial” (p. 86), la creación de un ambiente de confianza en las instituciones estatales y en otros actores clave en el desarrollo rural (públicos y privados), la construcción de “iniciativas de emprendimiento y asociatividad” (alianzas con actores privados fundamentalmente), entre otros. Adicionalmente, es de destacar un aspecto sobre el que han llamado la atención Uprimny y Sánchez (2010, p. 305), la restitución estaría apuntando a corregir “la ilegalidad del despojo y aclarar los títulos y los derechos individuales sobre los bienes, lo cual serviría para dinamizar el mercado de tierras”, y los proyectos productivos se constituirían en la estrategia de modernización de la economía campesina.
Tal como se sostuvo antes, las mujeres cabeza de hogar restituidas se constituyen en sujetos prioritarios para el acceso a incentivos para el diseño y desarrollo de planes productivos. El “acceso a información financiera, tecnológica y de mercado; capacitaciones en desarrollo empresarial y procesos asociativos; acceso a servicios de desarrollo empresarial, financieros (microcrédito, garantías, microseguros) y no financieros (asistencia técnica, capacitaciones, parcelas demostrativas); se constituyen en medidas para propiciar su ingreso al mercado y su encadenamiento productivo” (DNP, 2015, p. 2). La finalidad es que este grupo poblacional adquiera las capacidades para que puedan dar solución “a sus problemas socioempresariales y económicos, para que sean gestoras del cambio y de la mejora y conservación de los recursos productivos, asociativos y naturales”, tal como señala el MADR (2015).
Si bien las mujeres cobran especial relevancia como sujeto de restitución, Meertens (2017, p. 53) señala que “el nuevo discurso de equidad de género en la restitución de tierras se enfrenta todavía a viejos imaginarios y prácticas sociales discriminatorias. Estas persisten en una variedad de acciones excluyentes, rutinizadas y naturalizadas, tanto en las familias, las comunidades campesinas e indígenas, como entre los mismos funcionarios y operadores de justicia”. Ellas continúan situándose como un sujeto de intervención (de acceso a la tierra) en la medida en que encarnan una identidad ligada al cuidado (cabeza de hogar). Persiste la visión institucional sobre que ellas son las principales responsables del bienestar de las familias, y el acceso a factores de producción se vislumbra como condición para alcanzar y mantener el bienestar familiar y colectivo. Además, la restitución y su prelación en la construcción y puesta en marcha de los planes de vida productivos tienen la intencionalidad explícita de modernizarlas, dotándolas de las capacidades necesarias para ser eficientes en el marco del nuevo modelo. Sin embargo, el acceso a factores y recursos productivos sigue siendo marginal. En este sentido, las intervenciones buscan ubicar a las mujeres productivamente hacia el mercado bajo condiciones precarias.
Las acciones de intervención están encaminadas a producir sujetos femeninos que dejan de percibirse como campesinas para identificarse como empresarias, eficientes, quienes encarnan nuevos conocimientos, los que las hacen más competitivas. No obstante, todas estas nuevas características opacan el que se han constituido como trabajadoras precarizadas y como sujetos a quienes les es cooptado su trabajo productivo y reproductivo, proceso que está en la base de la acumulación capitalista. De esa forma, este moldeamiento no se desarrolla con el único fin de volver a las mujeres más productivas, sino que busca optimizar el trabajo femenino para hacer más rentable la producción.
Conclusiones
A lo largo de este documento, se pretendió evidenciar algunos rasgos de la continuidad que existe en la configuración de feminidades productivas. Configuración que comienza con el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria y persiste con su inclusión como un sujeto prioritario en los procesos de restitución de tierras. Proceso que se sucede en el marco de la neoliberalización de la economía y su entronque con el escalonamiento de la guerra, cuestiones que están en la base de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el país. Esta reorientación demanda nuevos actores productivos. Campesinos y campesinas han sido ajustados mediante las intervenciones estatales y no estatales (violencias diversas) a las nuevas lógicas, que, bajo el libre mercado, han ido tomando los procesos en las zonas rurales del país. En cuanto a la continuidad del sujeto:
• Se están homologando las expectativas y necesidades de los varones productores con las de las mujeres rurales. Las demandas de factores de producción (tierra, trabajo y capital) y su cumplimiento se encaminan a constituir a los sujetos en actores clave para la dinamización del nuevo modelo de desarrollo rural.
• El tipo de mujer que se articula como el sujeto de derecho de la reforma agraria y de la restitución es una mujer validada y legitimada en el marco del patriarcado (madre y cuidadora), a la que se le quiso y quieren otorgar aquellas condiciones que a los hombres les han sido útiles para consolidarse como el paradigma del sistema productivo.
• Apelando a imágenes y significados del ser mujer aceptados y legitimados social y culturalmente (cuidadoras, madres, vulnerables), las mujeres han reivindicado su derecho a la tierra (titulación colectiva y priorización en los programas de reforma agraria) y a ser sujetos de restitución como un derecho soportado en la naturalización que de lo femenino se ha hecho históricamente.
• En este contexto, se ha esencializado un sujeto femenino que fundamentalmente afianza su identidad en el cuidado de los otros o en relación siempre con otro u otra (madre, esposa, hermana, compañera). Desde esta categoría se invocan otras representaciones (las que serán más claras en la negociación de la Ley 160 de 1994), la de ser sujetos políticos con capacidad para impulsar procesos de transformación social.
• Las mujeres no están siendo consideradas de manera autónoma, sino en relación con otros, como madres, esposas, hijas, con lo cual se invisibilizan sus propias necesidades y experiencias. En esta perspectiva, la familia es la unidad de intervención, mas no las mujeres, y se apela a las mujeres como sujeto de derechos solo si su estatus se corresponde con el de cuidadora.
• Por otro lado, sobre todo en el plano gubernamental, se puede ver cómo se privilegia a las mujeres como sujeto de reforma agraria o de restitución en relación con su papel como productoras en un contexto de modernización del agro (que sobre todo se sucede con la implementación de las políticas neoliberales en los noventa). Se considera clave el dotarlas de insumos para la producción, con miras a constituirlas en sujetos eficientes para el nuevo modelo. La tendencia ha sido la de propiciar una ampliación de los roles de las mujeres en virtud de su capacidad productiva, pero sin omitir su capacidad de cuidar. Esto quiere decir que las mujeres son vistas a partir de la ambivalente noción propia de tal modelo, que las incorpora al desarrollo y al mundo económico (porque garantizan mayor productividad) sin que dejen de lado sus funciones reproductivas y de cuidadoras.
Referencias
Althusser, L (1988). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan. Buenos Aires: Nueva Visión.
Amorós, C. (1985). Hacia una crítica de la razón patriarcal. Barcelona: Anthropos.
Benjumea, A., & Poveda, N. (2014). El derecho a la tierra para las mujeres: una mirada a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bogotá: Corporación Humanas.
Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
Blovar, A., Botero, A., & Gutiérrez, L. (2016). Restitución de tierras, política de vivienda y proyectos productivos. Bogotá: Dejusticia.
Cajamarca, L. (2014). La trampa de la igualdad: neoliberalismo y políticas públicas para la mujer rural (Tesis sin publicar, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
Cardoza, G. (2005). La transición y adaptación del Incora de un modelo estructural e interventor al modelo neoliberal facilitador del mercado de tierras (Tesis no publicada, FEAR, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).
Castorena, G. (1983). Concentración vertical de productores campesinos por el Estado. Revista Mexicana de Sociología, 45, 829-855.
Céspedes-Báez, L. (2010). Les vamos a dar por donde más les duele. La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano. Estudios Socio-Jurídicos, 12(2), 273-304.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). (2009). El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual. Bogotá.
Córdova, R. (2003). El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y su aplicación en los estudios de género. Colección Pedagógica Universitaria, 40, 1-12.