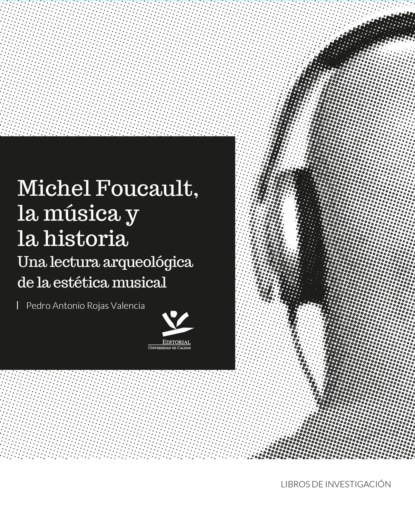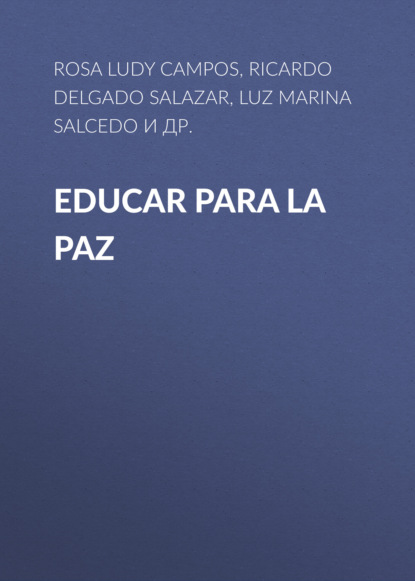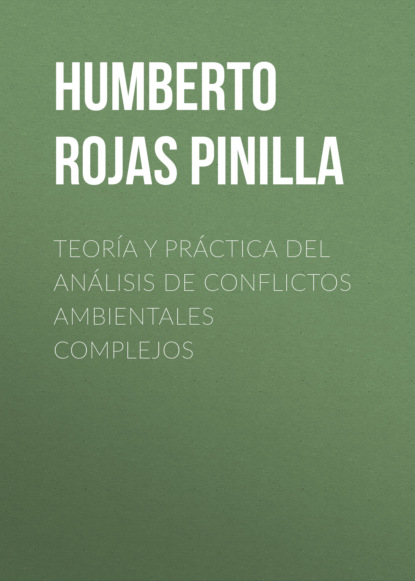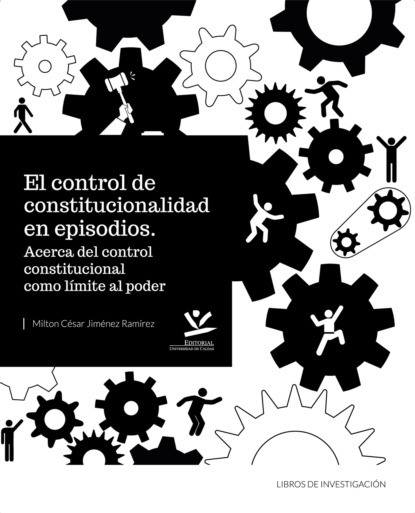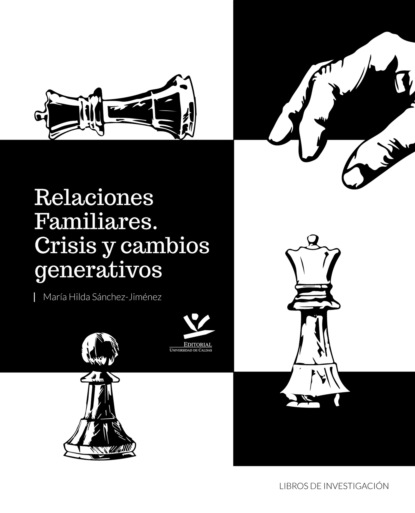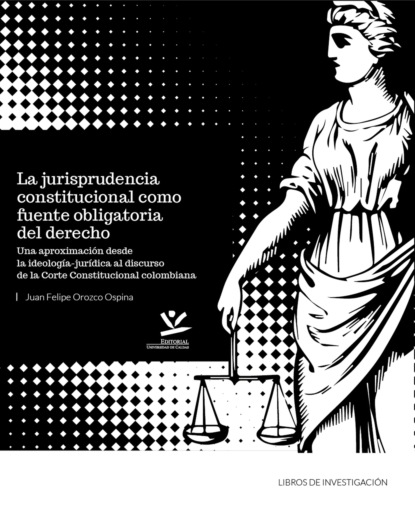- -
- 100%
- +
b. El tiempo interior
La escucha de estos elementos rítmicos de la música juega un papel crucial en la teoría de ascensión agustiniana. Según el filósofo, la percepción tiene tres momentos: primero se escucha lo sensible, después se hace interior por medio de la memoria y la imaginación y, por último, aborda el entendimiento. Lo interesante de esta teoría es que teniendo como punto de partida aspectos en apariencia meramente técnicos —como son el ritmo musical y el análisis de la percepción— el filósofo emprende una argumentación con alcances metafísicos. Lo que se propone demostrar es que el hombre, gracias a la música, se direcciona hacia Dios. En sus propias palabras: “Tenga ya fin esta disputa, para que luego, tratado lo que atañe a esta parte de la Música que consiste en la medida de los tiempos, desde estas sus huellas sensibles, con toda nuestra finura posible, lleguemos a esas íntimas moradas donde ella está libre de toda forma corpórea” (Agustín, 1946, p. 295).
El estudio de la percepción lo conduce a sostener que el interior del hombre es el que recibe, procesa, almacena, imagina y juzga la música. Se preocupará principalmente por su presentación temporal, para Agustín: “el tiempo, penetra en las raíces humanas más profundamente que el espacio; la música, es mucho más íntima que las demás artes” (2004, p. 65). La métrica, entrelazada a la palabra, conduce al “tiempo interior”:
Dime, a fin de que pasemos de lo corporal a lo incorpóreo: cuando recitamos este verso Deus creator ómnium [Dios creador de todas las cosas], ¿dónde crees que están los cuatro yambos de que consta y sus doce tiempos? Es decir, ¿están solamente en el sonido que se percibe o también en el sentido del oído de quien los percibe? ¿O también en la acción del que lo recita? ¿O, porque es un verso conocido, debemos confesar que estos ritmos están también en nuestra memoria? (Agustín, 1946, p. 296)
Según Agustín, cuando la música se encuentra en el interior de los individuos (sea en la memoria o en la imaginación) el entendimiento los hace partícipes de unos números perfectos: “el número es, en definitiva, desde su significado en latín clásico, equivalente a orden, ritmo, proporción, armonía y consiguiente perfección de las cosas y, por tanto, de su verdad, bondad y belleza, esto es, de su esencia y ser” (Agustín, 2004, p. 65). Al estudiar esta teoría se puede comprender la manera en que el filósofo considera que la música es un medio para direccionarse a Dios. La teoría de los números agustiniana parte del ordenamiento de la percepción en una serie de pasos. El primero es la percepción de los numeri corporales, que serían aquellos descritos en los pies métricos y, en general, en las regulaciones rítmicas de la música; posteriormente vendrían unos pasos intermedios a partir de los cuales la música tiene acceso a lo más íntimo del hombre; finalmente, el último paso de la percepción permitiría experimentar los numeri iudiciales, en los que se alcanza la contemplación racional del ritmo en tanto perfección y semejanza con lo eterno29.
Al tener en cuenta la búsqueda de ascensión por medio de la música, cabe preguntarse si es posible rastrear el momento en que la estética agustiniana —en tanto saber— afecta la música o en que la práctica musical misma determina el surgimiento de este discurso estético. Me parece sumamente inquietante pensar la manera en que la música medieval se veía afectada por un constructo teórico del cual el De musica era solo un segmento.
1.3. Los indicios divinos y la música preclásica
Michel Foucault pensaba que para identificar una discontinuidad (para rastrear el momento en que se ha desatado una mutación en un campo discursivo), no basta con rastrear los contenidos temáticos o las modalidades lógicas; sino que se debe recurrir a un espacio interdiscursivo, en el que la música y las palabras no están separadas. Michel Foucault recuerda que durante la época preclásica el dominio del lenguaje estaba determinado por una problemática específica: ¿Cómo reconocer que un signo designa lo que significa? Esta pregunta se debía a que —y en esto conservaba un estatuto medieval— el mundo y los libros no eran algo disímil. Semejante afirmación (que puede parecer extraña) se sostenía gracias a los pasajes de los padres de la Iglesia católica, para los cuales Dios ofrecía al hombre la fuente de todo saber en dos libros: por un lado, se encontraba la Biblia y por otro, la creación. Tanto el libro de la escritura, como el libro de la naturaleza eran susceptibles de ser descifrados30. En todo caso, se consideraba que existían palabras y creaturas que enseñaban la verdad: “la gran metáfora del libro que se abre, que se deletrea y que se lee para conocer la naturaleza, no es sino el envés visible de otra transferencia, mucho más profunda, que obliga al lenguaje a residir al lado del mundo, entre las plantas, las hierbas, las piedras y los animales” (Foucault, 2007, p. 43). Por esta razón, el lenguaje no era concebido como un conjunto de signos:
Es más bien una cosa opaca, misteriosa, cerrada sobre sí misma, masa fragmentada y enigmática punto por punto, que se mezcla aquí o allá con las figuras del mundo y se enreda en ellas: tanto y tan bien que, todas juntas, forman una red de marcas en la que cada una puede desempeñar, y desempeña en efecto, en relación con todas las demás, el papel de contenido o de signo, de secreto o de indicio. (Foucault, 2007, p. 46)
La escritura durante la época preclásica, gracias a este entrelazamiento del lenguaje y las cosas, era privilegiada sobre la palabra hablada: “Lo que Dios ha depositado en el mundo son las palabras escritas; Adán, al imponer sus primeros nombres a los animales, no hizo más que leer estas marcas visibles y silenciosas; la ley fue confiada a las Tablas, no a la memoria de los hombres; y la verdadera palabra hay que encontrarla en un libro” (Foucault, 2007, p. 51). La escritura precedía a la palabra (como si antes de Babel, incluso antes del diluvio, la primera escritura hubiera actuado sobre las cosas, creando así sus propiedades, sus virtudes y sus secretos), la reflexión se centraba en la posibilidad de restituir ese lenguaje originario. Pero este lenguaje no podía ser enunciado sino por aproximación: “tratando de decir al respecto cosas semejantes a él y haciendo nacer así al infinito las fidelidades vecinas y similares de la interpretación” (2007, p. 49). El universo aparecía como algo para leer (legenda) y el pensamiento aparecía entregado a un (infinito) quehacer exegético, de allí la necesidad de la interpretación y el comentario, de la hermenéutica y la semiología31.
Una de las relaciones más fáciles de trazar entre la práctica musical y el lenguaje se encuentra en los cantos. Recordará el lector que en el tiempo de Agustín abundaban las obras corales, en la composición primaba lo que ahora llamamos textura monódica —en la que todos los intérpretes cantan una sola melodía— y, en general, la música instrumental no estaba bien vista por la Iglesia católica. Esta relación de la música con la palabra va ser crucial durante la Edad Media. Incluso cuando el canto responsorial comenzó a ser sustituido por las primeras obras de textura polifónica llamadas organum, y cuando en las Schola Cantorum de San Marcel y de Notre Dame se practicaba el discantus, la palabra no perdió su relevancia. Estos cantos serán recordados como salmodias, porque cantaban fragmentos bíblicos. Cantar significaba interpretar el texto sagrado: leer.
Foucault sostiene que los estudios en torno al lenguaje durante la época preclásica no obedecían, como se verá más adelante, a la figura binaria de la Logique de Port-Royal, dividida en significante y significado. La Grammaire de Ramus (1515-1572), por ejemplo, tenía dos partes: (i) el estudio de la etimología, buscando las “propiedades” intrínsecas de letras, sílabas y palabras completas; y (ii) el estudio de la sintaxis, que examinaba la conveniencia y comunión mutua de las propiedades de las palabras. Ninguno de los dos estudios se centraba en la búsqueda del sentido de las palabras. El signo era una figura “ternaria” (heredada de los estoicos y de los primeros gramáticos griegos), que era estudiado siguiendo tres aspectos: el dominio formal de las marcas, el contenido señalado por ellas y las similitudes que ligan las marcas y las cosas. Según el filósofo francés el lenguaje, al no depender de un contenido representativo, alcanzaba un “ser propio”, no era reductible a un simple instrumento32.
La escritura de la música tampoco se reducía a una simple representación de sonidos. Al revisar la notación musical de ese tiempo se evidencia que se encontraba estrechamente relacionada con la palabra. La notación seguía “trazos” que guardaban similitud con los acentos y signos de puntuación (eran prosódicos y sintácticos) tanto en la música más representativa de la época como Leoninus33 (1150-1200) y Perotinus34 (1200-1250) y en las piezas menos reconocidas como las de Hildegard von Bingen35 (1078-1179). Su significado se modificaba según el contexto. Incluso, cuando la notación dejó de ser alfabética gracias a Hucbaldo (840-930) y Guido d’ Arezzo36 (995-1050) no se logró representar con precisión ni las duraciones, ni las alturas, ni el timbre de cada sonido. La escritura musical, a partir de lo que se podría llamar unos dibujos melódicos, se relacionaba estrechamente con la palabra, lo cual no cambió desde los tiempos de Agustín hasta bien entrada la época moderna.
La música sacra, desde el punto de vista agustiniano, obedecía a un orden sagrado, buscaba asemejarse a lo divino, extendiéndose a lo largo de la cadena de la convenientia; las palabras bíblicas determinaban sus regulaciones métricas y estas a su vez comportaban unos numeri iudicales (en cuya potencia se revelaba lo eterno). En este sentido, las palabras que los grandes coros entonaban en las iglesias eran indicios de una especie de lenguaje previo repartido por Dios en el mundo, una suerte de huella de lo divino, razonamiento que ahora solo le es familiar a un conocimiento cabalístico o esotérico de las escrituras. En todo caso, la semejanza parece escabullirse entre las páginas de las teorías sobre la música de la Edad Media y de la antigüedad. Estas maneras de pensar la música afectaron profundamente la práctica de la misma; como se pudo ver, la estética en ocasiones se redujo a la legitimación de un tipo de música particular y condenaba otra porción de prácticas musicales. Si en el tiempo de Agustín se le permitió a la teorización de la música hacer parte del cuadrivio (conjunto de las cuatro artes liberales: aritmética, música, geometría y astrología o astronomía) se debe a su articulación con la palabra, porque no se había pensado en términos de “representación”, sino como desciframiento de los indicios dejados aquí y allá por la divinidad. En todo caso, esta manera de pensar la música cambiará radicalmente con el paso del tiempo, generando una discontinuidad con el pensamiento de la época clásica.
CAPÍTULO 2.
La música en la cuadrícula
Con la llegada de la época clásica, la semejanza comienza a ser considerada de manera negativa y se identifica como un error37. El derrumbe de esta práctica discursiva prefigura una discontinuidad entre el período preclásico y el clásico. Algunos de los rasgos de esta discontinuidad se pueden rastrear, por ejemplo, en la creciente necesidad de ordenar el mundo por medio del análisis, partiendo de lo simple a lo complejo; en definitiva, se trata del empeño de remplazar la capacidad de tejer relaciones, por el ejercicio de discernir las cosas con mayor claridad y evidencia38.
En palabras de Michel Foucault: “A partir del siglo XVII, la semejanza es rechazada hasta los confines del saber, del lado de sus fronteras más bajas y más humildes. Allí, se liga a la imaginación, a las repeticiones inciertas, a las analogías empañadas” (2007, p. 57).
René Descartes jugó un papel importante en esta discontinuidad, su filosofía confirma la exclusión de la semejanza como experiencia fundamental y forma primera del saber, a sus ojos esta práctica discursiva no sería más que una mixtura, una confusión: “Es un hábito frecuente —dice Descartes en las primeras líneas de las Regulae—, cuando se han descubierto algunas semejanzas entre dos cosas, el atribuir a una y a otra, aun en aquellos puntos en que de hecho son diferentes, lo que se ha reconocido como cierto solo de una de las dos” (Foucault, 2007, p. 77). Así es que, durante el período clásico la semejanza se desplazó por el orden, por la comparación en términos de identidad y diferencia. Por esta razón, el caballero andante para quien las figuras más cotidianas desencadenaban las similitudes más maravillosas, quien a cada paso se tropezaba con castillos, doncellas y gigantes, fue considerado loco y sus libros de caballería no eran otra cosa que un encantamiento.
Ahora bien, la comparación sigue ocupando un papel privilegiado en el pensamiento, incluso, en la lógica cartesiana:
Si Descartes rechaza la semejanza, no lo hace excluyendo del pensamiento racional el acto de comparación, ni tratando de limitarlo, sino por el contrario universalizándolo y dándole con ello su forma más pura. En efecto, por la comparación, encontramos «la figura, la extensión, el movimiento y otras cosas semejantes» —es decir, las naturalezas simples— en todos los sujetos en los que pueden estar presentes. Y, por otra parte, en una deducción del tipo: «toda A es B, toda B es C, en consecuencia, toda A es C», queda en claro que el espíritu “compara entre sí el término buscado y el término dado, a saber, A y C, en el respecto en que ambos son B”. En consecuencia, si ponemos aparte la intuición de una cosa aislada, puede decirse que todo conocimiento se obtiene por la comparación de dos o más cosas entre ellas. (Foucault, 2007, p. 78)
Si la semejanza determinaba los discursos en torno a la música que circulaba antes del siglo XVII, en el período clásico hay una preocupación por el orden y la comparación en términos de identidad y diferencia. ¿Acaso el pensamiento musical obedecía a la misma práctica discursiva que determinaba, entre otros, a la gramática general, la matemática, la física y el análisis de la moneda de ese tiempo?
2.1. El análisis de la música clásica
A continuación, me ocuparé de comentar el Compendium Musicae de René Descartes. Si quisiera proceder como el filósofo francés lo hace en las Meditationes de Prima Philosophia (Meditaciones metafísicas), debería evaluar la existencia de la música (de los sonidos, de los ecos y de las resonancias, incluso del silencio). Así, en un primer momento, llegaría ineludiblemente a la conclusión de que el sonido es percibido por los sentidos y que estos a su vez (con lo escalofriante del asunto) engañan —prueba de ello serían los sonidos de los sueños—. Todos los sonidos cargarían con la cruz de ser posibles falsificaciones (simples quimeras auditivas, tal vez hijas del delirio). Posteriormente, debería reconocer que no solo las verdades “empíricas” del sonido son engañosas: las “formales” también son dubitables (ya que hasta estas podrían ser creación de un genio maligno). En última instancia, la música desde su elemento constituyente, se movería en el terreno de lo incierto.
Daniel Martín Sáez39, en su artículo, Compendium musicae: la teoría musical de Descartes, sostiene que la postura cartesiana de desconfianza hacia los sentidos, ya se encontraba prefigurada en su obra temprana:
Para él los sentidos son incapaces de verdad y sólo la razón es poseedora de ella. Esta idea, que tanto se reflejará en su Discurso del Método, y en la mayoría de sus obras, aparece ya en este compendio. Lógicamente, esta devaluación conlleva la idea de que los sentidos han de ser deleitados con relaciones acordes a su insignificancia. (Sáez, 2008, p. 25)
Si continuara imaginando cómo hubiera tratado la música, debería pensar el lugar que ocuparía en la estética musical la suposición de que el hombre (a diferencia de Dios) es un ser compuesto, dividido en sustancia pensante (res cogitans) y en sustancia extensa (res extensa)40. Para el filósofo francés el pensamiento (la razón) sería indubitable, y el cuerpo, no sería más que el productor de información de la que no se puede tener mayor certeza:
La mente que, usando su libertad congénita, supone que todas esas cosas no existen (aun aquellas cuya existencia es casi indudable), se da cuenta de que no puede ser que ella misma no exista. Lo cual es de gran utilidad, puesto que de esta manera se distingue fácilmente qué es lo que atañe a sí misma, es decir, a la naturaleza intelectual, y qué es lo que se refiere al cuerpo. (Descartes, 2001, p. 156)
La razón —el buen sentido o la res cogitans— parece ser la encargada de distinguir lo verdadero de lo falso (debe ser esa “luz natural” dada a los humanos para iluminar esas construcciones sonoras que, como las “tinieblas inextricables”, amenazaban con el engaño y la ceguera). En este momento, se podría concluir que la música solo se haría cognoscible gracias a las verdades formales, aquellas que resistieron la duda metódica, libres de los engaños propios del cuerpo o del genio maligno. La música sería tratada ante todo como res extensa. De esta manera, la preocupación de la estética musical se traslada al sonido para ser estudiado gracias a sus propiedades cuantificables, en otras palabras, lo que se podría conocer de la música serían sus comportamientos matemáticos despojados de los simbolismos y analogías que tenían en la antigüedad (los estudios de la armonía, preocupados específicamente por las alturas y duraciones).
Finalmente, se hace evidente que el sujeto que tendría derecho a hablar de música sería aquel que pueda analizar el sonido, como res extensa, teniendo como única herramienta confiable su propia “razón”, no para encontrar mayor deleite sino para buscar aquello que la música tiene de real, de verdadero, de medible y cuantificable, lo cual coincide con lo escrito en el Compendium. Descartes sostiene que: la música tiene como objeto el sonido y que en “lo que se refiere a la naturaleza del propio sonido, es decir, de qué cuerpo y de qué modo brota más agradablemente, es asunto de los físicos” (1992, p. 56).
Descartes en su Discours de la méthode (1637) (El discurso del método) presenta el análisis como el camino a seguir para lograr el “progreso del conocimiento”. En este momento de la escritura me parece ineludible preguntarme si en un pequeño Compendium sobre la música, se podría entrever la aplicación de sus precauciones metodológicas, redactadas veinte años después en su Discours. A lo que debo responder que en el Compendium el autor pretendía que toda verdad fuera evidente, clara y distinta (que no se pudiera poner en duda). De allí su interés en el análisis formal en el que recurría al estudio de las partes simples —las cuales podía verificar— para dar cuenta de las partes complejas. También es cierto que se trata de un texto ordenado cuidadosamente y en el que sus enumeraciones son lo más completas posibles. En conclusión, debo reconocer que me sorprende la manera en que este libro prefigura su pensamiento, si bien se puede generar un debate en torno a la exactitud y meticulosidad con que aplicó el método que aún no había escrito, me parece que se trata de un documento que presenta una sustitución del pensamiento analógico por el análisis.
El Compendium se suma al establecimiento del orden de la época clásica, de allí que aplique sus tres modalidades capitales: análisis, matemática (mathesis) y taxonomía (taxinomia)41. Estas nociones, para Foucault, no designan dominios separados, sino que —gracias a un ordenamiento de identidades y diferencias— se entrelazan en el “proyecto de una ciencia general” (2007, p. 77). No se puede dejar de pensar que esto definió, de alguna manera, el pensamiento cartesiano en torno a la música; en definitiva, lo que buscaba Descartes era desarrollar una gramática musical con bases matemáticas, es decir, pretendía ordenar la música: incluirla en una ciencia general del orden, circunscribirla al proyecto de una “ciencia universal” que debía abordar todo lo existente, a partir de la llamada mathesis universalis42.
2.2. Afecciones y pasiones en la música clásica
Afecciones: duraciones y alturas
A diferencia de Agustín, Descartes en el Compendium Musicae no se preocupó por la métrica determinada por la palabra, sino por —lo que se podría llamar— las propiedades del sonido. La música debía fundamentarse en el estudio de las affectiones (afecciones), en tanto propiedades del sonido. Según Ángel Gabilondo, Descartes buscaba la cuantificación de los flujos aéreos: la “medida de lo invisible” (1949, p. 12). Quisiera detenerme en dos de las rutas emprendidas por el filósofo francés: el estudio de la duratio (duración) y el estudio de la intensio (altura)43.
En cuanto a la propiedad relativa a la duración de los sonidos, el filósofo escribe: “el tiempo en los sonidos debe estar constituido por partes iguales” (Descartes, 1992, p. 32). Entonces, la división rítmica ha de ser geométrica y debe estar mediada por una unidad (como toda naturaleza simple); de allí el pulso y las subdivisiones de las duraciones musicales (binarias y ternarias). Por otro lado, al referirse a la propiedad del sonido relativa a la altura, el análisis cartesiano se centra en los “intervalos”, en la relación entre dos sonidos partiendo del más grave: “De los dos términos que se necesitan en una consonancia, el más grave es con mucho el más potente, y, en cierto modo, contiene en sí al otro” (Descartes, 1992, p. 67). Descartes divide los intervalos en “consonancias” y “disonancias”, debe recordarse que este estudio surge del análisis de los sonidos producidos por la división de una cuerda, de allí que encontrara en ellos —como lo haría Pitágoras— relaciones aritméticas:
Todas las consonancias pueden ser incluidas en tres géneros: o bien nacen de la primera división del unísono, son las consonancias llamadas octavas y forman el primer género; o bien, en segundo lugar, nacen de la división de la propia octava en partes iguales, son la quinta y la cuarta, a las que por esta razón, podemos llamar consonancias de segunda división; o, finalmente, de la división de la propia quinta, que son las consonancias de la tercera y última división. (Descartes, 1992, p. 75)
Descartes al estudiar los intervalos genera una clasificación (a la manera en que se caracterizaban los seres en las ciencias naturales). La división entre consonancias y disonancias no solo ordenaba los sonidos, sino que determinaba el grado de perfección de los intervalos: “hay que advertir que el oído queda mucho más satisfecho cuando se termina por una octava que por una quinta, y lo mejor de todo es terminar con el unísono” (Descartes, 1992, p. 109).
b. Las pasiones
El lector debe tener presente que, en general, durante la antigüedad la estética musical se centraba en la búsqueda de analogías y semejanzas (relacionaba el sonido, el orden del cosmos y las pasiones humanas). Por esta razón, las consonancias y las disonancias fueron pensadas en términos de simpatía y antipatía; teniendo la posibilidad de relacionar los análisis formales con las pasiones y afectos que se sienten al escuchar la música. Este vínculo se rompe cuando se entiende la música exclusivamente por medio del análisis formal. Por ello resulta llamativo que Descartes, al referirse a la música vocal, escribiera las siguientes palabras: “parece que si la voz humana nos resulta más agradable, es solamente porque más que ninguna otra es conforme a nuestros espíritus. Así, incluso nos es mucho más agradable la voz de los amigos que la de los enemigos según la simpatía o antipatía de las pasiones” (Descartes, 1992, p. 57). Más allá de detenerme en la primacía que le brinda a la voz sobre los instrumentos musicales, quisiera formular una pregunta: ¿Esta forma de relacionar sonidos y pasiones es lo que el filósofo francés se reprocha a sí mismo años más tarde? ¿Acaso se arrepentía no solo de haber conservado estos conceptos, sino de no haber alcanzado una teoría puramente mecanicista de la música?44