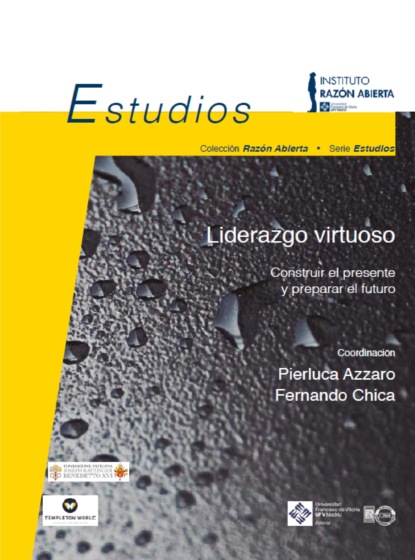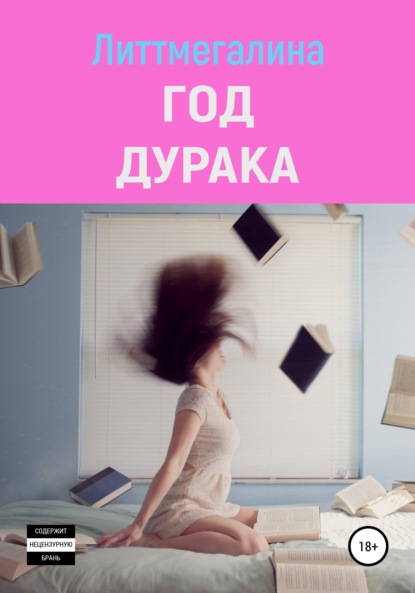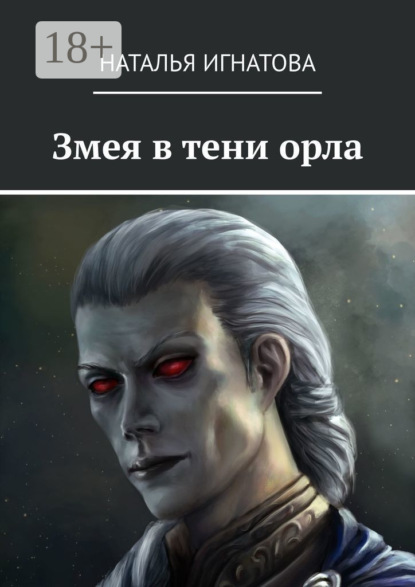¿Determinismo o indeterminismo?
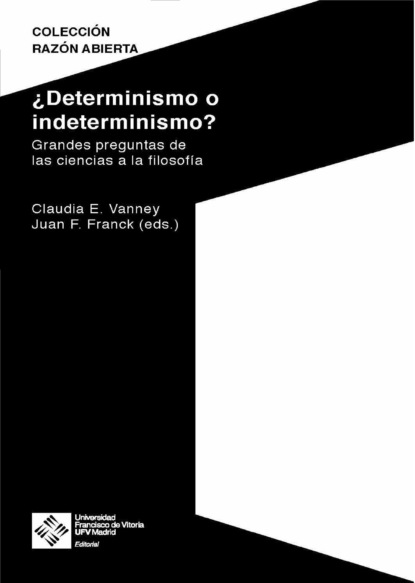
- -
- 100%
- +
Haggard, P. y M. Eimer. 1999. «On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary movements». Experimental Brain Research 126(1): 128-133.
Hawking, S. y L. Mlodinow. 2010. The Grand Design. Nueva York: Bantam Books.
Kane, R. 2005. A Contemporary Introduction to Free Will. Oxford: Oxford University Press.
Keller, E. F. 2010. «It is possible to reduce biological explanations to explanations in chemistry and/or Physics». En Contemporary Debates in Philosophy of Biology, editado por F. Ayala y R. Arp, 19-31. Oxford: Wiley-Blackwell.
Laplace, P. S. 1951. A philosophical Essay on Probabilities. Nueva York: Dover Publications.
Latchman, D. S. 2010. Gene Control. Nueva York-Abingdon: Garland Science.
Libet, B. 1985. «Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action». Behavioral and Brain Sciences 8(04): 529-539.
Mele, A. 2000. Effective Intentions. The Power of Free Will. Oxford: Oxford University Press.
Merleau-Ponty, M. 1945. Phénoménologie de la perception. París: Gallimard.
— 1964. Le visible et l’invisible. París: Gallimard.
Monod, J. 1970. Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. París: Editions du Seuil.
Murphy, N., G. F. R. Ellis y T. O’Connor (eds.). 2009. Downward Causation and the Neurobiology of Free Will. Berlin: Springer.
Müller, G. B. 2010. «Epigenetic innovation». En Evolution. The Extended Synthesis, editado por M. Pigliucci y G. Müller, 307-332. Cambridge, MA: MIT Press.
Nagel, E. 1974. «The reduction of theories». En The Structure of Science, 336-387. Londres: Routledge.
Neurath, O. 1931. «Physicalism». The monist 41: 618-623.
Petitot, J. et al. (eds.). 1999. Naturalizing Phenomenology. Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science. Stanford, CA: Stanford University Press.
Poincaré, H. 1982. Méthodes nouvelles de la mécanique céleste. París: Gauthier Villars.
Prigogine, I. 1980. From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Science. Nueva York: Freeman and Company.
Russell, R. J. 1998. «Special providence and genetic mutation: A new defense of theistic evolution». En Evolutionary and Molecular Biology: Scientific Perspectives in Divine Action, editado por R. J. Russell, W. R. Stoeger, y F. J. Ayala, 191-224. Ciudad del Vaticano: Vatican Observatory Publication.
Russell, R. J. et al. (eds.). 2001. Quantum Mechanics: Scientific Perspectives on Divine Action. Ciudad del Vaticano: Vatican Observatory Publications.
Russell, R. J., W. R. Stoeger y N. Murphy (eds.). 2009. Scientific Perspectives on Divine Action. Twenty Years of Challenge and Progress. Ciudad del Vaticano: Vatican Observatory Publications.
Sanguineti, J. J. 2007. Filosofía de la mente: un enfoque ontológico y antropológico. Madrid: Palabra.
— 2011. «Can free decisions be both intentional and neural operations?». En Moral Behavior and Free Will. A Neurobiological and Philosophical Approach, editado por J. J. Sanguineti, A. Acerbi y J. A. Lombo, 149-168. Ciudad del Vaticano: IF Press.
Searle, J. 1992. The Rediscovery of the Mind. Cambridge-MA: MIT Press.
Sklar, L. 2000. Theory Reduction and Theory Change. Nueva York: Garland.
Soon, C. S. et al. 2008. «Unconscious determinants of free decisions in the human brain». Nature Neuroscience 11(5): 543-545.
Tanzella-Nitti, G. 2005. «La creación del universo: filosofía, ciencia y teología». En Origen, naturaleza y conocimiento del universo: un acercamiento interdisciplinar, editado por H. Velázquez, 113-151. Pamplona: Universidad de Navarra.
Van Gulick, R. 2003. «Who’s in charge here? And who’s doing all the work?». En Mental Causation, editado por J. Heil y A. R. Mele, 233-256. Oxford: Clarendon Press.


SANTIAGO COLLADO - HÉCTOR VELÁZQUEZ
A lo largo de la historia diversas nociones fueron asociadas al determinismo. Términos como fatalismo, causalidad, legalidad o predictibilidad condujeron a una visión determinista del mundo natural, convirtiendo el determinismo en una noción polifacética, pues cada una de estas caracterizaciones enfatiza aspectos diversos. El interés por el determinismo es anterior a la aparición de la ciencia moderna y, en particular, precede al nacimiento de la física experimental. En su dimensión más profunda, manifiesta el contraste que percibimos entre nuestra experiencia interior y la experiencia que tenemos de los fenómenos físicos. En definitiva, lo que está en juego en el debate sobre el determinismo no es otra cosa que la existencia misma de nuestra libertad (Loewer 2008, 328).
Fue un planteamiento más bien moderno el que dividió la realidad en dos mundos: el de la libertad y el de la necesidad (como propusieron Descartes y Euler), frente a cuya oposición algunos intentaron una reconciliación al convertir la libertad en otra cara de la necesidad (Spinoza y Leibniz); y otros más consideraron la causalidad física de la naturaleza como una mera proyección mental que al final implicaba la negación total de la libertad (como en Hobbes y Hume) (Arana 2005). Bajo este principio, las acciones humanas también serían el resultado de causas perfectamente determinadas que condicionarían a tal grado los sucesos futuros que estos serían tan fijos e inamovibles como los pasados.
Pareciera que el indeterminismo o el determinismo es la noción que nos autoriza o nos prohíbe hablar de libertad desde la ciencia. Estas cuestiones han sido, y parece que serán siempre, un desafío para nuestra razón. Encierran una tensión que se manifiesta en la aporía de una libertad que quiere ser conquistada gracias al ejercicio de un control completo sobre el mundo físico, para descubrir luego —cuando pareciera que estamos en condiciones de alcanzarlo— que este logro nos arrebata precisamente la libertad.
El fatalismo comparece en la historia del pensamiento como una manifestación del anhelo de una libertad que es reconocida, pero que contrasta con otros factores que la dejan fuera de nuestro alcance, como el destino trágico en el pensamiento griego, o el reconocimiento de la existencia de unas regularidades que quizá podemos predecir, pero que se nos imponen desde una instancia inevitable, haciendo de nuestra libertad una simple apariencia. El fatalismo expresa el pesimismo que se cierne sobre nosotros cuando descubrimos que nuestra libertad resulta ilusoria. Tan fatalista es una libertad arrebatada por un destino escrito por los dioses y que, por tanto, escapa a nuestro control, como concluir que nuestras decisiones y creencias son dictadas por la misma naturaleza que aspirábamos a controlar.
El conocimiento previo de los acontecimientos futuros (por ejemplo, como resultado de la omnisciencia divina) haría de los sucesos presentes situaciones tan determinadas y necesarias que difícilmente podría diferenciarse entre el pasado, el presente y el futuro. Esta fue una preocupación presente lo mismo en el pensamiento antiguo (los hados homéricos eran descritos como seres con poderes sobre el futuro), que en el medieval y moderno. Actualmente, hay quienes pretenden fundamentar en la indeterminación de la mecánica cuántica la existencia de la libertad, de modo que la ausencia del determinismo físico sería un ejemplo de la posibilidad de la indeterminación propia de la libertad. Leibniz ya se había opuesto a la concepción de lo indiferente como condición de posibilidad para la libertad (que entendía como la acción exenta de coacción), pues creía que no era necesario postular la ausencia de razón en la elección entre una opción y otra para que el alma fuera libre, ya que siempre habría una razón suficiente que nos inclinaría en las decisiones. A diferencia de la necesidad absoluta (aquella en la que lo opuesto implica contradicción, como en las matemáticas, la metafísica o la lógica), Leibniz reconocía una necesidad hipotética propia de la moral (Leibniz 1990). De cualquier modo, la pretensión de que la indeterminación física sea la base de la indeterminación de la libertad reduce la noción de causalidad a su sentido cuantificable, heredera del mecanicismo; además de que confunde la libertad o el libre arbitrio con las opciones que se presentan a elección.
Abrazar o no hoy un cierto neofatalismo dependerá, en gran medida, de las averiguaciones que hagamos sobre el alcance del determinismo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el determinismo cuenta con dos acepciones. La primera dice así: «Teoría que supone que el desarrollo de los fenómenos naturales está necesariamente determinado por las condiciones iniciales» (RAE, 23.ª edición). En la segunda, el Diccionario afirma que se trata de una «doctrina filosófica según la cual todos los acontecimientos, y en particular las acciones humanas, están unidos y determinados por la cadena de acontecimientos anteriores» (RAE, 23.ª edición). Obviamente, ambas acepciones proponen una doble perspectiva del determinismo: la científica y la filosófica.
Lo cierto es que ambas disciplinas utilizan metodologías diversas, aportando al conocimiento de las cada vez más ricas experiencias que tenemos de la realidad. Así, el análisis sobre qué dice la física y qué dice la filosofía sobre el determinismo, nos brinda una nueva oportunidad para discernir aquello que es metódicamente congruente con cada una de estas disciplinas. Pero también nos exige subrayar la estrecha relación e interdependencia que existe entre ambas perspectivas, pues ambos tipos de conocimientos provienen y nos hablan de la misma y única realidad que, en su plural comparecencia como verdad a nuestra experiencia, nos obliga a lanzar diferentes redes para atraparla.
1. NOCIONES EN PUGNA. ¿QUIÉN LLAMÓ PRIMERO?
La determinación, la estabilidad y la regularidad naturales han sido tradicionalmente objeto de la investigación filosófica. El pensamiento aristotélico describía los fenómenos naturales como una mezcla entre procesos necesarios (que no podían ser de otra manera), regulares (que mantenían una estructura y regularidad constante en el tiempo), y azarosos (difícilmente explicables o predecibles porque su suceder dependía de una combinación de circunstancias del todo irregular). Esta triple descripción ha sido recogida con diferentes matices a lo largo de las diversas escuelas de pensamiento occidental, pero con una constante: dar cuenta de la estructuración y la regularidad.
Una primera dificultad con la que nos encontramos, y no pequeña, en la caracterización del determinismo es discernir los matices que añaden otras nociones a las que se lo suele asociar, como son las de causalidad, legalidad o predictibilidad. Algunas de ellas fueron empleadas desde el mismo nacimiento de la filosofía y, a lo largo de la historia, también han ido cambiando su significado o, al menos, han incorporado nuevas perspectivas relevantes. Basta con asomarse a las páginas de Los sótanos del universo (cfr. Arana 2012, 61 y ss.) para darse cuenta de las dificultades que encierra, por ejemplo, intentar comprender la evolución que experimentó la noción de causa. Para sortear esta dificultad, al menos en parte, vamos a hacer una reflexión sobre estas nociones en tres contextos que, según nuestra opinión, han supuesto un verdadero cambio de perspectiva a lo largo del tiempo.
Es interesante observar que, en la filosofía de la ciencia contemporánea, el interés por el determinismo (o por el indeterminismo) ha cobrado una importancia especial. Además de las razones con resonancias antropológicas ya aducidas, o quizás más bien en conexión con ellas, dicho interés procede de los nuevos escenarios indeterministas propuestos por la física a inicios del siglo XX, que se opusieron a los previamente dominantes. Si bien nuestro interés en este capítulo se centra en el estudio del determinismo, veremos que su comprensión no es independiente de otras nociones como las de causa, ley y predicción. Más aún, veremos que la suerte del determinismo depende de la del resto de sus compañeras de viaje.
Es patente que varios siglos de ciencia, y bastantes más de filosofía, han dejado una impronta en el lenguaje que empleamos ordinariamente y que configura la cosmovisión imperante en cada tiempo. También la sensibilidad de cada época, y los problemas propios de cada generación, orientan la reflexión sobre qué han aportado a la historia del pensamiento ambas perspectivas. Al seguir el rastro en la historia del pensamiento a las nociones de causa, de ley y de predicción, se puede constatar que no todas han tenido siempre la misma importancia. En los diferentes periodos históricos unas nociones han sido prioritarias respecto de otras; la prioridad, además, ha ido cambiado a lo largo del tiempo; y las explicaciones de la realidad física y, en particular, la comprensión de la determinación y del determinismo, descansan principalmente sobre las nociones que en cada momento han asumido un protagonismo mayor.
En nuestra opinión, son dos las nociones especialmente relevantes, que se han disputado la prioridad en la afirmación o en la negación del determinismo: la noción de causa y la noción de ley. La respuesta a la cuestión del determinismo depende en gran medida de si son las causas las que dan razón de las leyes, o de si son las leyes las que explican las causas. Concretamente, veremos cómo, en función de la prioridad otorgada a estas dos nociones, y de cómo se las caracteriza, es posible distinguir tres periodos en la historia del pensamiento. Además, si bien estos periodos no tienen unos límites totalmente definidos, también es posible encontrar personajes que encarnan de una manera paradigmática la cosmovisión reinante en ellos. Así, aunque no son los únicos ni incluso quizás los más importantes, consideramos dignos representantes de cada uno de ellos a Aristóteles, a Newton y a Heisenberg.
El paso de Aristóteles a Newton está marcado por un cambio de prioridad, que se desplaza de la noción de causa a la noción de ley. Ese cambio de prioridad llega en algunos autores al extremo de entender que son las leyes las verdaderas causas que determinan el comportamiento del mundo físico. En los términos empleados por el profesor Arana, causa y ley son categorías de determinación (Arana 2012, 66). Cada una de ellas es propuesta para explicar los movimientos de la realidad física en contextos intelectuales diferentes. Esto hace perfectamente razonable que se pueda poner la prioridad en una u otra y, aunque quizás esto ya no sea tan fácil de percibir, que dicha alternativa introduzca un cambio en la consideración de la determinación en la naturaleza.
La prioridad de la noción de ley para dar cuenta de los fenómenos físicos quedó bien establecida a partir de Newton. De manera que el paso de Newton a Heisenberg no implica un cambio de prioridades entre las nociones de causa o de ley, sino un cambio en las características de las leyes físicas, pues las nuevas leyes no permiten predecir con certeza, sino dentro de un rango de probabilidad. Este nuevo paso es introducido por la necesidad de explicar fenómenos antes desconocidos, para los que las leyes de la mecánica clásica se mostraron insuficientes. Son necesarias nuevas leyes, y ellas imponen una nueva visión de los problemas vinculados al determinismo. Si las leyes de la mecánica newtoniana estaban formuladas para explicar los fenómenos al alcance de nuestra experiencia directa de la realidad, los fenómenos estudiados por la mecánica cuántica escapan a esa observación directa, e incluso parecen desafiar el sentido común o las conclusiones que provienen de una observación inmediata de la realidad.
En este nuevo periodo, en nuestra opinión, se consuma la sustitución de la prioridad de la noción de causa por la de ley, pues parecería que para dar cuenta racional de los fenómenos solo se requieren las leyes físicas. Así, para alcanzar una comprensión mayor sobre el determinismo de la naturaleza es necesario interrogar a las leyes de las nuevas teorías físicas, cuyos formalismos requieren, además, una interpretación.
El hecho de que las leyes de la ciencia sean ahora las protagonistas, asumiendo el papel de darnos razón de la realidad, tiene importantes consecuencias también para la filosofía. Posiblemente sea esta una de las razones por las que la filosofía de la naturaleza perdió peso dentro de la filosofía a favor de la filosofía de la ciencia durante el siglo XX, centrando la investigación filosófica en el análisis de las leyes utilizadas por la ciencia para describir la naturaleza.
Resumiendo lo expuesto hasta el momento, podríamos decir que el estudio del determinismo permite una mayor comprensión del mundo físico y de nuestra relación con él. Hay tres nociones de las que dependen principalmente las diversas respuestas que se suelen dar a la cuestión del determinismo: la noción de causa, la de ley y la de predicción. Finalmente, afirmamos que las nociones de causa y de ley se disputaron a lo largo de la historia la prioridad respecto a la comprensión de la realidad física; y que el hecho de otorgar la prioridad a una u otra ha dado lugar a un cambio de escenario en el que podemos distinguir tres etapas históricas relevantes en la consideración del determinismo. Las hemos etiquetado con nombres de tres personajes representativos: Aristóteles (primacía de la causalidad), Newton (primacía de las leyes de la naturaleza) y Heisenberg (la interpretación del formalismo).
2. ARISTÓTELES. PRIMACÍA DE LA CAUSALIDAD
Las nociones que verdaderamente tocan el nervio de la realidad física son, para Aristóteles, las nociones de sustancia, esencia y causalidad. Entre ellas hay una estrecha relación en la que, lógicamente, no nos podemos detener en este trabajo. La gran advertencia del esquema causal que Grecia legó a Occidente radica en que la determinación no se explica unívocamente. Nos permite preguntarnos tanto sobre lo que ocurre como sobre lo que simplemente existe, ya sea en un sentido temporal, de orden o de secuencia, sin dejar fuera los factores cualitativos o cuantitativos que rodean a los fenómenos y su determinación.
En el esquema tetracausal aristotélico, las causas material, formal, eficiente y final son principios y, por tanto, no son categorías que puedan reducirse entre sí. En particular, si la causa formal es en la filosofía aristotélica una categoría de determinación, la causa material es un principio de indeterminación. Así, los movimientos físicos son para Aristóteles el resultado de una dualidad acto-potencia, que conjuga determinación e indeterminación.
Aristóteles abordó la noción de la materia prima o causa material en diferentes lugares de su obra. Cuando la describe, queda manifiesta la lucha que sostiene contra el lenguaje de su época, insuficiente para expresar lo que él piensa sobre dicho principio causal. Entre algunas de sus descripciones de la materia incluso parece no haber demasiada relación. En lo que sigue reproducimos tres fragmentos de su obra en los que se puede adivinar esta dura pugna (las traducciones están tomadas de Cencillo 1958):
Llamo materia al sujeto primero de cada ser, elemento inmanente y no accidental de la generación y en el que, en caso de corromperse, se resuelve últimamente. (Física I, 192 a 31-33)
Llamo materia a lo que en sí mismo no se conceptúa como algo determinado, ni cuánto, ni [afectado] por ninguna de las demás [categorías] por las que se determina el ser. (Metafísica Z 3, 1029 a 20)
La posibilidad de ser y de no ser cada uno [de los seres generables], esto es la materia en cada uno. (Metafísica Z 7, 1032 a 21-22)
Es decir, para Aristóteles la materia prima es la causa de un modo de ser al que llamamos por esto material. Se trata, por tanto, de pensar en la materia no como una cosa propiamente dicha sino como un principio. Esto queda especialmente manifiesto en la tercera caracterización, en la que se explica la materia como «la posibilidad de ser y de no ser». El pensar dicha posibilidad como una de las causas en las que se resuelve nuestra comprensión última del movimiento físico resulta clave para nuestro discurso. En esta posibilidad o potencialidad intrínseca consiste el modo de ser que conocemos como material.
Por otra parte, la determinación fue descrita y estudiada durante siglos bajo el concreto de causa formal, es decir, forma entendida como una cierta proporción entre las partes de un todo que se mantiene como tal en el tiempo; capaz incluso de perder o incorporar elementos sin colapsar la configuración estable que le dio origen y mantiene su permanencia. El eidos griego o la forma latina, buscaban expresar, desde tiempos del pensamiento antiguo y medieval, tanto el tipo de existencia de las partes integradas en un todo en clave de unidad, como los principios de interacción entre ellas. La noción de causa formal o determinación formal permitió comprender por qué realidades disímbolas, aparentemente inconexas, podían mantener relación, sincronía, homogeneidad y estabilidad en el tiempo.
La forma se constituyó, así, en una noción verdaderamente afortunada, pues una vez que la presencia de partes en interacción dentro de un todo mostraba estabilidad en el tiempo, esa forma o causa formal exigía para una mejor comprensión asociarse con los otros factores causales: la composición (causa material), los factores que lo produjeron (causa eficiente) y las tendencias desprendidas a partir de su existencia y determinación (causa final).
Aristóteles reconoció en la realidad física del mundo que nos rodea (el mundo sublunar en su cosmovisión) y en sus movimientos el influjo de la causa material y, por recibir esta última la consideración de principio, la realidad material se encuentra intrínsecamente indeterminada. Es decir, se podría decir que la realidad física es ontológicamente indeterminista, significando que posee indeterminación o potencialidad real, y no solamente lógica. Dicho con otras palabras, las cosas pueden llegar a ser esto, pero también pueden llegar a ser una cosa distinta: ser (esto) o no ser. En el ámbito físico no habría, por tanto, necesidad.
Para Aristóteles, la necesidad se encuentra en el pensamiento y, más en concreto, en los axiomas propios del pensar. La necesidad pertenece propiamente a los primeros principios del pensar, como el principio de no contradicción. Este aspecto del pensamiento aristotélico es muy destacable, pues delimita bien el ámbito de lo necesario y de lo contingente. Todo lo que está sometido al influjo de la causa material escapa a la necesidad. La geometría, en cambio, con la perfección de sus formas y su necesidad, no parece ser la descripción más adecuada de lo que posee la imperfección y la potencialidad propia de la materia. Así, ninguna de las cuatro causas, en cuanto que son principios, se deja atrapar ni por la perfección de las figuras geométricas ni por la exactitud de los números. Los cuerpos del mundo celeste admiten la necesidad y, por tanto, la predicción de sus trayectorias, descritas mediante movimientos circulares. La predicción, en el mundo griego, es posible en la región del cosmos cuya sustancia es el éter. Es el movimiento del mundo celeste, por su proximidad con el movimiento propio del motor inmóvil, el que puede ser descrito numérica y geométricamente y el que, consiguientemente, admite la predicción. En el mundo griego, las matemáticas se utilizan donde se descubre regularidad y necesidad.
Por otra parte, en la Grecia antigua la ciencia no se distinguía claramente de la filosofía, de la que formaban parte, a su vez, tanto la física como la biología o la metafísica. La física era por tanto un saber filosófico, aunque también incluía ámbitos temáticos que podríamos hoy calificar de científicos. Aristóteles dedicó una especial atención a la biología: la observación de los seres vivos fue una de sus principales fuentes de inspiración. Algunas de sus experimentaciones —como los estudios de la embriología del polluelo (Harré 1981: 25-31)— son modelos en su género también para el científico de hoy.