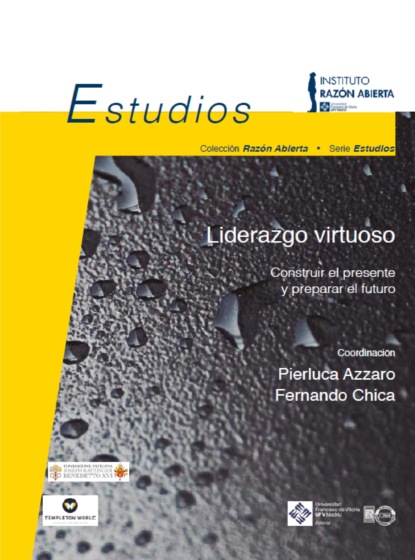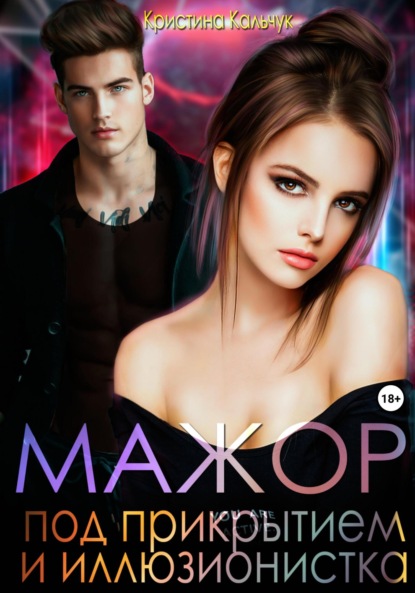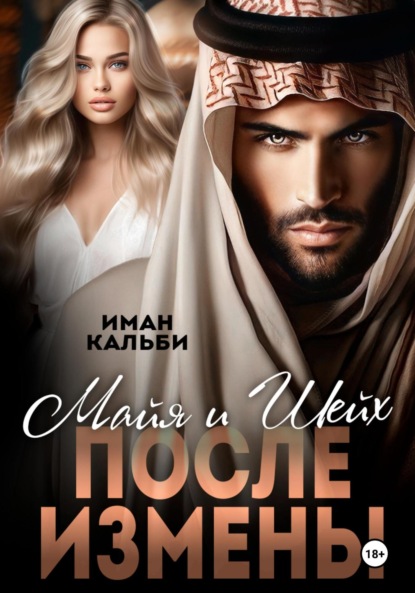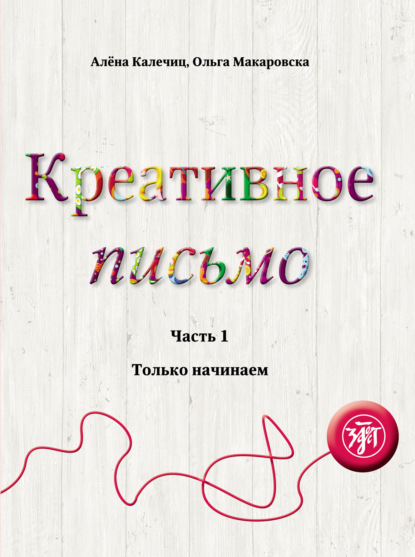¿Determinismo o indeterminismo?
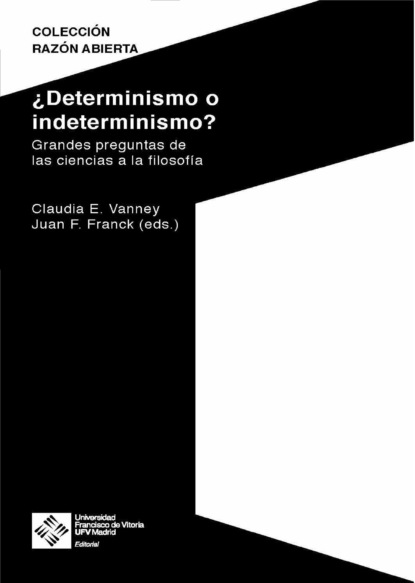
- -
- 100%
- +
Pero podemos dar un paso más y preguntarnos si hay algún tipo de conocimiento que no sea interpretativo o representativo. Los sensibles propios en el ámbito de la sensibilidad, por ejemplo, parecen tener esta característica. Pero en el ámbito intelectual poseemos conocimientos que claramente no son interpretativos: es el caso del número. El tres como puro objeto numérico no es una interpretación. ¿Cuál es la ventaja de ejercer un conocimiento que no es representativo? El tres que pensó Platón es el mismo tres que pienso yo. No tenemos que interpretar los números que pensaron hace dos mil años. No podría haber interpretación si no hubiera conocimiento no interpretado.
Una de las cuestiones importantes es aclarar entonces si las nociones que usa la física son interpretaciones o no. El hecho de que las nociones físicas sean interpretaciones implica que lo que se dice de la realidad a la que nos referimos pueda ser una propiedad del nivel cognoscitivo con el que interpretamos. Podemos precisar matemáticamente lo que significa determinismo, legalidad, causación, pero ¿qué relación guarda esto con la realidad? Es aquí donde conviene atender al método que estamos empleando. Y no es frecuente hacer explícita esta distinción.
BIBLIOGRAFÍA
Arana, J. 2005. Los filósofos y la libertad. Madrid: Síntesis.
— 2012. Los sótanos del universo. La determinación natural y sus mecanismos ocultos. Madrid: Biblioteca Nueva.
Artigas, M. 1999. Filosofía de la Ciencia Experimental. Pamplona: Eunsa.
Bishop, R. C. 2003. «On separating predictability and determinism». Erkenntnis 58: 169–188.
— 2006. «Determinism and indeterminism». En Encyclopedia of Philosophy, editado por D. M. Borchert, vol. 3, 29–35. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference.
Butterfield, J. 2005. «Determinism and indeterminism». En Routledge Encyclopedia of Philosophy, editado por E. Craig. Londres: Routledge. Consultado el 18/01/2013 en http://www.rep.routledge.com/article/Q025
Carroll, W. E. 2011. «Creation and inertia: The scientific revolution and discourse on science-and-religion». En Science and Faith within Reason. Reality, Creation, Life and Design, editado por J. Navarro, 63-82. Farnham: Ashgate.
Cencillo, L. 1958. HYLE La materia en el corpus aristotelicum. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto «Luis Vives».
Collado, S. 2007. «Mecánica, ciencia y principios. Una interpretación desde Polo». Studia Poliana 9: 215-231.
Foster, M. 2008. «Prediction». En The Routledge Companion to Philosophy of Science, editado por S. Psillos y M. Curd, 405-413. Abingdom: Routledge.
Harré, R. 1981. Grandes experimentos científicos. Veinte experimentos que han cambiado nuestra visión del mundo. Barcelona: Labor.
Henry, J. 2008. «Isaac Newton: ciencia y religión en la unidad de su pensamiento». Estudios de Filosofía 38: 69-101.
Hitchcock, C. 2008. «Causation». En The Routledge Companion to Philosophy of Science, editado por S. Psillos y M. Curd, 317-326. Abingdom: Routledge.
Kuhn, T. S. 1971. La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.
Laplace, P. S. 1985. Ensayo filosófico sobre las probabilidades. Introducción y notas de Pilar Castrillo. Madrid: Alianza.
Leibniz, G. W. 1990. Escritos en torno a la libertad, el azar y el destino. Editado por C. Roldán. Madrid: Tecnos.
Loewer, B. 2008. «Determinism». En The Routledge Companion to Philosophy of Science, editado por S. Psillos y M. Curd, 327-336. Abingdom: Routledge.
Nagel, T. 2014. La mente y el cosmos. Por qué la concepción neo-darwinista materialista de la naturaleza es, casi con certeza, falsa. Madrid: Biblioteca Nueva.
Newton, I. 2011. Principios matemáticos de filosofía natural. Estudio preliminar, traducción y notas de Antonio Escohotado. Madrid: Tecnos.
Olson, R. G. 2004. «Religion and the transition to ‘modern’ science: Christian demands for useful knowledge». En Science & Religion 1450-1900, 25-56. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Prigogine, I. 1996. El fin de las certidumbres. Santiago: Andrés Bello.
Russell, B. 1913. «On the notion of cause». Proceedings of the Aristotelian Society 13.
Shapin, S. 2000. La Revolución Científica. Una interpretación alternativa. Barcelona: Paidós Studio.
Velázquez, H. 2007. ¿Qué es la naturaleza? Introducción filosófica a la historia de la ciencia. México: Porrúa.

ALAN HEIBLUM1 - CLAUDIA E. VANNEY2
En el capítulo 1 se ha señalado que el determinismo fue asociado a diferentes nociones en diversos periodos de la historia, como las de causalidad, ley de la naturaleza o predicción. Para ahondar en la comprensión del determinismo y del indeterminismo, en este capítulo asumiremos un enfoque complementario, que consistirá en examinar a qué se aplica el predicado determinismo. Es decir, nos preguntaremos si el determinismo es una característica de las teorías científicas, de nuestro conocimiento de los sistemas físicos o de la naturaleza. Veremos que esta nueva perspectiva conduce a reconocer la existencia de diversos tipos de (in)determinismos.
Ante la pregunta sobre cuál es el sujeto del determinismo, la respuesta más inmediata habitualmente consiste en afirmar que el determinismo se predica de la naturaleza. En este sentido, sostener que «la naturaleza es determinista» equivale a decir que las únicas posibilidades son las que, de hecho, ya se han actualizado, se están actualizando o se actualizarán. William James, por ejemplo, explica: «¿Qué sostiene el determinismo? Sostiene que aquellas partes del universo ya establecidas fijan y sentencian absolutamente lo que serán las demás partes. El futuro no tiene posibilidades ocultas en su seno: la parte que llamamos presente es compatible solo con una totalidad. Es imposible cualquier otro complemento futuro al fijado desde la eternidad» (James 1897, 150).
Pero considerar un determinismo de la naturaleza también alimenta una gran paradoja. Por un lado, como hemos señalado, en una naturaleza determinista todo está ya dado según un devenir inexorable. Por otro, importantes cuestiones de la experiencia humana —como la libertad— encuentran una mejor explicación en un contexto indeterminista.
Ahora bien, si la experiencia de libertad es tan propia del ser humano, ¿por qué las teorías científicas presentan tan a menudo una comprensión determinista del universo? Esta primera pregunta conduce, además, a una segunda: ¿es el determinismo una característica de la naturaleza o es una consecuencia de la peculiar manera de objetivar la realidad según el método científico?
En sentido propio, determinismo no indica una propiedad de la realidad, sino que describe una actitud intelectual (como liberalismo, socialismo o chauvinismo) por la que se atribuye a los eventos reales la característica de estar necesariamente determinados. En otras palabras, el determinismo sostiene que la evolución de los estados físicos del universo, considerada en su totalidad, no posee grado alguno de libertad: el mundo, como sistema dinámico, posee una única solución. La posición indeterminista, en cambio, resulta más difícil de precisar. El indeterminista podría aceptar que la solución del mundo sea única, pero negando que sea necesaria (propiedad que la filosofía clásica llama contingencia). Sin embargo, en las discusiones recientes lo más frecuente es identificar el indeterminismo con la simple negación del determinismo (Butterfield 2005).
En este capítulo propondremos que el dilema «determinismo vs. indeterminismo» se esclarece cuando se admite que las afirmaciones sobre el determinismo tienen un alcance diverso dependiendo del contexto en el que se formulan. Es decir, el reconocimiento de esta diversidad conduce a distinguir diversas perspectivas en este debate, destacando la importancia de no hablar de determinismo o de indeterminismo, sino de determinismos o indeterminismos. Entre los diversos determinismos que distinguiremos, trataremos con especial detalle el determinismo de las teorías científicas, y señalaremos que este tipo de determinismo no tiene como sujeto ni a nuestro conocimiento (como el determinismo cognoscitivo), ni a la naturaleza (como el determinismo ontológico), ya que el determinismo de las teorías científicas se predica de las objetivaciones peculiares del conocimiento científico.
1. EL DETERMINISMO DE LAS TEORÍAS FÍSICAS
A comienzos del siglo XX fue bastante habitual considerar a las teorías físicas como un conjunto de enunciados articulados deductivamente, que constituyen un sistema axiomático. Desde esta perspectiva sintáctica, los elementos primitivos y las hipótesis de partida (leyes) de la teoría se adoptan sin demostración, y a partir de ellos es posible deducir un conjunto de enunciados singulares —consecuencias observacionales— que permiten el testeo empírico de la teoría (Klimovsky 1994). Por ejemplo: las nociones de espacio, tiempo, masa y fuerza son los elementos primitivos de la mecánica clásica, y las tres ecuaciones de Newton son sus leyes fundamentales; la teoría electromagnética añade a los elementos primitivos de la mecánica clásica la noción de carga eléctrica, siendo las cuatro ecuaciones de Maxwell, junto con la fuerza de Lorentz, las leyes fundamentales de la teoría; la termodinámica también asume los elementos primitivos de la mecánica clásica, pero añade a estos la noción de calor en lugar de la de carga, adoptando como leyes fundamentales los dos principios de la termodinámica; etc.
Sin embargo, al asumir que las teorías físicas son sistemas axiomáticos es conveniente distinguir las dimensiones sintáctica y semántica. La dimensión sintáctica es el resultado de las relaciones formales entre los símbolos del sistema. La dimensión semántica, en cambio, se manifiesta en la interpretación del sistema axiomático mediante una correspondencia de cada símbolo con su referente.
Los autores que adoptan una concepción sintáctica de las teorías científicas consideran que el determinismo es una característica del lenguaje científico, intentando deducirlo desde la estructura proposicional de las teorías físicas. Ernst Nagel, por ejemplo, sostiene que una teoría es determinista si y solo si el conjunto de proposiciones que especifican el estado del mundo en un instante t, junto con una serie de proposiciones nomológicas (leyes) obtenidas en la teoría, permiten obtener deductivamente proposiciones que caracterizan el estado del mundo en otro instante t’ (Nagel 1953). Es decir, para la concepción sintáctica, el determinismo no sería una característica de la realidad física, sino una consecuencia de la estructura del lenguaje teórico de la ciencia.
La concepción semántica de las teorías científicas, en cambio, sostiene que ni las teorías son entidades lingüísticas, ni los recursos de un determinado lenguaje son instrumentos apropiados para individuar las teorías. Para los autores que defienden esta posición, la identidad de una teoría científica no depende de su particular presentación formal, sino que está dada por una colección de modelos que representan a los fenómenos (Suppe 1989). Así, una misma teoría puede utilizar diferentes formalismos, siempre que estos definan una misma clase de modelos. Desde esta perspectiva, Richard Montague propone una acepción semántica del determinismo: una teoría T es determinista si y solo si dos modelos cualesquiera de T que coinciden en un instante t0, coinciden para todo instante t (Montague 1974).
En ambos casos, el determinismo de las teorías físicas se aplica a las ecuaciones dinámicas que rigen la evolución del estado del sistema físico. John Earman propuso clasificar las diversas teorías físicas en deterministas o indeterministas a partir del análisis de sus ecuaciones dinámicas (Earman 1986). Para llevar a cabo esta clasificación, consideró que un sistema es determinista si, dado el valor de las variables dependientes en un cierto instante, las ecuaciones dinámicas fijan de un modo unívoco el valor de dichas variables para todo instante. Es decir, el carácter determinista de una teoría científica particular se asocia a la existencia de soluciones únicas para las ecuaciones dinámicas. Cuando las soluciones posibles son únicas hay determinismo, pues la evolución del sistema resulta establecida. Pero, aunque la propuesta de Earman es clara, no es trivial clasificar las teorías físicas siguiendo este criterio, pues algunas nociones importantes —como la de sistema o la de estado— no se encuentran definidas con la precisión que sería necesaria. Así, incluso dentro de una misma teoría, suele quedar abierta la posibilidad de formular legítimamente el determinismo de maneras diversas, requiriendo de un juicio interpretativo para elegir la mejor formulación (Lombardi 2002, Bishop 2005). En la mecánica cuántica puede encontrarse un ejemplo paradigmático de la importancia de la interpretación del formalismo teórico (Lombardi y López 2015).
2. UN CONOCIMIENTO INDETERMINISTA DE LOS SISTEMAS FÍSICOS
El determinismo se predica no solo de las teorías científicas, sino también del conocimiento que se tiene de la evolución de los sistemas físicos. Para este tipo de determinismo, también llamado determinismo gnoseológico, el conocimiento del estado de un sistema en un instante dado permite conocer su estado en cualquier otro instante unívocamente. Es decir, el determinismo gnoseológico se encuentra fuertemente asociado a la noción de predictibilidad. Según la clásica formulación de Laplace, si una inteligencia pudiera conocer todas las fuerzas y posiciones de los cuerpos del universo en un instante dado, conocería la evolución del universo hasta sus últimos detalles: «nada le sería incierto, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes a sus ojos» (Laplace 1814 [1985], 25).
La diferencia entre el determinismo de las teorías físicas y el determinismo gnoseológico radica principalmente en que para el primero el determinismo es solo una característica de las leyes de la teoría (de sus ecuaciones dinámicas), mientras que el segundo también exige poder determinar las condiciones iniciales del sistema empíricamente. Pero esta exigencia resulta demasiado restrictiva, pues, en la práctica científica, para cada variable de estado existe no solo un valor dado, sino un inevitable error que depende de la precisión del instrumento de medición utilizado y que, además, se propaga en el tiempo (Bishop 2003). Por esta razón, se ha sugerido matizar la definición del determinismo gnoseológico de la siguiente manera: se dice que poseemos un conocimiento determinista acerca de un sistema cuando el conocimiento de su estado en un instante dado permite conocer unívocamente sus estados en los instantes posteriores dentro de un margen de error acotado por el interés particular que mueve la investigación (Lombardi 1998b, 72).
El estudio de los sistemas físicos altamente inestables puso fuertemente a prueba esta posibilidad (Lombardi y López 2015), pues si bien en los sistemas mecánicos siempre es posible calcular la evolución temporal de las imprecisiones iniciales de las diversas variables, las incertidumbres finales dependen en gran medida de las características de las ecuaciones de movimiento. Cuando las ecuaciones que rigen la evolución temporal de un sistema físico son lineales, las predicciones de su evolución posterior se mantienen dentro de un rango de error acotado. Pero el desconocimiento del estado inicial exacto del sistema hace imposible predecir la evolución temporal de cada una de las partículas que componen ciertos sistemas complejos. Debido a que en estos sistemas el movimiento de las partículas está regido por ecuaciones muy sensibles a las condiciones iniciales, las trayectorias que siguen dos puntos inicialmente muy cercanos entre sí divergen de forma exponencial (y no linealmente) con el transcurso del tiempo, de manera que las pequeñas incertidumbres iniciales son amplificadas de forma exponencial en los sistemas caóticos (Bishop 2015).
Es decir, el estudio de los sistemas caóticos ha dado lugar a un tipo de indeterminismo —un indeterminismo gnoseológico— que es diferente al que presentamos en la sección anterior. Este nuevo tipo de indeterminismo tiene su origen en la imposibilidad de conocer el valor de ciertas magnitudes con una precisión absoluta, y no en la existencia de distintas trayectorias posibles para el sistema. Es decir, cuando el indeterminismo se predica del conocimiento de los sistemas físicos, simplemente se afirma que se ignora una información que resulta relevante.
Aunque un determinismo gnoseológico resulta difícilmente sostenible aplicado al conocimiento humano, no es un argumento incuestionable a favor del indeterminismo. El indeterminismo gnoseológico, por ejemplo, es compatible con un determinismo de las teorías científicas. El siguiente texto de Laplace ejemplifica esta afirmación: «la curva descrita por una simple molécula de aire o de vapor está determinada de una forma tan exacta como las órbitas de los planetas. Entre ellos no hay más diferencia que la derivada de nuestra ignorancia. La probabilidad es relativa en parte a esta ignorancia y en parte a nuestros conocimientos» (Laplace 1814 [1985], 27). Así también este texto de Darwin: «Hasta aquí he hablado a veces como si las variaciones […] fuesen debidas a la casualidad. Esto, por supuesto, es una expresión completamente incorrecta, pero sirve para reconocer llanamente nuestra ignorancia de la causa de cada variación particular» (Darwin 1859 [1983], 189).
3. ¿ES LA NATURALEZA DETERMINISTA O INDETERMINISTA?
Aunque hay autores que argumentaron de manera sólida en contra del determinismo gnoseológico (Popper 1982), la negación del determinismo gnoseológico no resulta un argumento concluyente para afirmar el indeterminismo en general, pues reconocer que nuestro conocimiento es insuficiente para predecir una evolución futura no invalida, por una parte, la posibilidad de que el determinismo se predique de las teorías científicas —como hemos visto en la sección anterior—; ni por otra parte, la de predicarlo de la naturaleza —como veremos en los párrafos siguientes (Earman 1986).
Cuando el predicado determinismo se predica de la naturaleza («la naturaleza es determinista»), entendiendo por naturaleza al conjunto del universo, nos encontramos ante un determinismo ontológico. Para esta comprensión del determinismo, las nociones de necesidad e imposibilidad aplicadas a un universo-bloque adquieren una particular relevancia. Así, William James afirma: el determinismo «profesa que aquellas partes del universo ya establecidas señalan y decretan de un modo absoluto lo que serán las otras partes […] Cualquier otro futuro distinto de aquel que fue fijado desde la eternidad es imposible. El todo se halla en todas y cada una de las partes, engarzándose con el resto en una unidad absoluta, un bloque de hierro en que no puede haber error, sombra, o vuelta atrás» (James 1897, 150). Es decir, predicar el determinismo de la naturaleza lleva consigo afirmar que el universo en su conjunto se rige por cadenas causales inscritas en el plano ontológico.
Pero ¿cómo probar que una evolución del sistema distinta de la que actualmente se observa resulta imposible? ¿Cómo decidir si la evolución del universo es «físicamente necesaria», si no es a través de las ecuaciones dinámicas que nos permiten predecir su evolución futura?
Estas preguntas incitan a establecer una identidad entre la objetivación científica de los procesos naturales (las ecuaciones dinámicas que rigen la evolución de un sistema físico) y la realidad misma, pero esta identidad no es tal: los modelos científicos no son la naturaleza misma. Las teorías científicas aspiran a representar de un modo adecuado los procesos naturales, pero siempre contienen una cierta dosis de construcción y de conjetura. «Si creemos en la física moderna, ¿el mundo es determinista o no? No hay una respuesta limpia y simple. Las teorías de la física moderna pintan muchas diferentes y aparentemente inconmensurables imágenes del mundo; no solo no hay una teoría unificada de la física, no hay ni siquiera un acuerdo sobre el mejor camino para alcanzarla. Además, incluso dentro de una teoría particular —por ejemplo, la teoría cuántica o la teoría de la relatividad general— no existe un veredicto claro» (Earman 2004, 43).
A pesar de que con frecuencia se confía excesivamente en los productos científicos, la distinción entre la realidad natural y su objetivación científica es, a nuestro juicio, una distinción clave. Cuando Nancy Cartwright argumenta a favor del indeterminismo sugiere lo siguiente: «En la metafísica tratamos de dar modelos generales de la naturaleza. La describimos como simple o compleja, gobernada por leyes o azarosa, unificada o diversificada. ¿Qué razones tenemos para nuestras elecciones? Nuestras intuiciones a priori y nuestros argumentos abstractos no son lo suficientemente buenos. Vemos mejor lo que la naturaleza es cuando miramos nuestro conocimiento de ella. Si nuestras mejores teorías ahora son probabilísticas, no debemos insistir en el determinismo» (Cartwright 2002, 13). Sin embargo, este tipo de argumentación no resulta concluyente. Si, por ejemplo, aceptamos la meta—inducción pesimista—, sabemos que en el futuro habrá nuevas teorías; y en este escenario futuro podríamos incluso considerar nuevamente la posibilidad del determinismo, porque, aunque nuestras mejores teorías científicas hoy no sugieran una visión determinista, nuestras mejores teorías de mañana sí que podrían hacerlo.
Las consideraciones precedentes parecen sugerir que el determinismo ontológico no solo se distingue del determinismo gnoseológico, como señaló acertadamente Popper, sino también se distingue del determinismo de las teorías científicas. Ahondaremos en esta afirmación en las secciones siguientes.
4. RELACIONES INTERTEÓRICAS Y REDUCCIONISMO
Si, como sugiere Galileo, el mundo fuera un libro escrito con caracteres matemáticos, una formulación científica que contuviera la estructura matemática del mundo respondería a la pregunta por el determinismo. Pero esta aspiración —presente, por ejemplo, en quienes han pretendido desarrollar una teoría del todo (Hooft et al. 2005)— encuentra como primer escollo el hecho de que las diversas teorías científicas utilizan objetivaciones matemáticas diferentes.
Con la pretensión de alcanzar una descripción matemática del mundo unificada, durante la segunda mitad del siglo XX el programa reduccionista recibió un gran impulso. Este programa aspiró a reducir todas las teorías científicas a una única considerada como fundamental. Sin embargo, dentro de este programa también es posible distinguir reduccionismos diversos: el reduccionismo semántico (el lenguaje del campo científico reducido se traduce al lenguaje del reductor), el reduccionismo interteórico (las leyes de la teoría reducida de deducen de la teoría reductora), el reduccionismo metodológico (el método privilegiado es el de la teoría reductora) (Sklar 2000). Estos reduccionismos, además, pueden sustentarse desde un reduccionismo ontológico (la teoría reductora contiene el dominio de la realidad de la teoría reducida).
Debido a algunos casos «exitosos» de reducción, en diversas ocasiones el reduccionismo fue asumido de manera acrítica. La reducción de la termodinámica a la mecánica estadística es un caso paradigmático (Nagel 1961). Sin embargo, aun estos casos «exitosos» siguen presentando problemas abiertos: la termodinámica contiene leyes fundamentales que no son t-invariantes, mientras que las leyes fundamentales de la mecánica estadística son t-invariantes: ¿cómo recuperar la irreversibilidad con teorías reversibles o cómo adecuar la imagen de un mundo irreversible dentro de un mundo reversible? (Prigogine 1980). La mecánica cuántica es otro caso ejemplar: la complejidad del problema de decoherencia muestra que recuperar la mecánica clásica desde la mecánica cuántica implica algo más que la mera aplicación de un límite matemático (Castagnino, Laura y Lombardi 2007). Los vínculos entre las teorías físicomatemáticas suelen involucrar procedimientos de paso al límite o, inversamente, de introducción de grano grueso (Rohrlich 1990). Pero aún hoy determinar el modo preciso en el que se relacionan las diversas teorías científicas entre sí no resulta trivial.