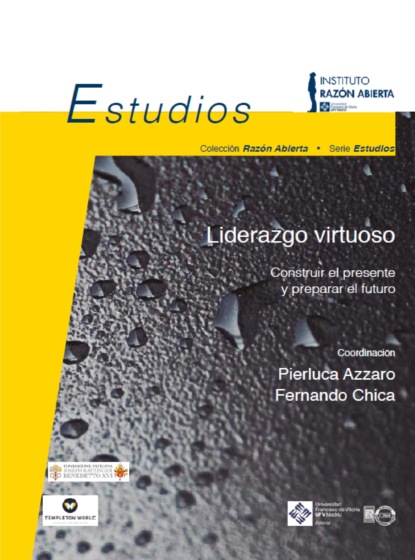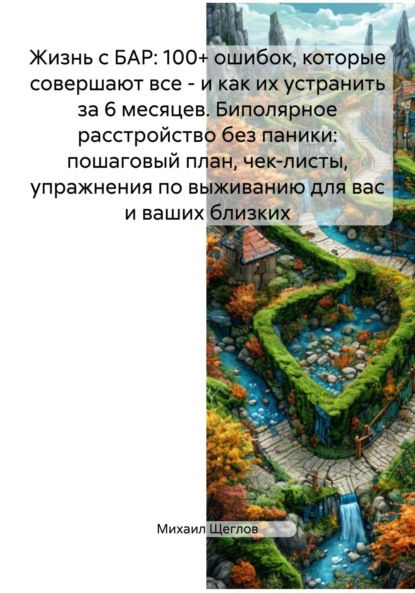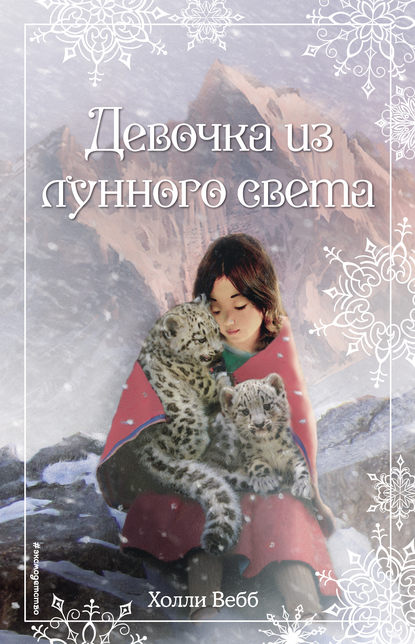¿Determinismo o indeterminismo?
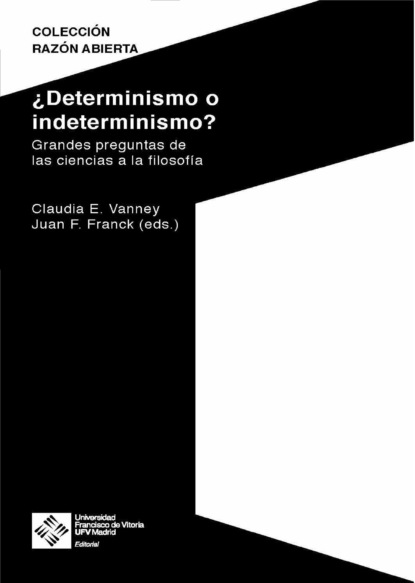
- -
- 100%
- +
Por otra parte, en contraposición al reduccionismo, en la actualidad también ha empezado a aceptarse cada vez con mayor fuerza la coexistencia simultánea de diferentes formulaciones teóricas, sin prioridades ni dependencias mutuas entre ellas. Pero este reconocimiento implica admitir que las diversas teorías científicas no brindan hoy una imagen unitaria del mundo (Cartwright 1999). Así, en las últimas décadas han comenzado a surgir nuevas disciplinas filosóficas, como subdivisiones de la filosofía de la ciencia: la filosofía de la física (Butterfield y Earman 2007), la filosofía de la química (Lombardi y Labarca 2005) y la filosofía de la biología (Dupré 2010), entre otras. Estas nuevas disciplinas filosóficas no suelen evadir la pregunta acerca de la visiones de mundo sugeridas por las distintas teorías científicas, que muchas también coexisten en el interior de una disciplina específica.
5. ¿PLURALISMO ONTOLÓGICO O PLURALISMO COGNOSCITIVO?
Muchos de los autores que se oponen al reduccionismo han enfatizado en numerosas oportunidades que la imagen del mundo ofrecida por la ciencia contemporánea no proporciona una convicción última acerca de cómo es el universo. «No es que no tengamos una buena física, ni que se hayan paralizado las investigaciones en este campo. Es que nuestra física y los datos obtenidos en la investigación no nos proporcionan una imagen del universo que sea inequívoca. No podemos lograr una visión unitaria; es decir, no podemos alcanzar lo que los griegos llamaron Cosmos» (Polo 1993, 130). Ante esta realidad, tampoco han faltado quienes pusieron en duda la unidad misma del universo. «Nuestro conocimiento de la naturaleza […] está altamente compartimentado. ¿Por qué pensamos que la naturaleza en sí misma está unificada?» (Cartwright 2002, 13).
Pero ¿corresponde trasladar a la naturaleza una característica de nuestro conocimiento de ella? Para responder a esta cuestión, conviene resaltar que, por ejemplo, cuando estudiamos a los seres vivos, lo hacemos de manera distinta que cuando estudiamos a las estrellas. Incluso si se comparten instrumentos (ej. rayos x) o técnicas (ej. estadística), se parte de conceptualizaciones diferentes (ej. seres animados e inanimados). Por esta razón, el hecho de que nuestro conocimiento luzca compartimentado no habilitaría a inferir a partir de él que la naturaleza está compartimentada.
La ciencia busca estudiar el comportamiento de los sistemas reales y estos involucran una multitud de factores. Como la complejidad de los sistemas reales impide tratar todas sus características simultáneamente de un modo pormenorizado, la práctica científica suele acudir a sistemas simplificados e idealizados o modelos (Bailer Jones 2009). Los modelos científicos son entidades abstractas que incorporan como variables solo aquellos factores que inciden de un modo significativo en la concurrencia del fenómeno que se pretende estudiar. Así, para un sistema real dado, puede existir una multiplicidad de modelos, sin que exista uno que sea mejor que los otros de un modo absoluto: un modelo solo es mejor que otro con relación a los objetivos específicos de una investigación particular. Los modelos suelen representar ciertos elementos del sistema real mediante entidades abstractas, habitualmente de carácter matemático o geométrico (ej. masas puntuales). A veces también postulan la existencia de objetos inobservables del sistema, determinando incluso sus características precisas (ej. su estructura interna).
Aunque los modelos así construidos distan mucho de ofrecer una imagen pictórica del sistema real, también brindan información verdadera sobre algún aspecto específico de ella. Entre el sistema simplificado y el sistema real «se establece una relación compleja, de sistema a sistema, donde algunas variables del sistema real pueden no aparecer en el modelo […] y, a su vez, algunas variables del modelo pueden no poseer su correlato en el sistema real» (Lombardi 1998a, 11). Solo cuando las variables adquieren un valor a través de una medición se puede mantener una correspondencia biunívoca entre las variables del modelo y las variables del sistema real. En estos casos, la determinación empírica de tales variables es una condición necesaria, aunque no suficiente, para evaluar la pertinencia de modelo respecto al aspecto del sistema real que pretende describir.
Como la pluralidad de descripciones que ofrecen las ciencias contemporáneas se encuentra en el plano cognoscitivo, no es un requisito necesario transpolar esta pluralidad al plano ontológico, a menos que ser y pensar se identifiquen. Pero si no se asume a priori esta identificación, el pluralismo cognoscitivo no implica necesariamente un pluralismo ontológico. La pluralidad de descripciones científicas puede explicarse por razones diversas a la existencia de una naturaleza fragmentada, como, por ejemplo, reconocer que el enfoque parcial de las objetivaciones científicas implican necesariamente resignar al conocer con él la unidad. La unidad profunda del mundo, en cambio, se alcanza por razones de índole filosófica. Es el mundo, el único y el mismo, para decirlo con palabras de Husserl, donde se encuentran todos los otros mundos.
Es decir, el panorama contemporáneo nos pone ante la siguiente disyuntiva: ¿adoptamos un pluralismo ontológico o un pluralismo cognoscitivo? Si se asume a priori un monismo cognoscitivo (el único tipo de conocimiento posible o válido es el de las objetivaciones científicas), se alcanzan, en el mejor de los casos, múltiples descripciones ontológicas o visiones de mundo. En cambio, si se asume un pluralismo cognoscitivo, es posible admitir también la existencia de un conocimiento filosófico de lo real, diverso a los conocimientos científicos y sin las limitaciones propias de la objetivación científica. Pero adoptar un pluralismo cognoscitivo —que admita tanto el conocimiento científico como el conocimiento metafísico— exige contar con una teoría del conocimiento apropiada (Vanney 2008).
6. DISCUSIÓN FINAL
Confundir la parte con el todo y decir, por ejemplo, «supongamos que el mundo es como la mecánica clásica dice que es», resulta un buen ejercicio que arroja luz en múltiples direcciones. Por una parte, permite ver mejor qué dice la teoría misma. Por otra, permite determinar mejor su rango de aplicación. Por último, también sugiere posibles falseadores. Es decir, el ejercicio de explorar una teoría en forma radical, como si fuese una teoría acabada del mundo, resulta un ejercicio formidable para ir más allá de la teoría misma. En este sentido, la pregunta de Earman anteriormente mencionada —«Si creemos en la física moderna, ¿el mundo es determinista o no?» (Earman 1986,43)— tiene una destacada importancia heurística. Pero, tal como expusimos a lo largo del capítulo, al indagar en su respuesta conviene no olvidar que, a diferencia del determinismo ontológico, el sujeto del determinismo de las teorías científicas no es la naturaleza, sino objetivaciones propias del conocimiento científico, que brindan un cierto conocimiento verdadero de los procesos naturales, pero que no son la naturaleza misma.
Existen pocos recuentos del determinismo científico de la física tan completos como el de Earman y, por esta razón, en las conclusiones, «uno podría haber esperado que este recuento proporcionaría una respuesta a la pregunta: Si creemos en la física moderna, ¿el mundo es determinista o no?». Pero no es así: «no hay una respuesta simple y limpia». Y es que ni la ciencia en general ni la ciencias particulares tienen unidad. «Las teorías de la física moderna pintan muchas diferentes y aparentemente inconmensurables imágenes del mundo; no solo no hay una teoría unificada de la física, no hay ni siquiera un acuerdo acerca del mejor camino para alcanzarla». Entonces, ¿a qué teoría científica deberíamos dirigir la pregunta? Pero el problema es aún más agudo, porque «incluso dentro de una teoría particular, digamos QM o GTR, no hay un veredicto claro».
Podemos entonces ir aún más lejos: ¿acaso puede una ciencia particular responder a una pregunta general como la pregunta acerca de si el mundo es (in)determinista? Las teorías científicas se abocan a un tema, circunscribiéndose y abordando aquello que estudian de una forma peculiar. No suele ser de esperar que algún científico utilice con seriedad la noción de una teoría del todo, ni tampoco que la ciencia dé respuestas de la naturaleza como un todo. Entonces, el condicional «Si el mundo fuera como tal teoría (in)determinista dice que es, el mundo sería (in)determinista», encuentra una rápida respuesta en la afirmación de que el mundo nunca es lo que la teoría dice que es.
En el mejor de los casos, solo se podría decir: los sistemas que estudia tal teoría son, al parecer, (in)deterministas. Pero queda por delante la difícil tarea de reconciliar con el mundo el recorte y la idealización que la teoría hizo del mundo. Debido a la dificultad de la empresa, podemos esperar que se obtengan respuestas múltiples e incluso contradictorias, de manera que posiblemente se avanzará poco por este camino si el objetivo que se persigue es dilucidar si el mundo natural es determinista o no. Concluimos así junto con Earman: «El determinismo se encuentra ligado a algunos de los problemas fundacionales más importantes de las teorías aún sin resolver. Si bien si se pretende una respuesta rápida y ordenada de la pregunta anterior esta vinculación implica una frustración, también hace que el determinismo sea un tema apasionante para la filosofía de la ciencia».
BIBLIOGRAFÍA
Bailer Jones, D. 2009. Scientific Models in Philosophy of Science. Pittsburgh, Penn: University of Pittsburgh Press.
Bishop, R. C. 2003. «On separating predictability and determinism». Erkenntnis 58 (2): 169-188.
— 2005. «Anvil or onion? Determinism as a layered concept». Erkenntnis 63 (1): 55-71.
— 2015. «Chaos». En The Standford Encyclopedia of Philosophy, editado por Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/chaos/.
Butterfield, J. 2005. «Determinism and indeterminism». En Routledge Encyclopedia of Philosophy, editado por E. Craig, http://www.rep.routledge.com/article/Q025. Londres: Routledge.
Butterfield, J. y J. Earman. 2007. Philosophy of Physics: Handbook of the Philosophy of Science. North-Holland: Elsevier.
Cartwright, N. 1999. The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Cartwright, N. 2002. How the Laws of Physics Lie. Nueva York: Oxford University Press. Edición original, 1983.
Castagnino, M., R. Laura y O. Lombardi. 2007. «A general conceptual framework for decoherence in closed and open systems». Philosophy of Science 74 (5): 968-980.
Darwin, C. 1859 [1983]. El origen de las especies. Madrid: Sarpe.
Dupré, J. 2010. «It is not possible to reduce biological explanations to explanations in chemistry and/or physics». En Contemporary Debates in Philosophy of Biology, editado por F. Ayala y R. Arp, 32-47. Oxford: Wiley-Blackwell.
Earman, J. 2004. «Determinism: what we have learned and what we still don’t know». En Freedom and Determinism, editado por J. Campbell, M. O’Rourke y D. Shier, 21-46. Cambridge, MA: MIT Press.
— 1986. A Premier on Determinism. Dorddrech: Reidel.
Hooft, G. et al. 2005. «A theory of everything?». Nature 433 (7023): 257-259.
James, W. 1897. «The dilemma of determinism». En The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, 145-183. Nueva York: Dover Publication.
Klimovsky, G. 1994. Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires: A-Z Editora.
Laplace, P. S. 1814 [1985]. Ensayo filosófico sobre las probabilidades. Madrid: Alianza.
Lombardi, O. 1998a. «La noción de modelo en ciencia». Educación en ciencias II: 3-13.
— 1998b. «La teoría del caos y el problema del determinismo». Diálogos XXXIII: 21-42.
— 2002. «Determinism, internalism and objectivity». En Between Chance and Choice. Interdisciplinary Perspectives on Determinism, editado por H. Atmanspacher y R. Bishop, 75-87. Exeter: Imprint Academic.
Lombardi, O. y M. Labarca. 2005. «The ontological autonomy of the chemical world». Foundations of Chemistry 7 (2): 125-148.
Lombardi, O. y C. López. 2015. «Ergodicidad y determinismo». En Fronteras del determinismo científico. Filosofía y ciencias en diálogo, editado por C. Vanney y O. Lombardi, 41-56. Madrid: Biblioteca Nueva.
Montague, R. 1974. «Deterministic theories». En Formal Philosophy, 303-359. New Haven: Yale University Press.
Nagel, E. 1953. «The causal character of modern physical theory». En Readings in the Philosophy of Science, editado por H. Feigl y M. Brodbeck. Nueva York: Appleton-Century-Crofts.
— 1961. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. Nueva York: Harcourt, Brace & World.
Polo, L. 1993. Presente y futuro del hombre. Madrid: Rialp.
Popper, K. 1982. The Open Universe. An Argument for Indeterminism. Londres, Nueva York: Routledge.
Prigogine, I. 1980. From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Science. Nueva York: Freeman and Company.
Rohrlich, F. 1990. «There is good physics in theory reduction». Foundations of Physics 20 (11): 1399-1412.
Sklar, L. 2000. Theory Reduction and Theory Change. Nueva York: Garland.
Suppe, F. 1989. The Semantic Conception of Theories and Scientific Realism. Chicago: University of Illinois Press.
Vanney, C. E. 2008. Principios reales y conocimiento matemático. La propuesta epistemológica de Leonardo Polo. Pamplona: Eunsa.
1 Universidad Nacional de Tres de Febrero / Universidad Austral, Argentina.
2 Universidad Austral, Argentina.

MARIANO ASLA1 - VALERIA CANTÓ-SOLER2
Puestos a explicar la vigencia del problema filosófico del reduccionismo, proponemos seis notas que lo envuelven como un «aire de familia» (Wittgenstein 1953, § 66-67) y que lo sitúan entre aquellas cuestiones que parecen derivar necesariamente de la reflexión del hombre sobre el conocimiento. Estas características, diferentes pero estrechamente relacionadas, son: 1) antigüedad de la disputa; 2) problematicidad de los términos en discusión; 3) fortalecimiento polémico de las posiciones; 4) carácter esencialmente interdisciplinar y transteorético del asunto; 5) gravedad de las consecuencias teóricas y prácticas de la cuestión de fondo y 6) naturaleza esencialmente limitada y limitante del conocimiento humano.
1. ANTIGÜEDAD DEL DEBATE EN TORNO AL REDUCCIONISMO
Desde que el hombre es hombre se ha preguntado por la naturaleza de las cosas y, en su intento por descubrir qué son, también se ha interrogado por su composición y su funcionamiento. Así, desde que hay registro histórico, estos tres interrogantes se presentan entrelazados, en una relación que ha hecho posible el desarrollo del conocimiento y el progreso de la cultura.
Ya en el campo específico de la filosofía, no resulta exagerado afirmar que la cuestión del reduccionismo (R) está entrelazada con la mayoría de las discusiones que le dieron origen. De este modo, el problema del arché, la cuestión del cambio y la permanencia, el tema de la unidad y la multiplicidad (Strauss 2012, 85-88), la especulación en torno a la causalidad, y todas las preguntas relativas a la constitución esencial del hombre y al valor del conocimiento implican, en algún punto, una toma de posición dentro de este marco fundamental. En cada uno de estos casos, como un telón de fondo, se cierne la cuestión de si existe una única realidad de la que todas las cosas se componen, o una única y última legalidad que pudiera explicar, en definitiva, cada fenómeno singular.
Sin embargo, fue Aristóteles, a partir de su polémica contra el reduccionismo materialista de algunos presocráticos, el primero en ofrecer una exposición sistemática de los argumentos antirreduccionistas (AR). En efecto, Aristóteles fue AR en prácticamente todos los sentidos que actualmente se le confieren a este término. Así, si se entiende AR en un sentido ontológico, Aristóteles es AR, pues postula explícitamente una dualidad constitutiva de la realidad. Recuérdese que: «Para Aristóteles, la región supralunar o celestial no es reducible en un sentido ontológico a la terrestre o sublunar […] El elemento que constituye la esfera celestial, el éter, es fundamentalmente diferente de los cuatro elementos sublunares» (Hoyningen-Huene 1992, 295). De igual modo, si se hace hincapié en el holismo que el AR implica, el Estagirita constituye nuevamente un buen ejemplo, ya que reconoce con claridad la relevancia de la causalidad que el entorno ejerce sobre los procesos físicos, ya sea provocándolos, permitiéndolos o impidiéndolos. Esta relevancia causal del entorno se traduce en su correlativa relevancia explicativa (Vigo 2010, 603-605). Por último, ya en el ámbito de la filosofía del viviente —expresión que resulta quizá menos anacrónica que filosofía de la biología—, Aristóteles es AR pues, como señala Alfredo Marcos, concede un lugar prioritario a las «explicaciones funcionales» (que requieren del concurso de una causalidad final) como las únicas que permiten entender tanto la génesis y composición del viviente cuanto su interacción con el medio (Marcos 2007).
2. PROBLEMATICIDAD Y CORRELATIVIDAD DE LOS TÉRMINOS EN DISCUSIÓN
Como sucede en la mayor parte de las discusiones filosóficas relevantes, los propios términos que designan a las posiciones enfrentadas (en este caso: R y AR) son ya en sí mismos todo un problema teórico. Esta falta de consenso en el plano semántico obedece a varias razones. En primer lugar, el término R no designa hoy a una doctrina filosófica homogénea y unitaria, sino que se aplica más bien a un espectro de realidades cualitativamente diversas, que incluye: actitudes, tesis, metodologías y teorías propiamente dichas. Lo mismo acontece con el AR, en tanto que se trata, evidentemente, de una noción correlativa a la primera (Polger 2007, 51-52). Luego, considerando al R específicamente como la explicitación de una dinámica inherente al conocimiento humano, sus connotaciones resultan parcialmente diferentes según su ámbito de aplicación, ya sea que se circunscriba estrictamente a la filosofía, a las ciencias o a la teología. También sería pertinente precisar si el R se aplica en cada una de estas disciplinas ad intra o si, por el contrario, designa la forma en que deben relacionarse entre sí dos o más disciplinas diversas. Por último, un capítulo aparte, sumamente interesante pero imposible de abordar en este contexto, lo constituyen las formas más sofisticadas de R, que podríamos calificar como suavizadas o impuras (tomando este término en su sentido más aséptico en materia emotiva y moral). Así, se han ofrecido alternativas al R robusto como el R composicional (Gillett 2007) o, en términos más generales, los fisicalismos no R (Gillett 2002). Como se ve, R y AR se dicen de muchas maneras.
A raíz de esta vaguedad y de la correlatividad de las nociones en contrapunto, no es ilógico advertir que una misma tesis puede ser considerada R o AR, dependiendo del significado que se adjudique a los términos. Así, sostener que para explicar el funcionamiento de un todo basta con desmontar sus mecanismos internos de funcionamiento puede implicar R en algunos contextos y no en otros. Esta situación se hace patente en la dificultad, aceptada explícitamente por Dupré, que se presenta a la hora de precisar el núcleo fundamental de los desacuerdos entre R y AR (Dupré 2010, 32) y, todavía más curioso, en que uno mismo se encuentra en ocasiones situado de un lado o del otro de la discusión, dependiendo de la forma en que se van planteando los términos (Keller 2010, 19). De hecho, es experiencia común entre los que se dedican a la investigación científica en medicina o en biología que el hábito los lleve a identificar una buena explicación con la que es capaz de vincular causalmente el funcionamiento de un todo con el de sus partes constitutivas. De ese modo, se sienten identificados, al menos a primera vista, con la postura R. Sin embargo, un buen investigador reconoce rápidamente que el fenómeno total que desea explicar no se reduce a lo que puede saberse a partir de sus componentes, sino que es necesario analizar la influencia del contexto, inclinándose esta vez hacia una posición más holista y AR. Finalmente, esta oscilación en las posiciones está manifestando que la misma definición semántica de R implica, las más de las veces, un compromiso teórico previamente asumido.
Para minimizar estas dificultades, dejaremos claro que en el presente trabajo, aunque reconocemos que ha sido discutida (Needham 2010), asumimos la definición general de R que propone Thomas Nagel. En sus propias palabras, la tesis fundamental del R implica que:
Todas y cada una de las complejas, variadas y aparentemente dispares cosas y procesos que observamos en el mundo pueden ser explicadas en términos de principios universales. […] [Principios] que gobiernan los componentes últimos a partir de los cuales se componen, en múltiples diferentes combinaciones, aquellos diversos fenómenos. La idea es que existe, en principio, una teoría del todo, bajo la forma de una teoría que gobierna aquella cosa o aquellas pocas cosas de las que todo lo demás se compone. (Nagel 1998, 3)
Esta definición tiene el mérito de señalar el supuesto fundamental del R, que consiste en otorgar prioridad ontológica y, por lo tanto, epistemológica y explicativa, al único o a los múltiples componentes elementales de la realidad, sean estos del orden que fueren. A nuestros propósitos, esta es, aunque muy general, una formulación suficiente, puesto que expone un núcleo racional a partir del cual puede originarse un desacuerdo genuino entre R y AR, más allá de las divergencias espurias que son fruto muchas veces de una mala interpretación de los términos.
Asumida esta definición, se hace necesario a estas alturas introducir las clasificaciones más usuales de los distintos tipos de R y AR. Así, en primer lugar, suele realizarse una división fundamental, que atiende a los planos en los que el R se aplica, a saber: el plano ontológico, el epistemológico y el metodológico.
El R ontológico, utilizando las palabras de John Dupré, es la posición teórica más fuerte, aquella cuyo postulado fundamental es que: «No hay otras cosas en el mundo que las descriptas por la física y la química. No existen mentes inmateriales, fuerzas vitales o deidades extratemporales» (Dupré 2010, 33). En el ámbito concreto de la biología, este tipo de R fisicalista, que mantiene un compromiso radical con la inmanencia, supone que «cada organismo se compone por nada más que moléculas y sus interacciones» (Brigandt-Love 2012). Correlativamente, cuando se hace referencia a los AR ontológicos, habitualmente se traen a colación posiciones pluralistas, que acentúan la diversidad interna de la ciencia biológica (Mitchell 2003), o alternativas filosóficas más generales como el dualismo cartesiano o vitalismos, al estilo de Bergson o de Driesch. En esencia, las posiciones AR postularían la presencia de algún tipo de realidades o de explicaciones irreductibles a un nivel meramente físicoquímico.
A este respecto, consideramos pertinente aclarar que, aunque la división expuesta resulta hoy en cierta forma canónica, nos suscita algunos reparos. Baste simplemente en este contexto con señalar dos. En primer lugar, que se trata de una disyunción incompleta, puesto que en ella no se consideran algunos AR interesantes. Así, por ejemplo, el hilemorfismo y la doctrina aristotélica de las cuatro causas podrían constituir una alternativa racional relevante frente al R fisicalista a la hora de explicar la estructura ontológica del viviente (Arana 2009, 24-28). En segundo término, que no hace un análisis explícito del R en el plano que la tradición filosófica clásica denomina gnoseológico, por lo que no pone en discusión al empirismo que, las más de las veces, es un marco común tanto de los R como de algunos AR.