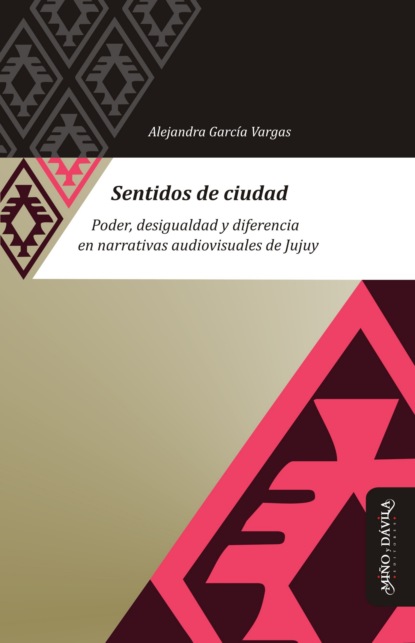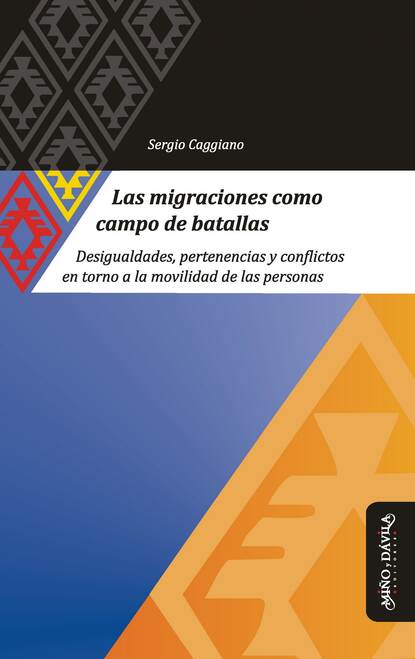- -
- 100%
- +
En ninguno de los textos posteriores que aquí se han citado se ignorará ni rechazará la conciencia de la dominación colonial como rasgo unificador clave de la comprensión de lo latinoamericano.
Las matrices históricas de la massmediación en América Latina que propone Martín-Barbero (1998) confluyen hacia la experiencia urbana en un registro que abreva fuertemente en la interpretación de las ciudades masivas de José Luis Romero (2001):
(L)as historias de los medios de comunicación siguen –con raras excepciones– dedicadas a estudiar la “estructura económica” o el “contenido ideológico” de los medios, sin plantearse mínimamente el estudio de las mediaciones a través de las cuales los medios adquirieron materialidad institucional y espesor cultural, y en las que se oscila entre párrafos que parecen atribuir la dinámica de los cambios históricos a la influencia de los medios, y otros en los que éstos son reducidos a meros instrumentos pasivos en manos de una clase dotada de casi tanta autonomía como un sujeto kantiano. (Martín-Barbero, 1998, p. 223)
Tanto la idea de mediación de Jesús Martín-Barbero (1998) como su propuesta de pensar en términos de matrices la comunicación social confluyen en la importancia de la ciudad, porque esas mediaciones se materializan en ella y le dan espesor a la experiencia cultural industrial.
Ahora bien, estas ciudades latinoamericanas, que resultan clave para pensar una historia de América Latina, no son las únicas experiencias urbanas del continente. Sin embargo, la producción que comentamos elude en su trabajo a otras ciudades: aquellas que no son capitales nacionales, o –al menos– puertos que permiten la vinculación con otros países y la inserción en el mercado mundial. Estas ciudades son ignoradas u olvidadas, y su ser-urbanas se simplifica mediante el rótulo del “tradicionalismo” que se esgrime como clave explicativa de las sociedades del “interior” de los países. Este tipo de operaciones –de vasta circulación en las ciencias sociales del continente– es especialmente intenso en relación con las ciudades, ya que éstas suelen acoplarse a la innovación y la modernidad. Al circunscribir al “interior” provincial, en general –y a sus ciudades, en particular–, al vasto e impreciso campo de lo tradicional, se cancela la necesidad de formas específicas de comprensión de sus actores, espacios y relaciones.
Desde esta perspectiva, llegar al “interior” implica un viaje prolongado en el espacio pero también en el tiempo. Esta figura del extrañamiento –y la condena al pasado que ella implica– recorre la producción científica (i.e. la idea de “interior tradicional” de la sociología argentina, ejemplarmente el trabajo de Gino Germani [1969]), artística (i.e. el proceso de desplazamiento del héroe en “Los pasos perdidos” de Alejo Carpentier (2008) o la descripción de una ciudad polvorienta y detenida en el tiempo, y hasta el mismo título, de la novela “El lugar perdido” [Huidobro, 2007]) y periodística (i.e. cualquiera de los relatos de partidos de fútbol jugados en las provincias de la Argentina y transmitidos en vivo por canales televisivos de distribución nacional y sede en Buenos Aires).
Entre los textos que hemos trabajado en la primera parte de este apartado, la exclusión/extrañamiento mencionado se especifica de diversos modos.
José Luis Romero tematiza esta versión de las “sociedades tradicionales” para el caso de las ciudades no-capitales del continente mediante su adscripción a la categoría de “ciudades estancadas” que el autor trabaja en el capítulo sobre “Las ciudades burguesas”, en el que aborda el entresiglo XIX-XX (1880-1930) (Romero, 1986, p. 250). Aquí las ciudades de provincias –salvo unas pocas, generalmente puertos– se oponen a las capitales en el contrapunto “transformación/estancamiento”. Para el autor, las ciudades que quedaron al margen de la modernización “conservaron su ambiente provinciano”, que describe del siguiente modo:
No cambiaron cuando otras cambiaban, y esa circunstancia les prestó el aire de ciudades estancadas. Muchas de ellas lograron, sin embargo, mantener el ritmo de su actividad mercantil al menos dentro de su área de influencia, pero mantuvieron también su estilo de vida tradicional sin que se acelerara su ritmo. Las calles y las plazas conservaron su paz, la arquitectura su modalidad tradicional, las formas de la convivencia sus normas y sus reglas acostumbradas. Ciertamente el horizonte que ofrecían no se ensanchó, cuando en otras ciudades parecía crecer la posibilidad de la aventura, de la fortuna fácil y el ascenso social. Por contraste las ciudades ajenas a las eruptivas formas de la modernización pudieron parecer más estancadas de lo que eran en realidad. (Romero, 1986, p. 258, mi énfasis).
El mismo autor, luego, abunda en estas características:
Lo típico de las ciudades estancadas o dormidas no fue tanto la intacta permanencia de su trazado urbano y su arquitectura como la perduración de sus sociedades. De hecho, se conservaban en ellas los viejos linajes y los grupos populares tal como se habían constituido en los lejanos tiempos coloniales o en la época patricia. Poco o nada había cambiado y, ciertamente, nada estimulaba la transformación de la estructura de las clases dominantes, ni la formación de nuevas clases medias ni la diversificación de las clases populares. (…) Todo lo contrario ocurrió en las ciudades que, directa o indirectamente, quedaron incluidas en el sistema de la nueva economía. Las viejas sociedades comenzaron a transmutarse. (Ibíd., p. 259, mi énfasis).
Jesús Martín-Barbero (1998), directamente, enmudece en relación a ciudades no capitales. Que están excluidas, además, de los imaginarios urbanos de Armando Silva (2000), y de la modernidad periférica de Sarlo (1999).16
Lo que produjo esta exclusión es una serie de consecuencias de diferente tipo. Parte de los trabajos sobre estas (otras) ciudades retoman acríticamente la producción de los que aquí hemos denominado “clásicos” eludiendo la distancia que existe entre las experiencias urbanas metropolitanas y las no-metropolitanas. El efecto, en ocasiones, es catastrófico. Otros, directamente los eluden y caen en la tentación provinciana (en Reino Unido se hablaría de “parroquial”) de intentar explicar sus ciudades sobre la base de su clausura (en este caso, teórica), en una abundancia descriptiva que no quiere –o no puede– sistematizar conclusiones en un horizonte teórico más problemático o más profundo. La producción más interesante, en cambio, dialogará tensamente con esos resultados, y propondrá sus propias mediaciones locales de los avances teóricos y las propuestas metodológicas del propio continente.
Como vemos, la situación –y sus consecuencias– son parecidas al diálogo desigual que se establece entre la producción teórica de los países centrales y la de los países periféricos. Agravada, en este caso, por la situación de doble dependencia, que parece también duplicar la dimensión colonizada de la producción académica de y sobre ciudades no capitales de Latinoamérica. Esto es, una forma específica de jerarquización del conocimiento sobre ciudades asociada a la configuración del colonialismo interno (Stavenhagen, 1963; González Casanova, 2006).
Mezcla y ritmo urbanos
José Luis Romero (1986) emprende en su análisis el relevamiento de una erudita biblioteca sobre ciudades latinoamericanas, en la que conviven textos de la literatura, la historia, la sociología y el ensayismo. En su obra, priman los ejemplos referidos a las ciudades de Argentina, México, Brasil, Perú y Colombia, aunque también se ocupa de las de otros países latinoamericanos. En cada caso, establecerá diferencias dicotómicas entre experiencias urbanas, y a veces –la mayoría– sobre la estructura social de cada una. Prisionero de su tiempo, en el libro es persistente la preocupación por la “aculturación”, consistente con el esfuerzo dicotómico en la sistematización. Si hay “ciudades en movimiento y ciudades estancadas”, “oligarquías y extranjeros ignorantes” habrá también, por supuesto, enfrentamientos polares entre “cultura” y “no cultura” y un pensamiento que implica procesos de dominación del tipo “aculturación” por parte de una sobre otras.
Es constante, en la producción posterior, el esfuerzo por alterar esa pretensión dicotómica, ya que justamente las ideas de “culturas híbridas” (García Canclini, 1990) o “cultura de mezcla” (Sarlo, 1999) vienen a confrontar estos supuestos y a acentuar el carácter de mezcla (sobre el de dicotomía con posición dominante) en la experiencia urbana. En el mismo sentido, Ángel Rama (2008) propuso pensar Latinoamérica en términos de “transculturación”. Nos preguntamos en qué medida este esfuerzo se realiza “en hueco” sobre el telón de fondo del libro de Romero (1986), o al menos sobre las ideas generales en las que reposa, también, su libro.
Esas formas de la mezcla revelan otro parecido de familia entre estos clásicos: la atención que prestan a la producción cultural industrial como clave de bóveda de las mixturas producidas por –y productoras de– la vida urbana a partir de fines del siglo XIX. El tema es de especial relevancia en el libro de Jesús Martín-Barbero, en el que se reúnen la preocupación recién mencionada de atender un período dentro del siglo XX y la idea de las industrias culturales como co-constitutivas de la dinámica social. La idea de matrices culturales históricas que propone Martín-Barbero confronta la ligazón de los estudios comunicacionales latinoamericanos con la tradición estructural-funcionalista norteamericana, a un tiempo que renueva críticamente sus vínculos con los abordajes semióticos de la ideología, al cuestionar la raíz elitista de enfoques que no problematizan las formas del reconocimiento del discurso mediático.
Mapas imaginarios y territorios de la experiencia
Armando Silva Tellez publica en 1992 el gran libro de los imaginarios urbanos en Latinoamérica, que luego tendrá diez reediciones y varias reimpresiones.17 El abordaje de Silva pone nombre a una tradición que recoge ciertas preocupaciones ya esbozadas en trabajos anteriores. Fundamentalmente, lleva al centro del debate la posibilidad de acceder al conocimiento de la ciudad mediante las imágenes que en ella –y también sobre ella– circulan, como una fuente principal e ineludible de la conflictividad urbana.
La renovación fundamental en la propuesta de Silva (2000) es la sistematización –mediante una encuesta– de la construcción de lo imaginario en la ciudad desde la perspectiva de los propios habitantes, que se suma a un análisis propio de diferentes imágenes y espacios visuales de las ciudades. Esa superposición entre análisis propios de lo visual-urbano (vidrieras, grafitis, sitios emblemáticos de las ciudades) y sistematización e interpretación de las consideraciones de los ciudadanos y ciudadanas de las ciudades que estudia (Bogotá y San Pablo) se combinan en un dispositivo metodológico complejo –que abreva fundamentalmente en una opción amplia de la semiótica–, que reúne en un solo libro varias alternativas de gran riqueza. Es el caso, por ejemplo, del contraste entre mapas y croquis, que permite pensar las diferencias entre la dimensión instituida de la representación espacial y la dimensión instituyente de las prácticas territoriales sobre esos sitios.
Por su parte, si tomamos como referencia inicial los textos que hemos mencionado como mapas clásicos en el apartado anterior, aquí puede observarse un desplazamiento que va desde la ideología hacia lo imaginario. Movimiento que participa del realizado por la teoría social vinculada a la sociología y el análisis de la cultura de ese momento (la caída del Muro de Berlín) dentro y fuera del continente.
Las prácticas territoriales esbozadas en el trabajo de Silva (2000) como contrapunto de los imaginarios urbanos, son en cambio el foco central del trabajo de Rossana Reguillo Cruz (1996), que por otro lado indica similares preocupaciones teóricas sobre la necesidad de conjugar experiencias y representaciones para dar cuenta de lo urbano latinoamericano.
Además, en La construcción simbólica de la ciudad, Rossana Reguillo (1996) renueva la producción sobre ciudades latinoamericanas en otros aspectos. En primer lugar, porque se ocupa de una ciudad no-capital: Guadalajara. Pero también por la atención a actores urbanos en acción y relación a partir de un desastre ambiental que pone al descubierto la trama desigual de esa ciudad.
Son esas mismas preocupaciones teóricas, metodológicas y temáticas las que se señalan en su producción sobre las territorialidades conflictivas de los jóvenes (Reguillo Cruz, 1991), que alcanza mayor difusión y circulación en el continente.
La dimensión histórica resulta relevante para ambos autores, que la mencionan en términos parecidos a los investigadores que en este trabajo hemos mapeado como “clásicos” en diferentes referencias, pero la periodización en ambos remite al presente conflictivo de las ciudades latinoamericanas. Ambos autores realizan estudios fuertemente coyunturales, tomando el tiempo presente y sus conflictos para el análisis cultural de Latinoamérica, con un énfasis explícitamente comunicacional.
En términos de “escala”, el texto de Reguillo (1996) es el primero (entre los trabajos de vasta difusión por el campo académico de la comunicación latinoamericana, y producido desde y para ese espacio de pensamiento como primer destinatario) que llama la atención sobre la dimensión barrial. Es así que la autora mejicana propone una tarea de análisis en dos niveles: el primer nivel será el barrio; el segundo, la ciudad. De esa manera, encontrará en el barrio la representación metonímica de la ciudad, y describirá a partir de ese enclave los grandes problemas que atraviesan a la ciudad de Guadalajara en su conjunto. Esta fuerte territorialización –y el juego de escalas que produce– altera, enriqueciéndola, la triple localización que mencionáramos en los “clásicos”: tenemos, entonces, un lugar que se compone complejamente entre el barrio, la ciudad, el Estado nación y el espacio latinoamericano. Más adelante, y en sus indagaciones sobre la adscripción juvenil a las maras y otros colectivos vinculados al tráfico de estupefacientes, Reguillo (2012) pondrá la quinta dimensión: la transnacionalización global (en este caso, de la actividad económica a lo ilegal).
Armando Silva, por su parte, presenta otra novedad en la localización. En este caso, lo novedoso proviene de la construcción de una red de ciudades en la voluntad de abordar distintas capitales latinoamericanas y propiciar, con ello, la comparación. Las ciudades que trabaja Silva (1992) son Bogotá y San Pablo, las capitales de Colombia y Brasil. La primera parte de su libro, titulada “De la ciudad vista a la ciudad imaginada”, reúne el análisis semiótico del autor de varias dimensiones urbanas de estas dos ciudades, para construir lo que él denomina los “cruces fantasmales” entre San Pablo y Bogotá. Con un rico repertorio de recursos metodológicos, el autor describe los imaginarios urbanos de estas capitales, a través del análisis de distintos tipos de textos (relatos, noticias, imágenes de circulación pública, grafitis, vidrieras, etc.).
En la segunda parte (“De las imaginaciones urbanas a la ciudad vivida”) el autor colombiano propuso como método la aplicación de un formulario de entrevistas, a la manera de una encuesta que permitiese evaluar la proyección cualitativa de ciudadanos y ciudadanas de Bogotá y San Pablo mediante la evocación y los usos. Después de publicar su libro, Silva extendió su proyecto a las culturas urbanas de América Latina, mediante un programa patrociado por el Convenio Andrés Bello y llevado a cabo por autoridades locales o universidades públicas de catorce países. La localización, entonces, se muestra en el caso de Silva como la construcción de una red de experiencias imaginarias que se trabajan en varios puntos a la vez. Parte de la riqueza de su abordaje es justamente la sinergia que producen esas experiencias imaginarias urbanas puestas en relación.
Tanto el trabajo de Silva (1992) como el de Reguillo (1991; 1996) se inscriben explícitamente en el campo de la comunicación social.18 Esa adscripción se lee claramente en la justificación teórica. Reguillo (1996) toma como uno de los cuatro ejes teórico-metodológicos a “la comunicación en tanto constitutivo de la intersubjetividad” (p. 19). La autora mejicana es, además, licenciada y Maestra en Comunicación Social por ITESO. Silva, por su parte, es fundador del área de Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Colombia, en la que ha enseñado y dirigido el Instituto de Estudios en Comunicación.
Las búsquedas de estos autores para un posicionamiento dentro de ese campo, sin embargo, serán diferentes en los vínculos que establecen con otras áreas del conocimiento social. En el caso de Reguillo (1996), la preocupación entronca principalmente con la Antropología. En el de Silva, con la semiótica y la estética. Ambos, a su vez, buscarán respuestas en la Psicología. En el primer caso, para preguntarse por la constitución de subjetividades desde la comunicación y la acción colectiva. En el segundo, para adentrarse en la ligazón con el imaginario lacaniano.
Estamos hablando de textos de los tempranos años de la década de 1990 y ya tenemos un área de estudios delimitada e institucionalizada dentro del campo de la comunicación social, un área que en buena medida fundaron (voluntaria o involuntariamente) los textos “clásicos” de Martín-Barbero (1998) y Sarlo (1999) que hemos mencionado en el apartado anterior.
Ciudad/televisión (por programas producidos localmente)
En el primer apartado de este capítulo se recorrió una serie de localizaciones teórico-epistemológicas para unir los estudios sobre ciudades y los del campo de la comunicación/cultura desde materiales bibliográficos específicos. El camino de los Estudios Culturales que se trazó entre los dos conjuntos permitió entrever el diseño de este apartado, si se quiere más metodológico.
Como se dijo, la biblioteca sobre ciudades en Latinoamérica es interdisciplinaria, abierta y compleja. Si se la vincula con la producción social del espacio –en tanto proceso histórico y conflictivo–, y desde el campo de la comunicación/cultura –como lugar de lectura– señala ciertas recurrencias. Los textos recorridos tienen en común una periodización histórica que brinda sentido a los pasados de las ciudades a través de una selección de momentos en común que reúnen transversalmente a las naciones del subcontinente. Se mencionó, además, que entre esos hitos del pasado resulta central la problematización de la incidencia de la cultura masiva como elemento configurador de la experiencia urbana en su carácter de “arena cultural” (Romero, 1998; Gorelik y Areas Peixoto, 2016). El conjunto bibliográfico seleccionado problematiza el carácter de intersección de escalas conviviendo en lo local urbano (Massey, 1993), que superpone la dimensión espacial a los efectos de la interseccionalidad (Crenshaw, 1991) en la construcción de la desigualdad y la diferencia a partir de grandes líneas o ejes ordenadores de la heterogeneidad social. En conjunto, la atención a la cultura masiva, a la periodización y a las intersecciones mencionadas producen una serie de categorías que sintetizan el carácter disonante o discrepante de la experiencia urbana (Massey, 2005a; Segura, 2015), no como anomalía sino como característica a ser explorada, descripta y/o analizada en cada urbe (García Canclini, 1990; Martín-Barbero, 1998; Sarlo, 1999; Rama, 2008).
Pero también se ha mencionado la ligazón de estos estudios con el trabajo de Benjamin y el de los Estudios Culturales británicos para indicar que ese análisis proviene de materiales concretos y situados (Kohan, 2004; Zubieta, 2000).19 De modo que hay una base teórico-epistemológica que busca en la materialidad de la experiencia urbana su relación con las configuraciones sociales. Se trata, entonces, de un tipo de abordaje que parte de materiales concretos, producidos y circulantes en una coyuntura a la que al mismo tiempo dan forma (Grossberg, 2003; Hall, 1995; Hall y Grossberg, 1996; Kaliman, 2010; Slack, 1996).
El primer desafío metodológico, entonces, refiere a la selección de aquellos materiales que operan como punto de ingreso al análisis crítico de las geografías del poder y los sentidos de ciudad, en tanto nervaduras que guían el análisis de la producción social del espacio urbano de la capital jujeña desde una opción contextualista (Grimson, 2011; Restrepo, 2010).
La imbricación entre las imágenes en general y al audiovisual en particular con los procesos de producción social del espacio y de la cultura masiva indica que las narrativas audiovisuales producidas localmente constituyen un reservorio relevante y disponible de representaciones sobre la ciudad y lo urbano en una específica coyuntura. Por eso, se trata de materiales que permiten abordar la tensión entre la interpretación recibida sobre la ciudad y la experiencia urbana práctica que informan las emociones y razones cotidianas sobre la ciudad de hombres y mujeres situados social y espacialmente. Es decir, toman forma en las específicas circunstancias sociales, culturales y económicas en las que se encuentran las personas, aunque no se limitan a reproducirlas, sino que también producen otras nuevas. Es así que las narrativas televisivas se producen y circulan en una trama de relaciones de poder, desigualdad y resistencia espacializada y espacializante, a la que a su vez alimentan. Los sentidos de ciudad se conforman a partir de elementos diversos e incluyen tanto los recuerdos y las experiencias cotidianas personales de la interacción y la relación con otros y otras como el sentido común sedimentado sobre lugares, personajes y relaciones. La narración permite “elaborar –de manera comunicable a otro– fragmentos de esas complejas conexiones entre lo inconmensurable de lo vivido” (Lindón, 2008, s/p).
Como sostiene Vila, las narrativas y las categorías se relacionan y una parte importante de la connotación de las categorías que utilizamos para describir a actores sociales sería “el producto de la sedimentación de las múltiples narrativas acerca de nosotros mismos y los ‘otros’ que utilizamos para dar cuenta de la realidad que nos rodea” (1997, pp. 132-133). La audiovisualización expande y multiplica las relaciones existentes entre narrativas, experiencia urbana y categorías.
A su vez, entre la tecnología de la televisión y las formas heredadas o emergentes de otros tipos de actividad social y cultural se da una complicada interacción (Williams, 2011). Por eso, en el caso de las experiencias audiovisuales sobre ciudades, algunas observaciones que provienen del análisis de narrativas cinematográficas resultan aplicables a unitarios documentales y de ficción, y las que se trabajan en relación con la prensa o la radio, a los programas de noticias o de interés general. Además, el carácter visual de la TV puede vincularse con la fotografía. Del mismo modo, surgen nuevas relaciones entre este medio tradicional y las experiencias transmedia, hipermedia y/o multipantalla.
Sorlin (1980) destaca la importancia del cine para el análisis social, resaltando el vínculo con las mentalidades y representaciones como situación material y vívida de las expresiones ideológicas propias de una formación social. En ese camino, postula que las representaciones cinematográficas resultan una fuente de las percepciones visuales que impactan en la configuración y difusión de los estereotipos visuales propios de una formación social. El análisis de Sorlin (1980) toma como parte de la genealogía de las configuraciones visuales contemporáneas, que se observan principalmente en las pantallas de televisión y cine, el papel de las fotografías. Para ello, recupera el carácter sedimentado del repertorio de imágenes que circulan en determinado momento de determinada sociedad. El autor postula, entonces, la capacidad de estructuración histórica dominante de dichas configuraciones visuales a partir de una breve historización del uso de la fotografía en pequeñas comunidades y grupos, para extender luego su argumento al conjunto de lo social. Esa capacidad de estructuración refiere tanto a la perpetuación como a la constitución de imágenes. Para el primer caso, dice el autor: “el grupo familiar confirma su existencia a través de una imagen” (Sorlin, 1980, p. 27); para el segundo, destaca que “al lado de las series visuales ya admitidas aparecen otras visiones” (p. 28).