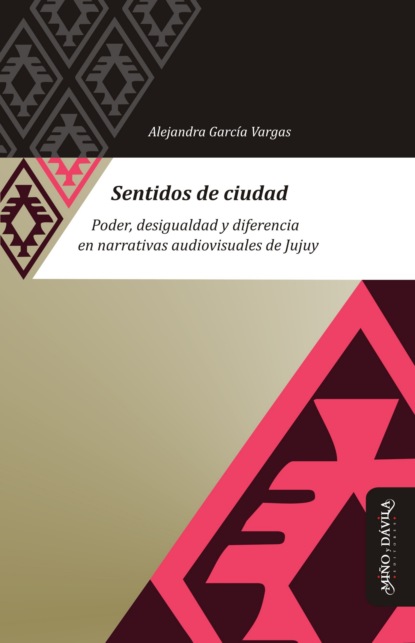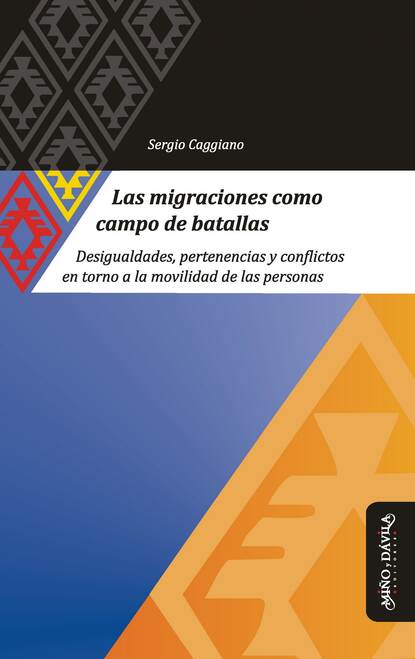- -
- 100%
- +
La apreciación de Sorlin (1980) puede relacionarse con el uso de la fotografía alternativa que propusiera Berger (2005) retomando el planteo de Sontag y vinculándolo a la memoria: las imágenes (habla de fotografías) se parecen a la memoria en cuanto no existe una sola manera de acercarnos a la cosa recordada, la memoria no es el final de una línea sino que numerosos puntos de vista o estímulos convergen y conducen hasta ella. El autor señala que el contexto de aparición de la imagen fotográfica debería señalar y dejar abiertos diferentes accesos a las imágenes. Del mismo modo, puede pensarse que es posible construir un sistema radial en torno al audiovisual, de modo que éste pueda ser visto en términos que son simultáneamente personales, políticos, económicos, dramáticos, cotidianos e históricos.
Berger (2005) asegura que la función de cualquier modalidad de fotografía alternativa es incorporarse a la memoria social y política (constituyendo otras visiones). Entendemos que las representaciones audiovisuales trabajan con la memoria de modo no idéntico pero análogo en cuanto cabe postular esa posibilidad de radialidad para su análisis. Al mismo tiempo, su existencia y exhibición articulan las redes de la memoria y de la interpretación de lo social, ampliando o reduciendo sus enclaves emancipatorios.20
En conclusión, el análisis de Sorlin (1980) resulta un importante punto de apoyo para indicar que las imágenes no se analizan aquí como develadoras de algo que de otro modo permanecería oculto, sino como parte de la construcción que sostiene, promueve o interpela a la dominación, que –en tanto ejercicio del poder hegemónico– no es (solamente) una instancia latente (Ferro, 1980), sino que es producida activamente por una serie de dispositivos diversos. Cada producción audiovisual es un hecho social que nos indica que hay una historia que la rodea y constituye, un proceso de materialización de diferentes líneas que la configuran. Es por eso que los programas producidos localmente permiten el análisis del sentido común (y los eventuales sentidos alternativos) sobre la ciudad, y sus relaciones con la producción social del espacio.
Los programas televisivos narran brindando un ordenamiento posible, es decir, criterios para la producción, reunión, selección y forma de exhibición de imágenes y sonidos, situación que potencia la dimensión de “metáfora del poder” ya presente en las fotografías (Edwards, citada por Caggiano, 2012): visibilizan lo invisibilizado e invisibilizan lo visible. El autor indica que es en esa capacidad productiva donde se despliega el carácter político de las disputas visuales.
La decisión de trabajar sobre narrativas audiovisuales televisivas reposa en que éstas son centrales en la organización del saber social, por su pregnancia y accesibilidad. La trama argumental produce un ordenamiento de la realidad, seleccionando los eventos que contribuyen significativamente a la historia que se construye, y poniéndolos a disposición de las audiencias. Para hacerlo elige, registra, ordena, jerarquiza y categoriza tiempos, espacios, actores y actrices sociales. Es decir, que mientras audiovisualiza/inaudiovisualiza participa activamente en la dinámica general de visibilización/invisibilización de lo social. Las narrativas televisivas locales construyen, participan, sostienen y perpetúan el sentido común visual ya que, como sostiene Caggiano (2012), “[l]as apariencias y las apariciones (los dispositivos y modalidades sociales de ver y de mostrar) juegan un papel vital en la creación y recreación de las comunidades y grupos en los cuales nos imaginamos” (p. 288).
La televisión, específicamente, narra mediante imágenes y sonidos mientras constituye (junto a otras instituciones y actores, y ella misma como parte del ambiente comunicacional que habitamos) el inmenso reservorio audiovisual de imágenes y categorías sobre tiempo, espacio, objetos y actores que delinea las geografías del poder de las ciudades contemporáneas. Se trata de un tipo de reservorio que está producido, programado y emitido o puesto en línea para ser compartido ampliamente. Lejos de terminar con ese reservorio, las nuevas modalidades de puesta a disposición de esas narrativas multiplican posibilidades que se añaden o superponen a la búsqueda de público masivo expuesto a los contenidos conjuntamente en términos temporales (característica de las emisiones de tipo broadcasting), dejando a disposición lo emitido en plataformas que permiten navegar “a la carta” en prácticas de consumo reticulares mediadas por las redes digitales.
Omar Rincón (2006) define a las narrativas audiovisuales como “el saber, oficio y práctica que comparten los productores y las audiencias, saber que posibilita la inteligibilidad de lo comunicado, experiencia que permite generar comunidad de sentido [sobre la ciudad]” (p. 95, mi agregado). El autor sostiene que la narrativa es “una matriz de comprensión y explicación de las obras de la comunicación” (Rincón, 2006, p. 95). Esa definición afirma la narratividad como una racionalidad intrínseca que busca hacer legibles los mensajes a través de estrategias de organización del discurso audiovisual; como formas del relato que comparten procedimientos comunes y referencias arquetípicas vinculantes a partir de los referentes conocidos. En el caso de las narrativas televisivas locales sobre la ciudad, esas referencias combinan las imágenes sedimentadas de tiempos, espacios, objetos y actores vinculadas a la representación de la ciudad (y por lo tanto relativas a la experiencia urbana de quienes producen y reconocen esas narrativas) con otras nuevas.
La decisión para conformar el corpus se produjo, entonces, en base a la selección de programas televisivos que audiovisualizaran la ciudad de San Salvador de Jujuy, y específicamente sus espacios públicos, producidos localmente y emitidos o puestos a disposición en línea entre 2011 y 2013.
Se trata de materiales que manifiestan prácticas específicas de sus realizadores y realizadoras; materiales que –al proponer, enmarcar y filtrar definiciones y redefiniciones de tiempo, espacio y actores, y relacionarlos con determinados objetos– “definen” tanto a la ciudad y a sus espacios urbanos como a sus otros espaciales (el “campo”, la “naturaleza”, otras ciudades) en tanto objetos singulares que al mismo tiempo alimentan la imaginación social sobre la ciudad y lo urbano; materiales que están situados, y por lo tanto participan y se ubican de maneras particulares en los “mapas amplios” urbanos, provinciales, nacionales y transnacionales por los que circulan y a los que al mismo tiempo conforman.
Ahora bien, estas narrativas audiovisuales televisivas de producción local se proponen como el punto de ingreso al contexto, ya que el trabajo del contextualismo implica “delinear la configuración que rodea a ese hecho social y lo constituye” (Grossberg, 2012, p. 43).
En términos metodológicos prácticos, uno de los puntos de partida empíricos para la construcción de un corpus que combina narraciones audiovisuales con las de las y los realizadores que las produjeron abreva en la definición de la comunicación televisiva como un proceso de articulación de diferentes momentos (producción, distribución/circulación y reconocimiento) de discursos significativos, que se conectan y encadenan pero que mantienen una modalidad específica (Hall, 1996 [1978]). El estudio de dicho proceso implica notar la materialidad de estas prácticas, que incluye tanto una particular infraestructura técnica como la ubicación relativa de los actores involucrados dentro de las relaciones de producción y el contexto social, y demanda analizar la variedad de marcos de interpretación del mundo que se ponen en juego para producir y comprender los discursos mencionados.
Pero el proceso de comunicación televisiva propuesto por Stuart Hall (1996) en Codificar-decodificar se ofrece como un punto de partida para abordar una configuración más amplia, estrategia que el mismo autor desarrollara a lo largo de su obra. Su potencia ordenadora se capitaliza en términos de producción del material necesario para el análisis interpretativo de los contextos. Esto es, en este libro el material empírico proviene de entrevistas en profundidad a productores y productoras, de una experiencia de visionado conjunto del material con estudiantes universitarios, y de las propias producciones audiovisuales que reúnen a ambos conjuntos; material que se suma a la sistematización de un conjunto amplio de información secundaria, notas de prensa, sistematización de entrevistas y trabajo de campo con audiencias de la televisión digital destinatarias del Plan Mi TV digital y con diversos materiales audiovisuales anteriores o coexistentes al momento de la producción o emisión de los programas seleccionados y que operan como “fondos de contraste” necesarios para la interpretación de las efectivas maneras de producción de sentidos de ciudad en estas narrativas, y también como contexto (audiovisual) de estos programas. Esta modalidad de sistematización del trabajo parte del modelo producción-texto-consumo, pero ese modelo no se traduce en la estructura de la presentación de resultados (esto es, en este documento) sino que los emergentes del trabajo analítico emprendido sobre ese conjunto de materiales se ordenan a partir de diversos ejes que los atraviesan y que refieren intertextualmente unos a otros y, sobre todo, al contexto social compartido de las diversas experiencias urbanas que implican.
En este capítulo ya se ha señalado que la noción de articulación permitió la transformación de “los estudios culturales desde un modelo de comunicación (producción – texto – consumo; codificar/decodificar) hasta una teoría de los contextos” (Grossberg, 1993, p. 4). Esta afirmación teórico-epistemológica se traduce en una analítica en la que intento dar cuenta de los contextos realizando un recorrido que reúne procesos sociales e históricos vinculados a la politicidad de la vida cotidiana y a la cotidianeidad del ejercicio del poder en la producción social del espacio, desde y sobre los sentidos de ciudad de narrativas audiovisuales locales. De manera que los programas actúan como una pieza central de la estrategia metodológica, pero en tanto se ofrecen como punto de ingreso situado a las tramas de la significación de la ciudad en el contexto local, vinculadas a las diversas interpretaciones del espacio, tanto en términos de audiovisualizaciones circulantes como de su proceso productivo y de las posibilidades de conversación que abren con sus públicos. A su vez, la circulación de esas narrativas ofrece posibilidades de acceso a formas específicas de producción social del espacio, a partir de las maneras en las que expresan la desigualdad y la diferencia asociadas a las relaciones entre productores, textos, circuitos y audiencias.
Se trata de una forma de abordaje de los procesos de comunicación en la que los programas no resultan el material exclusivo para el análisis, sino que se incorpora la necesidad de atender a las situaciones en las que se desenvuelve el proceso, invocando para ello sus relaciones con la producción social del espacio desde una apuesta interpretativa de las configuraciones culturales (Grimson, 2012). Esta forma del análisis cultural se ampara en antecedentes como la propuesta de transversalidad metodológica que propone Chartier (1992) para la historia de la lectura; el ingreso a las relaciones entre cultura masiva y poder a partir de las mediaciones de Jesús Martín-Barbero (1998); las historias y la Historia de un objeto y medio tecnológico específico como el walkman para pensar la historia cultural del capitalismo tardío en Doing Cultural Studies (Du Gay, Hall, Janes, Mackay & Nigus, 1999); la circularidad a partir de huellas e indicios en el trabajo de Carlo Ginzburg (1996) sobre Menocchio; o el abordaje de la ideología y la comunicación masiva contemporánea desde una hermenéutica profunda que ofrece Thompson (1991).
La estrategia metodológica que propongo se estructura a partir de la descripción y análisis de las geografías del poder y los sentidos de lugar en cada una de las instancias del circuito comunicacional exploradas, pero éstas se piensan, asimismo, como “un punto de articulación adoptado o una cristalización de líneas de determinación” (Grossberg, 2012, p. 43). La figura a través de la cual puede pensarse esta práctica contextualista es la de articulación, central para la práctica de los Estudios Culturales, tal como se ha desarrollado en el primer apartado de este capítulo.21
Es así como se trabaja con las geografías del poder de la producción audiovisual televisiva en Argentina y Jujuy, y los sentidos de ciudad que otorgan a esas geografías quienes produjeron los programas del corpus; con las geografías del poder y los sentidos de ciudad emergentes del análisis de esos textos, y con las geografías del poder y los sentidos de ciudad que informan las condiciones urbanas de las audiencias. El diálogo entre esos dos grandes principios configuradores permite observar tanto la heterogeneidad como las dinámicas del poder, de la desigualdad y de la diferencia asociadas a estas narrativas, en las distintas instancias del circuito comunicacional televisivo y también entre ellas. De ese modo, potencia la condición de heterogeneidad y movimiento de San Salvador de Jujuy para analizar tanto la posibilidad de acceso a los sentidos de ciudad que brindan los programas televisivos, como las narraciones asociadas en los sujetos que las producen y aquellos y aquellas que las reconocen.
Se trata, entonces, de una investigación cualitativa que integra diferentes métodos de investigación en el marco del análisis cultural (Sautu, 2005; Papalini, 2010), consistente con la idea de “configuración”, para un enfoque interpretativo (Sautu, 2005, pp. 83 y ss.) que permite operacionalizar las bases teóricas de los estudios culturales desde y sobre Latinoamérica a partir de las recomendaciones de Thompson (1991) para el análisis de la cultura y la comunicación, y las de Fairclough (2001 [1995]) para el análisis del discurso mediático.
En ese sentido, se trabaja en diferentes niveles analíticos: el análisis sociohistórico del contexto situacional, a partir de información estadística y fuentes secundarias; el análisis de los sentidos de ciudad en las narrativas televisivas seleccionadas (a partir de la interpretación del ejercicio de audiovisualización que produce); el análisis de las representaciones/interpretaciones de las situaciones de producción y de las audiencias por medio del trabajo de campo, entrevistas y visionado y diálogo en grupos; y el análisis interpretativo conectado a la crítica de la dominación.
Para materializar este ejercicio, opté por una estrategia multi-método basada en el análisis de diferentes narrativas de circulación pública (producciones audiovisuales locales); de circulación privada (entrevistas sobre historias de vida, prácticas y rutinas de producción y de consumo a los y las realizadores/as y audiencias); y de circulación semipública (expresiones vertidas en grupos). El análisis de narrativas se combina con la observación participante, el trabajo de campo y el trabajo con documentos y fuentes primarias y secundarias de distinto tipo, que brindan historicidad y espesor a dicho análisis.
La selección del material del corpus busca heterogeneidad a partir de las narrativas audiovisuales. Por la estrategia metodológica y teórica elegida, esas narrativas extienden las posibilidades de heterogeneidad a sus productores y a los grupos que se relevan como audiencias. Estas producciones ofrecen puntos o lugares diferentes que permiten usar sus articulaciones cruzadas para constituir el contexto, es decir, para delinear la configuración que rodea al hecho social del producto audiovisual y lo constituye.
Los contextos se producen aun cuando “articulan” los “hechos” o las individualidades y relaciones que los conforman; se encuentran siempre en relación con otros contextos, y producen complejos conjuntos de relaciones y conexiones multidimensionales. Son el resultado de múltiples tecnologías –residuales, dominantes y emergentes–, de las que también constituyen la expresión.
a) El corpus de producciones locales
El corpus audiovisual que se analiza y que al mismo tiempo opera como punto de ingreso al trabajo de campo se construye en torno a la representación de la ciudad de San Salvador de Jujuy y sus espacios públicos, y en ella busca caracterizar explícitamente el tratamiento del tiempo, el espacio y los actores en la construcción de “sentidos de ciudad”. Producidos en Jujuy, la heterogeneidad está dada por los géneros, el financiamiento y las pantallas o redes por las que circula cada uno de los programas.
Por otro lado, el corpus se construye atendiendo a las situaciones y condiciones de producción local, realizada en la provincia de Jujuy, atendiendo a la “geopolítica de la estética” que propone Jameson (1995). Si bien el autor enfatiza que la totalización mundial es la referencia de toda representación (como consecuencia de la globalización), reconoce a las películas “nacionales” (entendiendo como tales a las elaboradas fuera de la gran industria norteamericana) como zona de confluencia entre ontología y geografía que permite que “los paisajes más aleatorios, insignificantes o aislados funcionen como una maquinaria figurativa en la que aparecen y desaparecen incesantemente cuestiones sobre el sistema y su control de lo local” (Jameson, 1995, p. 25). Rita Laura Segato (2007b) cita a Naficy (1999) para hablar de un “cine con acento” que se da aún en directores exilados. La autora, además, complejiza la escala nacional al indicar el lugar que ocupa la frontera en el cine argentino y el brasilero (Segato, 2007b). Si bien los dos primeros autores se refieren a marcos nacionales homogeneizados (como escalas casi excepcionales en el proceso general de mundialización y concentración de la producción cultural) y los tres se ocupan del cine, consideramos que estas apreciaciones pueden aplicarse a nuestro corpus, advirtiendo que trabajamos con el marco provincial y con producciones destinadas a la televisión digital.
Con esos recaudos, la selección del material audiovisual es la siguiente:
- San Salvador de Jujuy, murmullo que aturde (en adelante, Murmullo) dirigido por Diego Ricciardi, premio región NOA concurso Documental Unitario “Nosotros” del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales 2010 (POPFCAD) impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre. Premio región NOA, unitario de 26 minutos. Programa disponible en las plataformas BACUA (Banco Argentino de Contenidos Universales Audiovisuales) y CDA (Contenidos Digitales Argentinos), de acceso abierto en internet. Se programó en la Muestra Jujuy Cortos 2012 y en la Itinerancia Jujuy de la I Muestra de Cine y Ciudad Ciudades Reveladas en 2014. En el sistema de referencias del material audiovisual citado, se codifica con una M seguida del número de cita.
- Serie de ficción El viaje. 9 días buscando Norte (en adelante, El viaje), dirigida por Jorge Vargas, premio región NOA concurso “Series de Ficción Federales” del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales 2010 (POPFCAD) impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre. Serie compuesta por ocho capítulos de 26 minutos cada uno. Se trabaja con el capítulo 6 (realizado en San Salvador de Jujuy) y con fragmentos complementarios de otros capítulos. Programado por canal 7 de Jujuy y, por lo tanto, disponible en las grillas de los dos canales locales de cable, en la única señal local de televisión abierta analógica y en el sitio web del canal emisor. Se emitió en el horario central de las 21 hs., durante nueve domingos consecutivos, de marzo a mayo de 2013. También disponible en la plataforma BACUA. Una versión resumida se pre-estrenó en una función especial de lanzamiento en la sala mayor del Teatro Mitre (el más importante de la provincia de Jujuy). En el sistema de referencias del material audiovisual citado, se codifica con la letra V seguido del número de cita.
- Programas semanales de interés general correspondientes a la quinta temporada de Jujuy Profundo, conducido y realizado integralmente por Fernando Calvetti, cada uno de una hora de duración, emitido por la señal de cable local de canal 4 (Unicable). Se trata de un ciclo cultural de una emisión en vivo y una repetición semanal. Se trabaja sobre aquellos programas del ciclo focalizados en la ciudad. En el sistema de referencias del material audiovisual citado, se codifica con las letras JP seguidas del número que corresponde a cada fragmento.
- Serie documental Maestros del Norte (en adelante, Maestros), dirigida por Ariel Ogando, premio región NOA concurso “Series de Documentales Federales” del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales 2010 (POPFCAD) impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre. Se trabaja con los capítulos 1 y 2 de la serie compuesta por cuatro programas de 26 minutos cada uno. La serie fue emitida por la señal Encuentro (Ministerio de Educación al momento del trabajo de campo), y por lo tanto estuvo disponible en la grilla de la TDA y en las de los dos canales de cable locales. Dado que integraba el sistema Educ.ar (Ministerio de Educación de la Nación) se encontraba disponible en esa plataforma, y también la del BACUA al momento del trabajo de campo. En el sistema de referencias del material audiovisual citado, los fragmentos correspondientes a esta serie se codifican con las letras MN precediendo el número de cita.
El material audiovisual se analiza atendiendo a las estrategias de audiovisualización relacionadas con la intertextualidad presente en cada programa (para lo que capitalicé mi trayecto de investigación anterior sobre la prensa gráfica local, los planos y mapas de la ciudad y el discurso político municipal, además de otras fuentes22); las representaciones de temporalidades y espacialidades; las representaciones de los actores, sus relaciones y espacialización; las nociones de cultura, interculturalidad y su relación con diferentes objetos, con los espacios urbanos y no urbanos, con la ciudad en su conjunto y con las diversas escalas que se intersectan en ella (Arancibia, 2015; Ferro, 1980, Rincón, 2006; Ryan, Foote y Azaryahu, 2016; Sorlin, 1985; Williams, 2001).
b) Análisis de sentidos de ciudad en narrativas autobiográficas profesionales de productores y productoras
Metodológicamente, la circulación de las narrativas remite al “espacio social” de la televisión y por lo tanto brinda la posibilidad de “seguir la cosa”. Es posible, de esa manera, describir la interrelación entre los diferentes “sentidos de ciudad” en narrativas televisivas que forman parte de los distintos “nódulos” de la vida social de la TV (Abu-Lughod, 2006). El acercamiento permite observar los conflictos, movimientos, distancias, confluencias, sedimentaciones, emergencias y formas de legitimación entre sentidos de ciudad heterogéneos ya que remite a distintas situaciones, actores y momentos del proceso comunicacional mediatizado, que no sólo están “localizados”, sino que también espacializan.
El “espacio social” de la TV abarca un espacio mental y de relaciones sociales móvil en el cual la ciudad es un punto relativo pero, al mismo tiempo, la localización urbana brinda un punto de estabilización o cristalización de la experiencia que se constituye sobre historias personales y colectivas sedimentadas. De ese modo, la ciudad brinda cierta estabilidad para pensar, sentir y narrar el propio tiempo y lugar de pertenencia –vinculado a múltiples formas de movilidades y accesibilidades entre diversas y desiguales escalas, temporalidades y marcos de inteligibilidad– y las posibilidades de enmarcarlos y compartirlos audiovisualmente a través de unas prácticas y unas tecnologías específicas.
Es así que las situaciones de producción locales del audiovisual televisivo refieren a una historia común que liga diversos puntos urbanos en la circulación de actores, grupos, imágenes, ideas u objetos. Al mismo tiempo, remiten a una configuración económico-política de las instancias productivas y distributivas vinculadas a la instalación, acceso y uso del espectro radioeléctrico, los equipamientos tecnológicos y las redes. Esa “geografía mayor” (Sorá, 2010, p. 12) condicionó y condiciona tanto los modos de producción y circulación cultural locales, en general, como los de las narrativas audiovisuales televisivas, en particular.