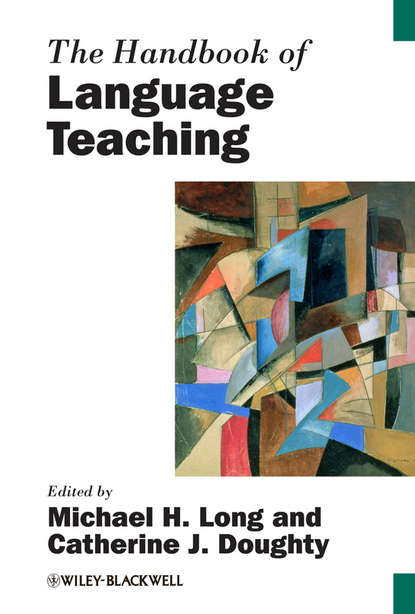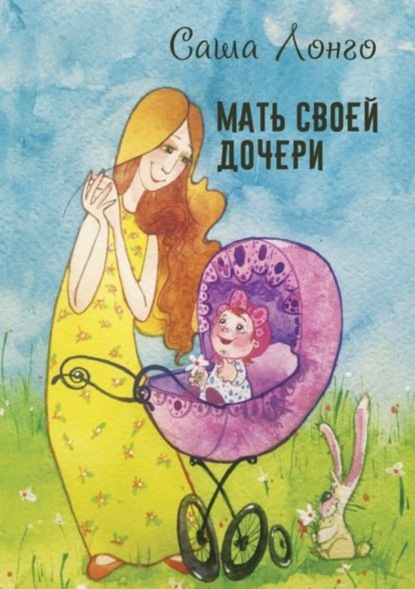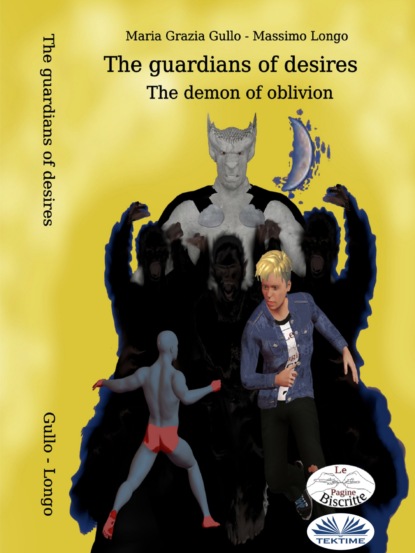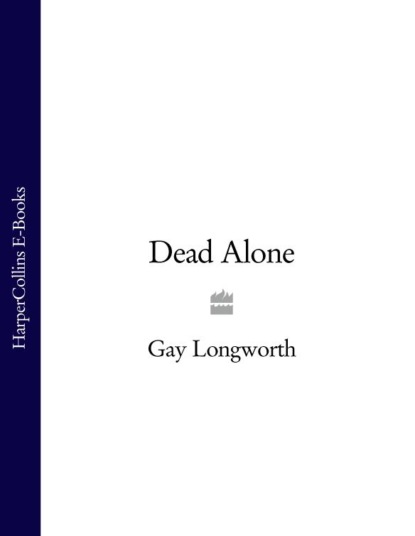Estereotipos interculturales germano-españoles
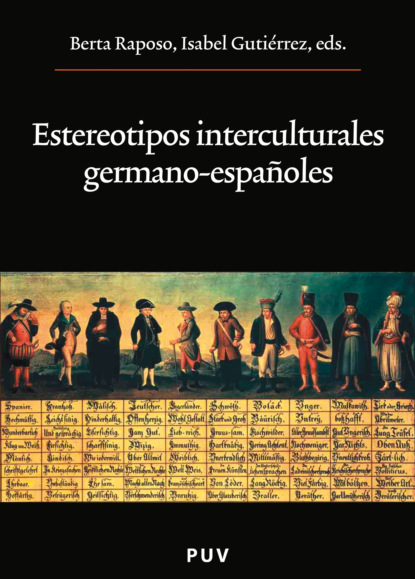
- -
- 100%
- +
Con su equipaje de prejuicios –de los que, no obstante, lucha por deshacerse– y acompañado de un compañero de estudios, Sebastian Schobinger, suizo como él, Platter abandona Montpellier el 13 de enero de 1599. En aquel entonces la región de Perpiñán pertenecía todavía a Cataluña, de tal manera que ocho días más tarde, Thomas Platter ya ha cruzado la frontera que separa España de Francia. La construcción del otro comienza desde el mismo momento en que abandona Francia y todo le resulta llamativamente diferente: los campos y su vegetación (Platter, 1968: 320),9 los ropajes de las mujeres (383) o el peinado de los hombres (344), la manera de cocinar, de beber o no beber, pues, en la relación de Platter, los españoles son, muy a menudo, abstemios (380). Resulta necesario precisar aquí que, si bien el autor se refiere continuamente a España y a los españoles en su narración, no es ajeno a las particularidades del principado de Cataluña y, una y otra vez, establece las diferencias existentes con Castilla (381), mencionando, entre otros aspectos, el sistema monetario (383) o el estilo en la edificación (355) y deteniéndose especialmente en la lengua.10 La extraordinaria formación del joven y su interés por acercarse a lo desconocido se revelan en este detalle. Platter distingue sin dificultad ambos idiomas (326) y los transcribe en su texto sin cometer error alguno. Su relato está salpicado con frases o refranes que va recogiendo a lo largo de su periplo, tanto en catalán como en castellano (326, 327, 334), con los que refuerza las observaciones por él realizadas.
A pesar de su curiosidad científica y su profunda formación, la representación de España como la temida alteridad se irá consolidando a lo largo del relato y cimentando a través de una sensación de temor de la que Platter no logra desprenderse: teme ser atacado por los bandoleros que, según tiene entendido, saquean sin piedad a los viajeros11 (334), desconfía de todo mendigo que se le aproxima, censurando sus pícaras maneras de requerir su ayuda (337), al tiempo que observa sobrecogido el gran número de ahorcados que se suceden al margen de los caminos y que evidencia, según el autor, la elevada criminalidad (334). Así, página tras página, va retratando un país en el que parecen imperar el vandalismo y la brutalidad. Este escenario social, que tanta inquietud genera en Platter, responde a la grave crisis económica que Cataluña sufrió a finales del siglo XVI y de la que el autor también se hace eco.12 En repetidas ocasiones, alude, por ejemplo, a la escasez de productos de primera necesidad o a la curiosa costumbre de que las posadas no ofrezcan comida a sus huéspedes (346-347).
A pesar de estas experiencias negativas, el autor no puede dejar de mostrar su admiración a su llegada a Barcelona. Platter describe la ciudad, que alcanza tras casi tres semanas de viaje, como «eine von den schönisten, reichesten unndt besten erbauwen, die in gantz Spangien möchte sein» (339). Su estancia en Barcelona, recogida en diez episodios de su relato, se extiende durante aproximadamente cuatro semanas. La semblanza de la villa, que comienza con una evocación de la Barcelona mítica, en la que Platter establece los orígenes de Barcino, se asemeja a un paseo en el que el joven estudiante suizo nos guía por las calles de una Barcelona todavía medieval. Con precisión y una exactitud que puede llegar a resultar abrumadora, Platter describe los barrios de artesanos, las callejas cercanas al puerto donde –como ahora– se exhiben las prostitutas y sus decenas de iglesias (344-347). La visita obligada a la universidad por parte del erudito (352) se combina con representaciones teatrales (347) y veladas en fondas y tabernas, donde Platter se nutre de todo tipo de datos y referencias para su escrito.
Pese a todo su empeño, en sus reflexiones el autor no logra desvincularse de los estereotipos que sobre España existían en el resto de Europa: por una parte, la leyenda negra; por otra, el carácter apasionado del español. En este sentido, Platter –haciendo uso del método científico– intenta justificar este temperamento con el clima, más caluroso y seco, que caracteriza a esta región. Así, debido a las altas temperaturas, los españoles mostrarían su ira o su entusiasmo con mayor facilidad que otros pueblos, también, evidentemente, en el plano sensual. Incluso la circunstancia de que la ceguera sea una enfermedad más frecuente en España que en otros países podría, según el autor, radicar en el caluroso clima del país o en el también ardiente carácter de sus habitantes. Así, Platter argumenta que las intensas temperaturas podrían provocar que el flujo sanguíneo se descompensase por una insolación, con consecuencias fatales para la vista, pero recurre también a Venus, la diosa del amor, sugiriendo que la promiscuidad generalizada y los usos amorosos del país en la era de la Inquisición intensificarían los casos de sífilis y, por consiguiente, la incidencia de la ceguera relacionada con esta enfermedad (371).
Por suerte, en ocasiones Platter sí se despoja de su mirada de científico y no puede evitar revelar aquello que más le sorprende o disgusta: entre otras cosas, el hecho de que la vida en España esté dominada por el deseo de aparentar. La pretensión como modus vivendi no sólo se refleja en las celebraciones alocadas de Carnaval, ya de por sí pura mascarada, o en la exagerada forma de vestir de hombres y mujeres, sino que también, y ahí es donde le afecta a Platter principalmente, gobierna la forma de vivir y practicar la religión: la devoción privada apenas existe y el sentimiento religioso se materializa en rituales y ceremonias que acontecen a la vista de todos. Esta exhibición y ostentación de las creencias religiosas sorprende, casi repele, al Platter protestante, educado en la sobriedad de la iglesia reformada de Zwingli. En la descripción pormenorizada del suizo, la vida religiosa en España asemeja una representación teatral.13 Los ritos repetidos una y otra vez pierden su significado y se convierten, como Platter indica, en pura superstición (382): desde las estampas con poderes casi mágicos (339) y la manoseada agua bendita en las iglesias hasta la forma casi enfermiza de santiguarse sin cesar (382) o el poder de la cenizas del Miércoles de Ceniza, cuyo efecto sobre los creyentes sorprende hasta al propio Platter:
Dies fest der Faßnacht hatt tag unndt nacht gewehret biß an den eeschermittwoch, da man einem yeden nach der morgenmeß ein wenig eschen auf die stirnen gestrichen, welche so viel gewürket, dass sie alsbaldt von der thorheit gelassen, witzig worden unndt in siben wochen kein vleisch mehr gessen haben; muß gewißlich ein kreftiges pülverlin sein (374).
(Esta fiesta del Carnaval se alargó día y noche hasta el Miércoles de Ceniza, cuando a todas las personas, después de la misa de la mañana, se les impuso un poco de ceniza en la frente. Fue tal el efecto de esta ceniza que a todos los abandonó al momento la locura, se tornaron sensatos y no comieron carne durante siete semanas; ciertamente tiene que ser un polvo muy eficaz).
La fiesta del Carnaval que Platter tiene ocasión de presenciar constituye asimismo un irónico paralelismo con la descripción que el autor realiza de los procesos inquisitoriales, durante los cuales los procesados por herejía son también «disfrazados» para que todo el mundo los reconozca como lo que son, o, más bien, no son. Así, Platter describe cómo los condenados portan –tanto durante su encarcelamiento como en las procesiones– el denominado sambenito: una larga túnica amarilla, adornada con ángeles y demonios que luchan por hacerse con el alma del pecador (351). Nuevamente, el joven suizo apunta aquí a la importancia de la apariencia y la exteriorización de la fe en la religiosidad española. Y no sólo en lo que a las prácticas se refiere, sino a la presencia de la Inquisición en la sociedad: sus vestiduras, el dramatismo de sus métodos e, incluso, la imponente grandiosidad del edificio en el que tienen lugar sus procesos y castigos (350).
Las reflexiones de Platter sobre el aspecto religioso constituyen la sección más interesante de su relato y, en este sentido, el punto culminante de su periplo por tierras catalanas es la excursión que realiza al santuario de Montserrat.14 Su tono, hasta ahora comedido e imparcial, se torna aquí emocional y subjetivo, especialmente cuando se sugiere el miedo cerval que tiene a ser detenido por los inquisidores por haber visitado el monasterio sin pasar por el confesionario (370).15 A pesar de sus esfuerzos por ofrecer un relato objetivo y libre de acentos personales, su auténtica subjetividad16 –fruto, como se ha dicho, de años de formación en la religión protestante y modelada por el discurso de una Francia que ansiaba demonizar todo lo español– se descubre precisamente en el momento en el que Platter se convierte en su «otro» y, travestido en peregrino católico, acude a Montserrat.17 En este capítulo, el temor a ser capturado por la Inquisición parece regir incluso el ritmo narrativo de su relato y censurarlo en momentos en los que quizá el lector esperaría un mayor compromiso por parte del autor con su propia fe. Si bien desaprueba la superficialidad con la que los peregrinos del santuario parecen vivir su relación con el pecado y el perdón y subraya, nuevamente, el componente supersticioso en la religiosidad española (358), no da apenas muestras de escepticismo ante los supuestos milagros efectuados por la Virgen, a los que dedica la mayor parte de su descripción del monasterio. Probablemente más por miedo que por consideración, Platter no desea ofender en modo alguno a las autoridades religiosas del país. Su actitud se revela especialmente en la mesura con la que trata estos temas y en alguno de sus comentarios: «... so einer yetz gemelte historien nicht wahrhaftig zesein glauben wurde, man ihn alsbaldt in daß inquisition hauß gefenklich einziehen unndt vielleicht auch verbrennen wurde» (363) (Si alguien cuestionase la veracidad de alguna de estas historias, sería encarcelado al momento en la casa inquisitorial y quizá también condenado a la hoguera).
Sin embargo, esta impuesta neutralidad en sus comentarios casi lo convierte en portavoz de las mismas creencias que intenta cuestionar y justifica las aclaraciones realizadas en este sentido por el autor en su prólogo.
Por lo plasmado en su escrito resulta evidente que el viaje por Cataluña de Platter no hizo más que cimentar la imagen que el suizo tenía ya de la España de la Inquisición. Sin embargo, al examinar cómo Platter reconstruye el estereotipo español en su texto, resulta evidente que intenta derribar su calidad de cliché, fundamentando su representación de España a través de la mirada del científico. Así, la observación empírica y la descripción pormenorizada de lo vivido se acompañan de fuentes diversas a las que alude continuamente: cita libros y manuales con títulos y autor,18 se refiere a historias que declara haber escuchado de primera mano (347) y aporta asimismo pruebas varias –cartas, facturas y otros documentos–, todas ellas escritas en la lengua original. Esta evidencia dota de consistencia a su discurso y sustenta, por lo tanto, una imagen que le servirá ahora de instrumento para deconstruir el catolicismo en aras de apuntalar la Reforma.
La imagen del español que se construye paulatinamente a lo largo del texto está, por lo tanto, destinada a demonizar la fe de los papistas: el español temperamental, embaucador y superficial no puede ser guía espiritual de Europa. Con su escrito, Thomas Platter se alinea en una tendencia que caracteriza la narrativa de viajes de la época, convirtiéndola en herramienta ideológica contra la fe católica y la Contrarreforma.19
BIBLIOGRAFÍA
BELLER, Manfred (2006): «Das Bild des Anderen und die nationalen Charakteristiken in der Literaturwissenschaft», en Eingebildete Nationalcharaktere. Vorträge und Aufsätze zur literarischen Imagologie, Göttingen, V&R Unipress.
DÍEZ BORQUE, José M.ª (1990): La vida española en el Siglo de Oro según los extranjeros, Barcelona, Serbal.
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (1992): La leyenda negra: historia y opinión, Madrid, Alianza.
GARCÍA MERCADAL, José (1999) (ed.): Viajes de extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
LEERSSEN, Joep (2000): «The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey», Poetics Today 21, pp. 267-292.
LIECHTENHAN, Francine-Dominique (1993): «Autobiographie et Voyage entre la Renaissance et le Baroque: L’exemple de la famille Platter», Revue de Synthèse IV, 3-4, pp. 455-471.
MĄCZAK, Antoni (1996): Viajes y viajeros en la Europa Moderna, Barcelona, Omega.
PLATTER, Thomas (1968): Beschreibung der Reisen durch Frankreich, Spanien, England und die Niederlande 1595-1600, edición de Rut Keyser, vol. I, Basilea, Schwabe.
THOMAE, Helga (1961): Französische Reisebeschreibungen über Spanien im 17. Jahrhundert, en Romanistische Versuche und Vorarbeiten 7, Bonn, Romanisches Seminar an der Universität Bonn.
Viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII, colección de Javier Liske (1878), traducción de Felix Rozanski, Madrid, Casa Editorial de Medina (facsímil: Valencia, Librerías París-Valencia, 1996).
1. El manuscrito, escrito en 1572, no fue publicado hasta 1697. Alfred Hartmann es el artífice de la edición más actual de este texto en lengua alemana. Thomas Platter (2006): Lebensbeschreibung, edición de Alfred Hartmann, Basilea, Schwabe.
2. Felix Platter escribió su Tagebuch entre los años 1609 y 1614. Si bien el autor decidió denominarlo diario, constituye en realidad un compendio de géneros: memorias, tratado de medicina y relato de viajes. La edición de Valentin Lötscher del año 1976 es la más moderna en lengua alemana (Felix Platter: Tagebuch. (Lebensbeschreibung) 1536-1567, edición de Valentin Lötscher, Basilea, Schwabe, 1976), aunque existe asimismo una traducción de la versión francesa: Felix Platter: Eine Welt im Umbruch: Der Aufstieg der Familie Platter im Zeitalter der Renaissance und Reformation, edición de Emmanuel Le Roy, traducción al alemán de Wolfram Bayer, Stuttgart, Klett, 1998.
3. No en vano Basilea fue la sede de la primera universidad en el actual territorio suizo, donde se dieron cita, entre otros intelectuales de la época, Erasmo de Rotterdam, que encontró en Basilea su segundo hogar, o Sebastian Brandt.
4. Beller realiza esta misma apreciación en relación con las ciudades alemanas situadas al oeste del Rin, muy próximas, por lo tanto, a Francia y a los Países Bajos (cf. Beller, 2006: 26). Tanto Thomas Platter padre como sus hijos realizaron numerosos viajes por Europa, interesándose por las múltiples facetas de la vida en otros países y dedicando también tiempo al estudio de numerosas lenguas.
5. Este es el título que lleva el manuscrito original conservado en la biblioteca de la Universidad de Basilea (cf. Liechtehan, 1993: 459). La edición del texto realizada por Rut Keyser –la única edición completa del texto original alemán– ha sido titulada Beschreibung der Reisen durch Frankreich, Spanien, England und die Niederlande. La edición francesa de Emmanuel Le Roy, que constituye el estudio más completo de los viajes realizados por el joven suizo, sí porta la traducción del título original, Le voyage de Thomas Platter. Curiosamente, hasta el momento, la recepción del escrito de Thomas Platter ha sido mucho mayor en Francia e Inglaterra que en el ámbito de lengua alemana.
6. La extensa colección de souvenirs que Felix Platter poseía y en la que se concentraban libros, obras de arte y curiosidades varias que el estudioso había ido reuniendo tras sus viajes para después mostrarlos a allegados y visitantes, es una prueba evidente de la motivación de los Platter a la hora de viajar. Antoni Mączak se refiere en su estudio a viajeros que se acercaban a Basilea con el único propósito de visitar esta colección (1978: 285). En este sentido, a lo largo de su relato, Platter expresa en numerosas ocasiones su deseo de adquirir este u otro objeto –libros, zapatos o piezas de cerámica– para enviarlos a Basilea (Platter, 1968: 344). Es probable que estos objetos acabasen formando parte de la extraordinaria colección de su hermano.
7. El carácter profundamente ilustrativo de sus escritos se revela ya en el prólogo, en el que el autor establece la estructura –de carácter marcadamente pedagógico– que sustentará su escrito e indica que recurrirá en ocasiones a ilustraciones o dibujos para ofrecer al lector un soporte gráfico con el que cotejar sus explicaciones.
8. Platter parte acompañado de un compañero de estudios, el joven noble Wilhelm Dietrich Notthaft de Hohenberg, apodado Wolff, y de un mercader de Lausanne que responde al nombre de Antoine Durant. Aproximadamente tres semanas después de su partida, la pequeña expedición arriba a Montpellier, ciudad que se convierte en su campamento base para los numerosos viajes que realizará en los años sucesivos por la comarca de Languedoc.
9. A partir de aquí y para facilitar la lectura, cuando las citas pertenezcan al volumen de Platter ya mencionado se indicará tan solo el número de la página entre paréntesis.
10. A pesar de que el desarrollo de la literatura se había visto reducido debido a la crisis económica existente, Platter manifiesta que existen libros impresos en catalán y que incluso ha adquirido algunos (326).
11. Thomas Platter no es el único viajero de la época que señala la existencia de estas bandas de salteadores que amenazan a los que transitan por los caminos de España. Cf. Liske (1878: 19) y Thomae (1961: 93-94).
12. También los mencionados grupos de bandoleros son una consecuencia de la crisis social y económica que se vive en la Cataluña que visita Thomas Platter, situada en la «periferia del Imperio» de Felipe II.
13. La actitud de Platter en este sentido es comparable con la de muchos otros viajeros que visitaron España durante los siglos XVI y XVII. Cf. Díez Borque (1990: 91-98) y Thomae (1961: 154-156).
14. El santuario de Montserrat era ya en aquel momento un renombrado lugar de peregrinación y el mismo autor afirma encontrar allí un ingente número de visitantes extranjeros (364).
15. Un miedo que no era en absoluto irracional, pues los extranjeros –especialmente los provenientes de países protestantes– eran objeto de persecución. Aunque en Cataluña no se registran núcleos protestantes, su situación fronteriza también es considerada un peligro por las autoridades inquisitoriales, por lo que se extrema la represión contra cualquier conducta u opinión consideradas heterodoxas. Cf. Díez Borque (1990: 109-112) y García Cárcel (1992: 23).
16. Al final, aunque carente de cualquier intención autobiográfica, el texto de Platter vuelve una vez más a hablarnos de él, a través de su retrato del otro.
17. La transgresión de Thomas Platter –su propia carnavalización de la religión– parece ajustarse a la realidad de un sujeto a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Si bien su «travestismo» podría apuntalar también la reiterada tesis del autor de que todo cuanto define la fe y la religiosidad en España es apariencia y «disfraz».
18. Platter aporta sus fuentes en varias ocasiones, con la clara intención de demostrar que las suyas no son impresiones subjetivas, sino que poseen una base documental. Como él mismo establece en su prólogo (6), no sólo su descripción de los lugares visitados, sino el relato completo de sus viajes, se fundamenta en dos textos por los que confiesa sentir una gran admiración: Theatrum Orbis terrarum (1570), una colección de 53 mapas realizada por Abraham Orthelius (1526-1598), y Relationi Universali (1591-1598), obra en la que Giovani Botero (1544-1617) recogió las relaciones en la cristiandad en diferentes lugares. En lo que respecta a España, entre otros autores, Platter se refiere a los escritos de autores tan dispares como Jakob Meyr (338) y Fray Pedro de Burgos, autor de Historia y Milagros de Nuestra Señora de Montserrat, volumen del que Platter extrae las historias y leyendas con las que adorna su excursión al santuario (363).
19. Cf. Liechtenhan, 264.
JESUITAS ALEMANES EN ESPAÑA DE CAMINO AL NUEVO MUNDO. CONTACTO Y CONFLICTO ENTRE CULTURAS
Albrecht Classen
University of Arizona
INTRODUCCIÓN
Lamentablemente, la historia de Occidente conoce innumerables casos de estereotipos que han dado como resultado racismo, agresión, guerras y violencia en general. Lo peor es que ni la inteligencia ni el conocimiento de los otros, que son las víctimas de los estereotipos, pueden evitar esos conflictos. A partir de aquí voy a utilizar la definición de Eskin como base de mis reflexiones:
A prejudice is a favorable or unfavorable attitude toward, opinion on, or judgment about someone or something considered as a mere instance or occurrence of a class or type –and thus, by definition, directed at a string of referents– held by a string of proponents of sound mind in spite of sufficient knowledge, information, evidence, experience, or reason to support or justify such an attitude, opinion, or judgment, carrying an implicit or explicit intent to denigrate, derogate, or detract from someone or something else, and coming with a string of prejudices in tow (Eskin, 2010: 59).
El alto reconocimiento de que gozan Martín Lutero y sus compañeros de lucha llega hasta nuestros días por haber influido y transformado su mundo de forma radical en los inicios del siglo XVI al desencadenar la Reforma protestante, al crear una nueva Iglesia y al catapultar con estos hechos de manera definitiva, ya sea al menos desde una perspectiva histórico-religiosa, la Edad Media. No obstante, no es menos lo que los miembros de la orden de los Jesuitas fueron capaces de hacer en el curso de la Contrarreforma, que desde el año 1540 no sólo renovó la Iglesia católica de raíz, sino que al mismo tiempo consiguió extender la influencia de la fe católica no sólo en países aislados, sino también de forma global. Sin embargo, los Jesuitas fueron prohibidos en toda Europa en el año 1763 por el Papa Clemente XVI y de forma universal en 1767, pero la orden volvió a ser autorizada en el año 1814 por el Papa Pío VIi y goza desde entonces de una popularidad creciente y una influencia nada desdeñable. Y todo esto, de nuevo, a escala global.
Parece evidente que el vasco Ignacio de Loyola comprendió extraordinariamente bien los rasgos de su tiempo cuando en 1534 fundó, junto a un grupo de simpatizantes, una nueva orden estructurada de forma militar que consiguió la aprobación papal en 1540 y que verdaderamente dejaba ver características que apuntaban al futuro. Los Jesuitas se propusieron sobre todo tres metas: educación, es decir, el fomento de la formación al más alto nivel bajo la bandera del Humanismo, misión (evangelización) y propagación de la fe católica en el sentido de un apostolado terrenal. Los Jesuitas apuntaban con ello a conseguir una presencia a nivel mundial y a establecer misiones en los rincones y confines más alejados del globo, diferenciándose así de manera radical de las órdenes monacales tradicionales, ya que, según su consigna, «Encontrar a Dios en todas las cosas» («En todo amar y servir»), no se apoyaban en instituciones monacales para la autocontemplación introspectiva y para el culto divino, sino que enviaban a sus representantes por todo el mundo, dirigidos de forma centralizada y organizados por su punto de apoyo principal en Roma y bajo el dominio supremo del Papa, al que únicamente estaban sometidos. Especialmente la zona asiática (China, las Filipinas y, en parte, la India) y el Nuevo Mundo se convirtieron en los puntos principales de las operaciones jesuitas (de forma extensa y detallada sobre esto Haub, 2007).
A principios del siglo XVII los Jesuitas fundaron una misión en Paraguay, que pronto creció y se convirtió en un asentamiento del cual más tarde surgiría el mal afamado «Estado jesuita». En la actual Bolivia se establecieron a partir de 1667 y 1769 las misiones provinciales de Chiquitos y Mojos. En 1683 los Jesuitas, procedentes de Quito, atravesaron los Andes y se instalaron en las selvas a orillas del río Marañón, que es una de las principales fuentes fluviales del Amazonas. En 1740 llegaron a Argentina, mientras que a México ya habían llegado en 1572. En el año 1697 misioneros jesuitas alcanzaron la Baja California y en 1721 la actual provincia de Nayarit (Hausberger, 1995).