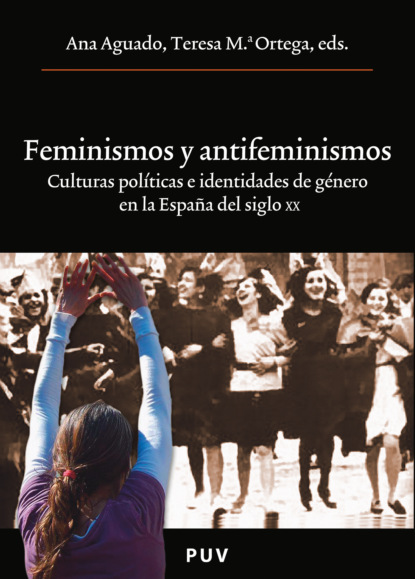- -
- 100%
- +
Ya hemos visto a demasiados de estos republicanos, socialistas, incluso libertarios, que después de haber soltado su perorata en todas sus reuniones públicas sobre la igualdad, sobre la libertad, sobre la fraternidad [...] se olvidan, cuando llegan a casa, de sus hermosas teorías.[80]
En cualquier caso, el juego de espejos nos permite contemplar otras perspectivas. Así, frente a las relaciones de poder y dominio institucionalizadas en los sistemas normativos, legislativos y de representación hegemónicos, los discursos y prácticas de vida de las militantes del feminismo laicista invitan a valorar el peso de sus voces de auto ridad y de las genealogías femeninas de las que formaron parte, canceladas por la sociedad patriarcal, así como las consecuencias de las mediaciones, juramentos y pactos entre ellas, que fortalecieron sus identidades y desvelaron numerosos contenidos materiales y simbólicos ocultos durante mucho tiempo.
[1] Véase Iris Zavala: La otra mirada del siglo XX. La mujer en España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004; Juan Sisinio Pérez Garzón: Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004.
[2] Susan Kirkpatrick: Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931), Madrid, Cátedra, 2003, pp. 15-18.
[3] Sobre estos aspectos, Iris Zavala: La otra mirada..., pp. 45 y ss. y María Dolores Ramos: «La República de las librepensadoras: laicismo, emancipismo, anticlericalismo», Ayer, 60 (2005) (4), pp. 45-74.
[4] Javier Lasarte: «Pueblo y mujer. Figuraciones dispares del intelectual moderno», en Tina Escaja (comp.): Delmira Agustini y el modernismo. Nuevas preguntas de género, Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo Editora, 2000, p. 38.
[5] Las Dominicales del Librepensamiento, 20-1-1898.
[6] Cit. en Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos: la familia y la ciudad, Madrid, Cátedra, 2003, p. 40.
[7] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas. Secularización, activismo político y feminismo en la prensa republicana: Los Gladiadores (1906-1919)», Historia Social, 67 (2010), pp. 93-112.
[8] Virginia Wolf: Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral, 1989 y Tres guineas, Barcelona, Lumen, 1999.
[9] Consuelo Flecha: Las primeras universitarias españolas, Madrid, Narcea, 1997.
[10] Demetrio Castro Alfin: «La cultura política y la subcultura política del republicanismo español», en José Luís Casas Sánchez y Francisco Durán Alcalá (coords.): 1er Congreso El republicanismo en la Historia de Andalucía, Priego de Córdoba, Patronato Niceto Alcalá Zamora y Diputación de Córdoba, 2001, p. 18. María Dolores Ramos y Mónica Moreno (coords.): Mujeres y culturas políticas (dossier): Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2008), pp. 13-163; Ana Aguado (coord.): Culturas políticas y feminismos (dossier), Historia Social, 67 (2010), pp. 69-112.
[11] Iris Zavala: «Modernidades sexualizadas: el corredor de las voces femeninas», en Tina Escaja (comp.): Delmira Agustini y el modernismo. Nuevas propuestas de género, Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo Editora, 2000, pp. 109 y ss.
[12] María Dolores Ramos: «Heterodoxias religiosas, familias espiritistas y apóstolas laicas a finales del siglo XIX: Amalia Domingo Soler y Belén de Sárraga Hernández», Historia Social, 53 (2005), pp. 65-83.
[13] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas...», p. 94.
[14] Rubén Darío: Los raros, Barcelona, Maucci, 1905.
[15] Antonio Ramos Gascón: «La revista Germinal y los planteamientos estéticos de la “Gente Nueva”», en VV.AA.: La crisis de fin de siglo. Ideología y literatura. Estudios en memoria de Rafael Pérez de la Dehesa, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 126-127 y Eduardo Huertas Vázquez: «El Grupo Germinal y el librepensamiento español», en Pedro Álvarez Lázaro (ed.): Librepensamiento y secularización en la Europa contemporánea, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1996, pp. 265-296.
[16] Carmen de Burgos: El divorcio en España, Madrid, Vda. de Romero, 1904.
[17] Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos..., pp. 35-57.
[18] Pere Sánchez Ferré: «Els orígens del feminisme a Catalunya», Revista de Catalunya, 45 (1990), pp. 33-49.
[19] Jacqueline Lalouette: La libre pensée en France. 1848-1940, París, Albin Michel, pp. 145 y ss.; Pere Sánchez Ferré: «Los neoespiritualismos ante la crisis española de entresiglos. Espiritismo y teosofía», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): La masonería española y la crisis colonial del 98. VIII Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española. Zaragoza, Centro de Estudios de la Masonería, 1999, pp. 3-20; María Dolores Ramos: «Heterodoxias religiosas, familias espiritistas...», pp. 65-83; Zulema Frolow de la Fuente: «Cultura feminista en las espiritualidades alternativas», en II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC, Granada, 22-25 de septiembre de 2009; Rosa María García Baena y Francisco José Cazorla Granados: Otras voces femeninas. Educación y producción literaria en las logias teosóficas, Málaga, Universidad de Málaga, Colección Atenea-Estudios sobre la Mujer, 2010; Joseba Louzao Villar: «Los idealistas de la Fraternidad Universal. Una aproximación a la Historia del movimiento teosófico español (c. 1890-1939)», Historia Contemporánea (Universidad del País Vasco), 37 (2008), pp. 501-529.
[20] Gloria Espigado: «La buena nueva de la Mujer-Profeta. Identidad y cultura política en las fourieristas Mª Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis», en María Dolores Ramos y Mónica Moreno (coords.): Mujeres y culturas políticas..., pp. 15-33; Gerard Horta: De la mística a les barricades. Introducció a l’espiritisme català del XIX dins el context ocultista europeu, Barcelona, Pro La Mirada Social, 2001 y Cos i revolució. L’espiritisme català o les paradoxes de la modernitat. Barcelona, Edicions de 1984, 2004.
[21] Jordi Luengo: La otra cara de la bohemia. Entre la subversión y la resignificación identitaria, Castellón, Universitat Jaume I, 2009; Gozos y ocios de la mujer moderna. Transgresiones estéticas en la vida urbana del primer tercio del siglo XX, Málaga, Universidad de Málaga, Colección Atenea, 2008; Ana Aguado y María Dolores Ramos: La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2002.
[22] Helena Béjar: El corazón de la República. Avatares de la virtud política, Barcelona, Paidós, 2000.
[23] Así lo reconoció Amalia Carvia en 1932, cuando, en el acto de homenaje que le rindieron las mujeres de la Agrupación Femenina Entre Naranjos de Valencia, evocó a sus compañeras de propaganda laica ya desaparecidas, las cuales no habían podido ver cumplido el sueño de ver materializado el proyecto republicano. El Pueblo, 13 y 17 de enero de 1932.
[24] Natividad Ortíz Albear: Mujeres masonas en España. Diccionario biográfico (1868-1939), Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2007, pp. 77-81.
[25] El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[26] María Dolores Ramos: «El discurso del librepensamiento o la aportación de Rosario de Acuña a la cultura española (1851-1923)», en F. Rhissassi (coord.): Le discours sur la femme, Rabat, Université Mohammed Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1997, pp. 51-66.
[27] El Gladiador del Librepensamiento, 99, 17 de febrero de 1917.
[28] Catalina Sánchez García: Tras las huellas de Soledad Areales, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2005, p. 39.
[29] Véase «La Maestra suspensa», La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 12, Málaga, 17 de febrero de 1906 y n.º 17, 24 de marzo de 1906.
[30] Catalina Sánchez García: Tras las huellas..., p. 402.
[31] M.ª Carmen Simón Palmer: «Mujeres rebeldes», en Georges Duby y Michelle Perrot (dirs.): Historia de las mujeres en occidente. IV. El siglo XIX, Madrid, Taurus, 1993, pp. 628-641.
[32] María Dolores Ramos: «Heterodoxias religiosas, apóstolas laicas y familias espiritistas...», pp. 65-83.
[33] Véase La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 9, 27 de enero de 1906 y Las Dominicales del Librepensamiento, 1 de febrero de 1895.
[34] La Luz del Porvenir, año XVII, n.º 42, Gracia, 20 de febrero de 1896.
[35] Ibíd., año XIII, n.º 17, Gracia, 10 de septiembre de 1891.
[36] «Discurso de doña Amalia Carvia pronunciado en el acto de su homenaje», El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[37] Gerard Horta: Cos i revolució. L’espiritisme català..., p. 284.
[38] Roger Chartier: El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1994; Robert Darnton: La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia cultural francesa, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
[39] Iris M. Zavala: La otra mirada del siglo XX..., pp. 21-22; Mónica Bernabé: «Introducción» a Vidas de artista. Bohemia y dandismo en Mariátegui, Valdelomar y Eguren (Lima, 1911-1922), Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo Editora-Instituto de Estudios Peruanos, 2006.
[40] La Luz del Porvenir, año X, Gracia, 4 de octubre de 1888.
[41] Las Dominicales del Librepensamiento, 27 de enero de 1898.
[42] María Dolores Ramos: «Hermanas en creencias...», pp. 53-55 y ss.
[43] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas...», pp. 93-112.
[44] Véase el esbozo biográfico que, tras su fallecimiento, inauguró la Sección «Columna de Honor de Masonas Españolas» en la revista Vida Masónica, año I, 4 (1926), pp. 60-62.
[45] Las Dominicales del Librepensamiento, 30 de julio de 1899.
[46] María Dolores Ramos: «Hermanas en creencias...», op. cit., pp. 53-55.
[47] El Gladiador, n.º 2, 8 de junio de 1906.
[48] El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[49] La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 52, Málaga, 24 de noviembre de 1906.
[50] Ibíd. Segunda época, año II, n.º 7, Málaga, 18 de enero 1906.
[51] María Marín: «Impresiones de viaje. La persecución», La Conciencia Libre. Segunda época, año II, n.º 29, Málaga, 16 de junio de 1906.
[52] Luz Sanfeliu: Republicanas. Identidades de género en el blasquismo (1895-1910), Valencia, PUV, 2005, pp. 315-316.
[53] María Dolores Ramos: «Las primeras modernas...», pp. 109-111.
[54] El Pueblo, 17 de enero de 1932.
[55] Luz Sanfeliu: Republicanas..., p. 317.
[56] María Dolores Ramos: «Hermanas en creencias...», pp. 53-55; «Radicalismo político, feminismo y modernización», en C. Gómez-Ferrer, G. Cano, D. Barrancos y A. Lavrin (coords.): Historia de las mujeres en España y América latina. Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 31-53, «Heterodoxias religiosas...», pp. 65-84.
[57] Laura Vicente Villanueva: «Teresa Claramunt (1862-1931). Propagadora de la causa de los oprimidos», Historia Social, 53 (2005), pp. 31-46.
[58] El Gladiador del Librepensamiento, 19 de julio de 1906.
[59] Nelly Roussel: Trois conferences, París, Marcel Giard, 1939, p. 59.
[60] Belén Sárraga de Ferrero: Congreso Universal de Librepensadores de Ginebra, Málaga, 1903.
[61] María Dolores Ramos: «Belén Sárraga de Ferrero: Congreso Internacional de Librepensadores de Ginebra (1902)», Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 2, 1 (1995), pp. 127-128.
[62] María Dolores Ramos: «Belén Sárraga y la pervivencia de la idea federal en Málaga (1898-1933)», Jábega (Málaga), 53 (1986), pp. 63-70; «Un compás para trazar una sociedad igualitaria. La labor de la librepensadora Belén Sárraga entre 1897 y 1909», Asparkía. Investigació Feminista (Universidad Jaume I, Castelló), 9 (1998), pp. 79-94; «Federalismo, laicismo, obrerismo, feminismo: Cuatro claves para interpretar la biografía de Belén Sárraga», en María Dolores Ramos y M.ª Teresa Vera (coords.): Discursos, realidades, utopías. La construcción del sujeto femenino en los siglos XIX y XX, Barcelona, Anthropos, 2002, pp. 125-164.
[63] Las Dominicales, 28 de febrero de 1902.
[64] Bernardo Guerrero Jiménez: «La Diosa-Verdad. Belén Sárraga y el anticlericalismo en Iquique», Temas Regionales (Corporación Norte Grande-Arica), 2 (1999), pp. 11-18.
[65] Gladys Marín: El poder de desafiar al poder. Las mujeres en situación de liderazgo, Santiago (Chile), Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, 2001.
[66] Las Dominicales del Librepensamiento, 16 de noviembre de 1899.
[67] El Despertar de los Trabajadores, Iquique (Chile), 8 de abril de 1913.
[68] El Gladiador del Librepensamiento, 19 de mayo de 1917.
[69] Las Dominicales del Librepensamiento, 15 de julio de 1897.
[70] Ibíd., 25 de mayo de 1895.
[71] Las Dominicales, 29 de marzo de 1901.
[72] Gloria Espigado: «Precursoras de la prensa femenina en España: M.ª Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis», en M.ª Teresa Vera Balanza (ed.): Mujer, cultura y comunicación. Entre la historia y la sociedad contemporánea, Málaga, Digital, 1998, pp. 175-176.
[73] Eduardo Enríquez Del Árbol: «Un espacio de paz y progreso: La logia femenina “Hijas de la Regenaración n.º 124” de Cádiz en el último tercio del siglo XIX», en María Dolores Ramos y María Teresa Vera (coords.): Discursos, realidades, utopías..., en especial pp. 381-403.
[74] Redención. Revista mensual feminista (Valencia), año 1, n.º 1, septiembre 1915, p. 3.
[75] Luz Sanfeliu: Republicanas..., pp. 283-284.
[76] El Pueblo, 27-12-1908. Cf. Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos..., p. 108.
[77] Gloria Espigado: «Precursoras de la prensa femenina...», pp. 175-176; «La mujer en la utopía de Charles Fourier», en María Dolores Ramos y M.ª Teresa Vera (coord.): Discursos, realidades, utopías..., pp. 321-372; «La Buena Nueva de la Mujer Profeta...», pp. 15-33.
[78] María Dolores Ramos: «Republicanas en pie de paz. La sustitución de las armas por la justicia, el arbitraje y el derecho», en María Dolores Ramos y Mónica Moreno (coords.): Mujeres y culturas políticas..., pp. 35-57.
[79] El Pueblo, 27 de diciembre de 1908.
[80] Geneviève Fraisse: Los dos gobiernos..., p. 108.
INSTRUCCIÓN Y MILITANCIA FEMENINA EN EL REPUBLICANISMO BLASQUISTA (1896-1933)
Luz Sanfeliu
Universitat de València
NOTA: Este capítulo se inscribe el proyecto I+D+I HAR2008-03970/HIST Democracia y culturas políticas de izquierda en la España del siglo XX, en el que participa la autora, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
INTRODUCCIÓN. ESTAMPAS DE VETERANOS REPUBLICANOS
Entre los años 1928 y 1930, aparecieron regularmente en el diario El Pueblo varios artículos firmados por Julio Just, que posteriormente se publicarían en forma de libro.[1]En dichos artículos rememoraba la biografía de republicanos y republicanas «venerables», que en el pasado habían contribuido a levantar el partido Unión Republicana fundado por Blasco Ibáñez en Valencia en torno a 1895. Aquellas historias de vida vieron la luz en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, en un clima en el que el republicanismo blasquista continuaba manteniendo en Valencia su arraigo popular, cuando el refundado Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA) comenzaba a dar síntomas de agotamiento y de cierta indefinición política. El desarme ideológico del partido y del movimiento que le daba soporte, se concretaría años más tarde en un claro viraje a la derecha cuando, en 1931, ya en tiempos de la Segunda República, el nuevo equipo dirigente del PURA presidido entonces por Sigfrido Blasco Ibáñez, se unió al proyecto lerrouxista. En las elecciones municipales de 1934 recibió todavía un respetable soporte electoral; pero en las de 1936, no consiguió ni un solo de los diputados de la circunscripción de la ciudad. El blasquismo agotaba su razón de ser, y las fuerzas sociales que en su origen le habían dado el triunfo en las urnas, se agruparon alrededor de los partidos políticos del Frente Popular.[2]
Sin embargo, en el contexto de la dictadura de Primo de Rivera y tras la quiebra del sistema constitucional, el partido blasquista mantenía al menos formalmente su ideario democrático y radical, y era una de las escasas facciones organizadas y vivas del republicanismo «histórico» español.[3]
En ese ambiente sociopolítico, las intenciones de Julio Just al publicar las biografías eran, según sus palabras, volver la vista atrás para recuperar las hazañas de republicanos y republicanas ilustres y glosar sus «luchas» en pro de la democratización nacional. El autor expresaba también que convenía transmitir brío y fiebre combativa, «en horas malas para la causa de la libertad española». Asimismo, se hacía necesario aleccionar a la juventud, mostrándoles el camino emprendido por quienes habían sabido mantener «el espíritu» republicano, ya que de este modo, se consolidaría además el vínculo que ligaba a las viejas y a las nuevas generaciones de militantes.[4]
En las citadas biografías, el autor había elegido tres mujeres que representaban los modelos femeninos adecuados para cumplir estas funciones. Rita Mas –la Rulla– per sonificaba a la mujer fuerte y valiente, agitadora popular y promotora de revueltas callejeras. Dolores Ferrer, que representaba a la mujer culta que se ocupaba de su familia, siendo además el «alma» vigorosa que sostenía el casino republicano de su localidad. Y Elena Just, que simbolizaba la feminidad que había logrado una posición de liderazgo en las filas blasquistas, impulsando la acción pública de las mujeres y reclamando su instrucción para que fuesen también independientes de la infl uencia clerical.
La elección de estas biografías por parte de Just no era casual, ya que a través de referentes simbólicos y emocionales extraídos del pasado, trataba de fomentar la identificación colectiva y reconstruir identidades femeninas que sirvieran de ejemplo en el presente. Puesto que la construcción de la memoria es una relación social, el autor, como miembro destacado del blasquismo,[5]en última instancia elegía con propósitos jerárquicos a determinadas mujeres siguiendo criterios de valor instituidos por la cultura política de la que formaba parte. Como señala Maurice Halbwachs, la identidad individual constituye un punto de vista de la memoria colectiva originada por el grupo social al que pertenece el individuo.[6]Así, la recuperación del pasado tenía la función de ofrecer un repertorio de modelos femeninos estimulantes y adecuados que guiaran los actos y las conductas de las jóvenes militantes
Por ello, y en base a dos de las biografías reseñadas por Julio Just, la de Dolores Ferrer y la de Elena Just, el presente trabajo se propone, en primer lugar, analizar las identidades de mujeres que, con perfiles similares, constituyeron los modelos femeninos «apropiados» que difundió el republicanismo histórico valenciano. En ese periodo, en torno a 1900, la posición subsidiaría de las mujeres en la vida social y su exclusión de la participación en la vida pública experimentaron un punto de inflexión, y los roles femeninos se adaptaban en el blasquismo a la intensa actividad política que se vivía la ciudad. En la práctica, el acceso lateral de las republicanas a las actividades formativas relacionadas con las redes de sociabilidad del partido se completó con la atribución a los roles femeninos de importantes cometidos ideológicos. A las mujeres blasquistas se las representaba como modernas, instruidas, y defensoras del republicanismo y el librepensamiento, aunque en gran medida, funcionales a la propia familia republicana y a los intereses del movimiento.
Pero como también explica Rafael del Águila, la rememoración es necesariamente plural, aunque dicha pluralidad se haya escindida en contradicciones que dan lugar a determinadas omisiones selectivas. Omisiones que convierten en relevante lo que se pre tende resaltar y en silente lo considerado insignificante para los propósitos que se pretenden.[7]En el mismo periodo temporal, las maestras Amalia y Ana Carvia Bernal, que no menciona el texto de Just, impulsaron un movimiento feminista de carácter laicista e implicado en la educación de las niñas, y posteriormente sufragista, que demandaba la igualdad de derechos civiles y políticos para integrar a las mujeres en un nuevo orden social y político que les permitiera avanzar en una espacio «entre iguales».[8]
Por ello, incorporar al presente análisis la trayectoria de Amalia y Ana Carvia Bernal nos va a permitir analizar, en segundo lugar, la forma en la que estas mujeres, en buena medida transgresoras, adaptaron la cultura política republicana para fundamentar sus estrategias de acción feministas.
A lo largo del tiempo, las retóricas masculinas y femeninas, no siempre coincidentes, configuraron en el blasquismo un repertorio de ideas, valores y conductas que permitieron a ambos sexos plantear debates y argumentaciones en torno a la feminidad, y que abrieron para las mujeres nuevos espacios sociopolíticos de participación ciudadana. Los discursos y actuaciones femeninas/feministas contribuyeron con ello a modificar las identidades masculinas, y fueron transformando progresivamente las prácticas de la propia política. No en vano, y como afirma Alessandro Pizzorno, la cultura política es el ámbito en el que se representa y se da forma a la experiencia de los sujetos, produciendo identidades colectivas, y donde se definen y redefinen continuamente los intereses ciudadanos.[9]
A partir de estas formulaciones, más o menos adecuadas o conflictivas del ideal de mujer blasquista que se fue consolidando en el primer tercio del siglo XX, este trabajo se plantea, en tercer lugar, examinar los cambios y las permanencias que se produjeron cuando, en 1931, se organizaron las Agrupaciones Femeninas Republicanas (AFR) en el entorno del PURA. Ya en la Segunda República, una nueva readaptación de los roles de género consolidó formas de actuación de las mujeres que, de algún modo, suponían una continuidad de las pautas femeninas tradicionales en la cultura política del blasquismo, aunque en este caso, adecuadas al nuevo contexto democrático. Como señala Joan Scott, la experiencia de los sujetos sucede dentro de significados lingüísticos previamente establecidos.[10]Estos significados establecidos respecto a la feminidad, se incorporaron a los discursos y a las formas de actuación de las AFR, que heredaron muchos de las atribuciones de género que a lo largo del tiempo habían caracterizado a otras blasquistas en décadas anteriores, entre ellas a Dolores Ferrer, a Elena Just y a Amalia y Ana Carvia, a quienes en los homenajes que se les tributaron en este período se les reconocía su condición de guías y precursoras de las citadas Agrupaciones.[11]
DOLORES FERRER. ENTRE LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA Y LA VIDA FAMILIAR
Esta doña Dolores [...]. No tiene espíritu sufragista; es por el contrario muy mujer; [...] como ahora, en nuestros días, lo es Gina Lombroso; ilustre tres veces: por ser hija de Lombroso, por ser esposa de Ferrero y por ella; por las obras suyas. Un fino, delicado temperamento femenino.[12]
Dolores Ferrer formaba parte de una antigua familia local en la que todos habían sido liberales y republicanos, y en la que todos también habían compartido los trabajos manuales o del campo «con los trabajos de la inteligencia». En su casa había «libros antiguos de fina doctrina y grabados, cartas geográficas», además de recuerdos de ciudades europeas y españolas. Ella era como su hermano, fiel a la tradición familiar; «ama[ba] los libros y le gusta[ba] conversar sobre arte y religión y política». También hablaba y discutía en el Casino Republicano «con palabras exactas, con tino y mesura», de todos los temas, alentando a viejos y jóvenes que creían en ella y que luchaban por el «advenimiento de la aurora republicana». Su identidad se definía, principalmente, por las relaciones que mantenía con los hombres de su propia familia, aunque también por sus propias «obras» en el ámbito del casino republicano. El texto de Just señalaba además de forma explícitamente su condición de «muy mujer» como opuesta a la de sufragista.[13]
Ambivalente entre el espacio público y la privacidad, el modelo deseable de mujer republicana, como en el caso de Dolores Ferrer, se constituía en el blasquismo en relación con la cultura, la sociabilidad y el entorno familiar. Un entorno que ampliaba sus fronteras e incluía al partido y al movimiento, consolidando una identidad colectiva que estaba en función de «la gran familia republicana», pues como afirmaba un orador en los actos de celebración de la Primera República: «El que se llame republicano es nuestro hermano. [Ya que] todos formamos una sola familia».[14]Por este motivo, las representaciones de la feminidad no eran ajenas a la esfera pública y las atribuciones de las mujeres eran también participar en el formidable tejido asociativo popular que, en torno a 1900, se articuló en torno al blasquismo.[15]