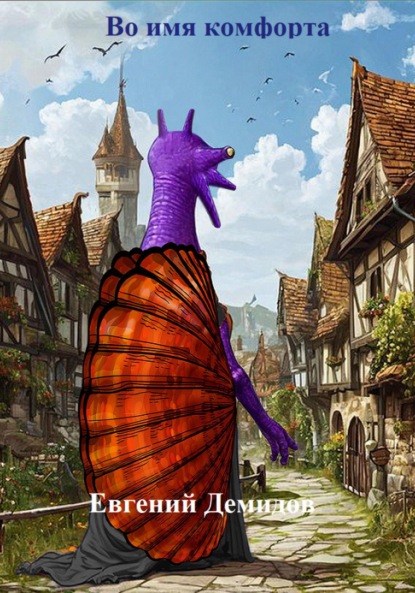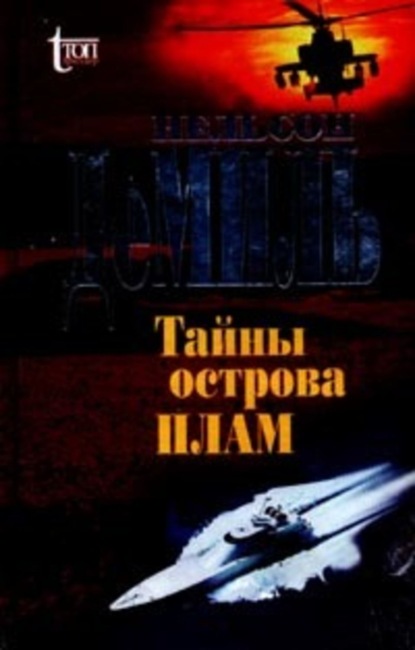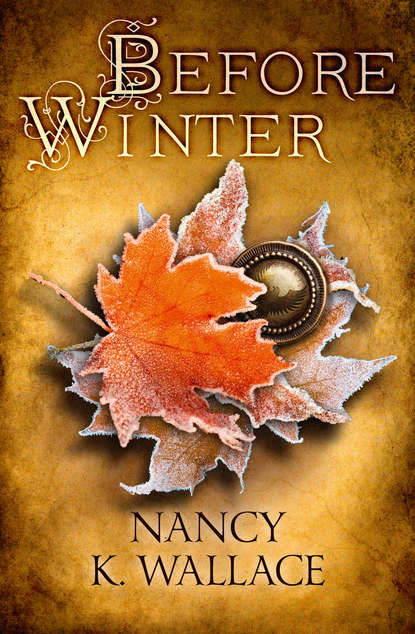Viajes y viajeros, entre ficción y realidad
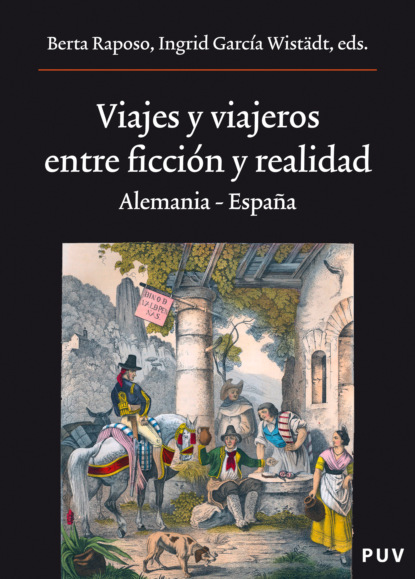
- -
- 100%
- +
BIBLIOGRAFÍA
BERTRAND, L. (1939): Spanien, Wien, Deuticke.
CASANOVA, G. y G. BARETTI (2002): Dos ilustrados italianos en la España del XVIII, ed. de M. A. Vega, Madrid, Cátedra.
CASTILLEJO, J. de (1997): Epistolario. Un puente hacia Europa, Madrid, Castalia.
D’AMICIS, E. (2000): España, ed. de Irene Romera, Madrid, Cátedra.
D’AULNOY, Mme. (1999): Relatos de la corte de España, ed. de M. A. Vega, Madrid, Cátedra.
FARINELLI, A. (1941): Viajes por España y Portugal desde la Edad Media hasta el siglo XX. Divagaciones bibliográficas, Turín.
FERREIRO ALEMPARTE (1966): España en Rilke, Madrid, Taurus.
FOULCHÉ-DELBOSC (1896): Bibliographie des voyages en Espagne et Portugal, París.
GARCÍA MERCADAL, M. (1952): Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, Aguilar.
HERZOG, W. (2006): Vaya país, Madrid, Aguilar.
HUMBOLDT, W. von (1998): Diario de viaje a España, ed. de M. A. Vega, Madrid, Cátedra.
INGENDAAY, P. (2003): Gebrauchsanweisungen für Spanien, Múnich/Zúrich, Piper.
KISCH, E. E. (1937): Soldaten am Meeresstrand, Valencia/Madrid.
KLEIN, Johann (1908): Eine Spanienreise, Frankenthal.
KLEMPERER, V. (1996): Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum – Tagebücher 1919-1932, Berlín.
MAXIMILIANO DE AUSTRIA (1999): Por tierras de España. Bocetos literarios, ed. de M. A. Vega y K. Rudolph, Madrid, Cátedra.
MEIER-GRAEFE, J. (1984): Spanische Reise, Múnich, List.
NORDAU, M. (s. f.): Impresiones españolas, Barcelona, Artes y Letras.
PLUMYENE, J. y R. LASIERRA (1973): Catálogo de necedades que los europeos se aplican mutuamente, Barcelona, Barral.
RAIMOND, R. (1937): L’Espagne, París.
TWISS, R. (1999): Viaje por España en 1773, Madrid, Cátedra.
[*] En las citas utilizamos versiones españolas cuando disponemos de ellas.
[1] Sterne, creador del viaje sentimental, y Stendhal acuñaron el término turismo, modalidad viajera que, convertida pronto en industria, mataría el «viaje» cultural en estado puro.
[2] Son conocidos los elencos bibliográficos al respecto: Foulsché-Delbosc (1896), Farinelli (1941) y García Mercadal (1952).
[3] Tras la lectura de todos ellos, uno tiene la impresión de que ese turismo formativo de los alemanes por España ha sido ya bastante importante a comienzos del siglo XX.
[4] Citamos, con traducción propia, según la versión alemana, de la que disponemos: Bertrand (1939: 7).
[5] Citado según Ferreiro Alemparte (1966: 401).
[6] La trascripción de la receta del gazpacho para curiosos franceses no tiene desperdicio, pero mejor aún es el juicio gastronómico que sobre él emite: «En Francia, unos perros un poco bien criados rehusarían comprometer su hocico en semejante mezcolanza».
[7] «La catedral de Segovia es un viejo edificio gótico con una alta torre cuadrada, pero no tiene nada que merezca la atención», escribía en la obra citada.
[8] Romanista como era, tuvo que venir a España a aprender nuestro idioma, que todavía desconocía.
[9] Klemperer (1996: 36). Se refiere al Toreador muerto de 1864. Manet también pintó otro cuadro titulado Corrida.
[10] «Hacia el final del baile fui arrebatado por un gran espectáculo: acompañado por la orquesta (...) comenzó una danza de parejas, las más loca e interesante que nunca he visto. Era el fandango, del cual creía tener una idea exacta, pero me había equivocado. Hasta ese momento lo había visto bailar en Italia y en Francia en la escena y los bailarines no hacían ninguno de estos gestos que por lo demás son típicos de la danza española y que la hacen fascinadora. No sabría describirla. Cada bailarín baila cara a cara con su acompañante (...) acompañando el ritmo con ciertos movimientos que no se pueden más lascivos: los del hombre indican visiblemente el acto de amor satisfecho, los de la mujer el asentimiento, el arrebato y el éxtasis de amor. Me parecía que ninguna mujer habría podido rechazar a un hombre con el que hubiera bailado el fandango (...)». Citado según Casanova/Baretti (2002: 68 y ss.).
[11] Con libretto de Johann Mayrhofers, la obra se compuso en 1817.
[12] Alemán de Altona, posesión danesa, vino como predicador de la legación danesa y escribió un relato de su estancia madrileña que contradecía las caricaturas de Mme. d’Aulnoy.
[13] El más caracterizado relato de este tipo es el de G. Wegener (1985): Herbsttage in Andalusien, Berlín.
ESPAÑA A TRAVÉS DEL PRISMA ALEMÁN: PERSPECTIVAS DEL MEDIEVO Y LA PRIMERA MODERNIDAD E INVESTIGACIONES IMAGOLÓGICAS
Albrecht Classen
University of Arizona
A pesar de que Gahmuret y después su hijo Parzival (Wolfram von Eschenbach, Parzival) viajaron por todo el orbe conocido en aquella época; a pesar de que Wigalois (Wirnt von Grafenberg) o Wigamur (anónimo) en sus respectivas obras comparecen ante muchas cortes y conocen un país tras otro, y a pesar de que la hidalguía medieval tuvo un carácter verdaderamente internacional y participó en múltiples cruzadas y empresas militares (véase, por ejemplo, la caracterización que se hace del Caballero en el «Prólogo general» de los Cuentos de Canterbury de Chaucer, hacia 1400) (Robinson, 1957: 5167), sólo en contadas ocasiones se ha ocupado alguien del marco geográfico, y normalmente se ha tendido a crear espacios imaginarios más que a proyectar un mundo claramente reconstruible.[1] La dimensión literaria permite, sin embargo, deducir que, también en la realidad histórica, los viajes y la participación en las más diversas campañas militares formaron parte de las normas de vida del caballero (Stanesco, 1992). En la novela epónima de Gottfried von Straßburg, Tristán no sólo se presenta como genio lingüístico, es decir, como sorprendente políglota, sino también como trotamundos. El radio de consciencia geográfico creado por el poeta no se extendía, por supuesto, hasta el suroeste de Europa, más bien el protagonista, cuando tiene que separarse definitivamente de Isolda, se dirige a Francia y Alemania y al país imaginario de Parmenia, para encontrarse finalmente en el Ducado de Arundel con la tercera Isolda, la que desconcierta sus sentidos; esto imprime a la novela de amor un sello no sólo trágico, sino más bien amargo. Tristán, y en general el protagonista medieval de la novela de caballerías, no posee una patria verdadera y se le asociará en primer término con virtudes e ideales caballerescos y, por consiguiente, con una corte ficticia y su señor; sin embargo, no se le ubicará biográficamente en el tiempo y el espacio.[2]
Naturalmente, el protagonista se refiere en alguna ocasión a España sin haber estado nunca allí, si bien esta indicación le sirve precisamente para describir su supuesto origen de «Hispanje» de la manera más vaga posible para que a nadie se le pudiera ocurrir contrastar su afirmación con mayor rigor. Según esto, Tristán, ante la reina irlandesa Isolda, hace hincapié en que él ha organizado junto con un amigo «da heime ze Hispanje» (v. 7.579; «en casa en España») un viaje comercial a Bretaña, pero que, por desgracia, han sido abordados por piratas durante la travesía (Gottfried von Straßburg, 1980). Sólo su afirmación de que no es comerciante, sino juglar, como demuestra su arpa, le ha salvado la vida cuando todos los demás fueron asesinados.[3]
Aparte de este caso, en las novelas de caballerías no se tienen noticias ni de España ni de Portugal, a no ser que se hable de reyes de «Hispanje» o «Spanje»
o de ciertas razas de caballos.[4] Este tipo de referencia, sin embargo, sólo sirve para resaltar el carácter exótico de los participantes en torneos o para subrayar la audacia de los héroes que como cruzados fueron capaces de salir victoriosos ante los paganos.[5]
Naturalmente, todo filósofo medieval conocía la famosa enciclopedia de Isidoro de Sevilla y también circulaban por todas las universidades de cierta importancia las obras de Averroes y Maimónides. Sin duda, los geógrafos estaban familiarizados con el suroeste de Europa, no en vano reconocemos en el mapamundi de Ebstorf los nombres de Arragonia, Sancti Jacobi y Castella, y junto a éstos también vagamente el contorno de la Península Ibérica (Wilke, 2001, 1: 151-152; 2: 28-30), lo que no implicaba que el mundo ibérico estuviera presente de manera tangible en las mentes de la gente de Alemania. Por este motivo, las investigaciones más antiguas han preferido ocuparse de los contactos culturales, económicos, políticos y militares desde los siglos XVI y XVII, y se han contentado sin más con la creencia tradicional de que antes de esa época no hubo ningún intercambio relevante, incluyendo los contactos de tipo cultural, económico, militar y político entre, por una parte, los países al norte de los Alpes y, por otra, entre España y Portugal (Schwietering, 1902: 19-22; Hoffmeister, 1976: 17-25). Hay, pues, que revisar esta opinión, al menos en lo que se refiere a los siglos XIV y XV, ya que desde entonces nos ha llegado una cantidad considerable de crónicas de viaje.[6]
Aun así se constata que el nivel de conocimiento experimentó un cambio fundamental en la Baja Edad Media, tal como se muestra con la novela en prosa Fortunatus (primera impresión en 1509), muy apreciada ahora, de manera ejemplar e incluso insistente, ya que su viaje por el mundo le lleva también por la Península Ibérica aun cuando allá no se dieran acontecimientos dignos de mención para el héroe.[7] El narrador cuenta con total sobriedad qué lugares visita el protagonista y a qué distancia se sitúan unos de otros, por ejemplo:
von Biana gen Panplion ist die haubstat des künigs von nauerren. ist .xxv. meil von dannen gen burges vnd gen dem hailigen sant Jacob / haißt die stat Conpostel. ist. lij. meil von sant jacob gen fumis terre, genant zum finstern steren... («De Viana hacia Pamplona es la capital del rey de Navarra. está a 52 leguas desde allí hacia Burgos y hacia el apóstol Santiago / se llama la ciudad Compostela. está a 52 leguas de Santiago hacia Finisterre, es llamada la estrella oscura...») (Müller, 1990: 447-448).
Sólo el hecho de que Granada es un «haidnisch künigreich» («reino pagano», p. 448) y la breve explicación del santuario de Montserrat,
da rastet vnser liebe fraw gar gnedlichen / da grosse wunderzaichen beschehenn / vnnd beschehen seind. Daruon vil tzu schreiben waer (allí descansa Nuestra Señora clementísima, allá donde sucedieron y suceden signos maravillosos de los que habría mucho que escribir) (Müller 1990: 448),
se apartan del esquema de descripción que predomina en el resto del texto. A fin y al cabo, esto significa que la Peninsula Ibérica, muy lejana para el poeta de la Edad Media y de la Edad Moderna temprana, por decirlo así, surgió enel horizonte y fue ganando poco a poco relevancia tanto en su forma concreta como en lo que respecta a temas y motivos, todo ello sin que ese nivel de conocimientos se ciñera exclusivamente al Camino de Santiago.
Mucho antes del Fortunatus, la gran batalla de Roldán contra los sarracenos en el Rolandslied (aprox. 1170) del cura Konrad se sitúa en los Pirineos españoles, y la historia previa de la traición de su suegro Genelun nos lleva hasta Zaragoza, pero se trata aquí de elementos narrativos bastante vagos que se pueden explicar desde la historia de la recepción; no se puede deducir de esto, sin embargo, la existencia de contactos más estrechos entre el ámbito germano-parlante y el espacio ibérico.[8] Si llevásemos a cabo un análisis lingüístico de corte estadístico podríamos incluso encontrar en la literatura alemana de la Edad Media cognados o muchas referencias a España, pero esto sólo podría servir como demostración de que se tenía en general una idea de los límites geográficos de Europa y de que gustaba incluir el suroeste en el marco narrativo para poder jugar con personajes y objetos exóticos. En este contexto no se puede dar por sentada la existencia de un verdadero conocimiento entre Alemania y la Península Ibérica.[9]
El estudio que presentamos a continuación enlaza con mis trabajos anteriores sobre el tema y, por una parte, contempla las relaciones comerciales entre Alemania y España con mayor intensidad y, por otra, considera los relatos de viajes de los siglos XV y XVI que, en el marco de los German Studies y de las nuevas «Ciencias Culturales», han llegado entre tanto a ser considerados parte importante del legado narrativo de la Edad Media.[10]
Comerciantes y feriantes recorrían incluso ya en la Alta Edad Media grandes distancias, apenas imaginables para nosotros, y en cuanto se profundiza algo más en las fuentes descubrimos múltiples contactos también entre Alemania y la Península Ibérica. Gunther Hirschberger ha realizado los estudios más importantes sobre este tema y nos podemos apoyar en ellos aun cuando el autor se concentrara especialmente en la situación de la metrópoli comercial de Colonia.
Ya en el siglo XII y a principios del XIII, los cruzados del noroeste de Alemania que querían ir en primer lugar a Lisboa se reunían en Colonia. A partir de este hecho se desarrollaron con rapidez intensas relaciones comerciales que aumentaron en las décadas siguientes, si bien hay que registrar un retroceso significativo a partir del siglo XIV. No es necesario mencionar expresamente la atracción que ejercía Santiago de Compostela también sobre los peregrinos alemanes, pero éstos siempre fueron acompañados por comerciantes.[11] El comercio internacional, no obstante, está con frecuencia sujeto a grandes fluctuaciones, algo que se puede observar viendo los flujos de mercancías entre Lisboa y Colonia, ya que los comerciantes portugueses asumían, como es natural, el transporte y se dirigieron a las grandes ferias de la Champagne y Flandes, desplazando en parte a Colonia sin afectar en modo alguno al contacto entre los mundos ibérico y germano-parlante (Hirschfelder, 1994: 8-10). A finales del siglo XIV aparecen en Barcelona una serie de comerciantes de Colonia que rápidamente establecieron contactos económicos también con Zaragoza y otras ciudades aragonesas. Como afirma una fuente de 1428, serán sobre todo los productos metalúrgicos los que gocen de mayor aceptación en los mercados españoles, así como artículos de cuero, cintas, anteojos, sombreros de fieltro, cadenas y libros impresos (por ejemplo, Paternóster).[12]
Al mismo tiempo, Valencia gozaba de buena fama como puerto de paso para el tráfico comercial desde y hacia Barcelona. A los representantes de la Liga Hanseática les gustaba utilizarlo porque el gran liberalismo de la política económica creaba condiciones favorables para los negocios. También los primeros impresores de libros alemanes que fueron a España, entre los que destacaron Lambert Palmart y Hermann Lichtenstein, se establecieron preferentemente en Valencia. Otros centros impresores importantes donde los artesanos alemanes dejaron su impronta son Sevilla, Burgos, Granada, Zaragoza, lo que, por supuesto, no quiere decir necesariamente que estas personas contribuyeran al intercambio o al comercio internacional (Classen, 2003a). Sin embargo, su existencia en España confirma en qué medida este espacio del suroeste europeo era accesible también para las gentes de la región del norte de los Alpes.
Por una parte, nos encontramos, por tanto, con comerciantes alemanes, por otra parte con numerosos peregrinos que querían visitar Santiago de Compostela. Después hay que considerar el grupo bastante amplio de artesanos que se podía encontrar en toda España y en parte también el grupo algo más reducido de artistas (juglares, músicos, poetas, etc.) para los que no había prácticamente fronteras nacionales, culturales o lingüísticas apreciables (Salmen, 1983: 197).
Con el descubrimiento de América floreció de nuevo el comercio de Colonia con Lisboa, lugar desde el que se importaba azúcar a Alemania. Algunas casas comerciales consiguieron así una fortuna tan grande que pudieron comprar plantaciones y refinerías de azúcar en la isla canaria de La Palma. Simultáneamente continuó floreciendo de manera considerable el comercio con Valencia y Barcelona, tal como lo demuestran los negocios de la casa de Johann de Colunga (Hirschfelder, 1994: 19-25). Pero también entraron aquí en escena empresas comerciales de la Alta Alemania, y consiguieron en gran medida hacerse con una posición propia porque el margen de beneficio para ambas partes adquirió dimensiones considerables (Haebler, 1902: 392). Al parecer, las empresas de Augsburgo, Ratisbona y Constanza mantuvieron representaciones permanentes en Barcelona y después incluso en Valencia, algo que da una idea de lo intensivo y regular del intercambio comercial.[13]
El medio textual más importante para poder valorar con mayor exactitud el grado en que se conocía en Alemania la Península Ibérica durante la Baja Edad Media lo constituyen los relatos de viaje, sorprendentemente numerosos. Tras la caída de Akko en 1291 y con ello también tras el fin de las Cruzadas, los intereses de los cristianos europeos cambiaron, de forma que ya no se continuó con los intentos de recuperar Tierra Santa por medios militares, aunque siguieron los esfuerzos por conseguir acceso a los Santos Lugares. Por este motivo, a partir de entonces comenzó un intenso tráfico de peregrinos muy marcado finalmente por motivos turísticos, tal como reflejan los detallados textos, de redacción cada vez más florida. Resulta digno de mención que ya no se dirigían sólo a Jerusalén, sino que se visitaba también Santiago de Compostela, algo casi tan fatigoso como el viaje por el Mediterráneo oriental. Aquí quisiera seguir las rutas fundamentales emprendidas por los que se dirigieron a España, lugar donde se encontraba el tercer santuario europeo en importancia (Estepa Díez, Martínez Sopena y Jular Pérez-Alfaro, 2000). Por ejemplo, entre 1428 y 1432 Peter Rieter fue, junto con el viejo Paumgartner y Gabriel Tetzel de Núremberg, a Santiago, visitó también Finisterre, Astorga, Zaragoza y Montserrat, para desde allí ir por Francia a visitar Roma (Halm, 2001, n.º 73: 75). En 1446, Sebastian Ilsung, miembro de una conocida familia patricia de Augsburgo, viajó a Santiago y eligió la ruta siguiente: viniendo de Francia se dirigió a Barcelona, Montserrat, Tortosa, Zaragoza, Olite, Burgos, León, Santo Domingo de la Calzada y llegó después a Santiago (Halm, 2001, n.º 36: 102).
En las notas autobiográficas de su diario, Niklas Lankman von Falkenstein hace un informe detallado de su prolongada peregrinación a Lisboa, que tuvo lugar entre marzo de 1451 y el 19 de junio de 1452. Ésta le llevó a España y Portugal pasando por Francia. Cruzó los Pirineos por Roncesvalles e hizo estación en las siguientes ciudades: Narbona, Perpiñán, Girona, Barcelona, Zaragoza, Lleida, Navarra, Santiago de Compostela, Burgos, León, Oporto, Coimbra y Lisboa. El camino de vuelta pasó por Granada, Gibraltar, Ceuta y después, en barco, por Marsella para dirigirse desde allí por tierra a su patria (Halm, 2001, n.º 47: 121).
Leo von Rožmital, caballero de Bohemia, inicia el 25 de noviembre de 1465 su extensa peregrinación que le lleva, en primer lugar, a atravesar toda Alemania para llegar a Calais, donde hace la travesía a Inglaterra para llegar desde allí en barco a España. En esta travesía lo abordan piratas, pero cuando éstos ven sus salvoconductos se arrepienten de lo que han hecho y llegan a ofrecerle incluso llevarlo sano y salvo a su destino. En la Península Ibérica va primero a Burgos, después a Salamanca, Braga, Santiago de Compostela, Finisterre, luego de nuevo a Santiago, Padrón, Braga, Évora, Mérida, Toledo, Calatayud, Zaragoza y después de regreso a Francia, pasando por la Provenza al norte de Italia, donde hace estación en Milán, Treviso, Padua, Venecia, Mestre y Treviso para regresar desde allí a su tierra (Halm, 2001, n.º 63: 157).
Al igual que él, otros comerciantes acometieron también este tipo de viajes de inspiración religiosa, como Hinrich Dunkelgud de Lübeck, que partió el 2 de febrero de 1479 y llegó a Santiago de Compostela. Sin embargo, no sabemos nada de los detalles de su viaje, ya que sus notas se limitan prácticamente a los asuntos puramente comerciales. Su ejemplo, no obstante, ilustra algo que también debe asumirse en la mayoría de los demás viajeros: en qué medida le movieron motivos religiosos y económicos a acometer esta costosísima empresa que implicaba, incluso, arriesgar la vida. Otros peregrinos, como Leo von Rožmital, combinaban intereses políticos con religiosos y, al fin y a la postre, también con los turísticos, para justificar su viaje hasta España y Portugal, algo que, en vista de la curiositas muy extendida ya desde la Baja Edad Media, no debería considerarse en modo alguno inusual.[14]
Otras personas, por el contrario, viajaban en calidad de diplomáticos o de representantes de señores seculares y religiosos, y llegaron a Portugal y a España, como fue el caso ya a principios del siglo XV, del poeta y caballero del Tirol meridional Oswald von Wolkenstein (1376/1377-1445).[15] En este punto quiero citar brevemente a otro autor que retrató sus vivencias con mucho más detalle y no de una manera literaria tan fragmentaria como las canciones de Oswald, con las que se encontró en su viaje por Europa Occidental entre 1483 y 1486. Nikolaus von Popplau, al servicio del emperador Federico III desde 1482, registró con gran amor por el detalle a dónde lo llevaron sus misiones diplomáticas. Entre los años 1486 y 1487 y de 1489 a 1490 también viajó a Rusia, pero aquí nos interesa sólo que contempló algunas partes de la Península Ibérica. Tras un reconocimiento detallado de Bélgica, Inglaterra e Irlanda, se dirigió a España, visitó Santiago de Compostela; después, entre otros lugares, Finisterre, Padrón, Muros, Pontevedra, Redondela, Barcelos, Barreiro, Oporto, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Valencia, Sagunto, Girona, Figueres, etc., para regresar desde allí a Francia, hacer una ruta por Flandes (Mons, Nivelles, Bruselas y Malinas) y volver a Breslau, de donde había partido en un principio (Halm, 2001, n.º 89: 223).
También a los médicos como Hieronymus Münzer (1437-1508) les atrajo lo exótico, sobre todo para huir de la peste en su ciudad natal (Núremberg), y aprovecharon la ocasión para hacer el esfuerzo de conocer tierras y gentes de las zonas más remotas de Europa. Tras Lyon, Narbona y Perpiñán, llegó a la Península Ibérica y visitó Figueres, Girona, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Sevilla, Lisboa, Coimbra, Oporto, Santiago de Compostela, Finisterre, Salamanca, Ávila, Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara, Hita, Tudela, Barcelona y Pamplona, desde donde se dirigió de nuevo a Francia y, tras un desvío por Brujas, Malinas, Worms y Frankfurt, llegó de vuelta a su ciudad, Núremberg (Halm, 2001, n.º 107: 264-265). El relato de su viaje contiene todavía muchas más descripciones de lugares, pero para nuestros fines basta con diseñar un bosquejo a mano alzada de su viaje para percibir lo amplio del radio por el que se movió él, como la mayoría de los demás peregrinos, para visitar y, aparentemente sin esfuerzo, descubrir para sí grandes extensiones de la Península Ibérica.
Aunque la mayor parte de los monjes estaba sometida al mandato de la stabilitas loci, hubo alguna orden, como la de los Siervos de María, que concedió gran movilidad a sus miembros si ésta respondía a ideales religiosos. Hermann Künig von Vach, que se unió a esta orden en 1479, emprendió en 1495 una peregrinación a Santiago de Compostela. Tras haber visitado procedente de Einsiedeln muchos lugares en Francia, cruzó los Pirineos por Roncesvalles y se dirigió entonces, entre otras, a las siguientes ciudades: Pamplona, Burgos, León y Santiago de Compostela; después volvió a León y Burgos para regresar poco a poco a casa pasando en Francia por Burdeos (Halm, 2001, n.º 108: 267-268).
Algunos viajeros parecen haber perseguido objetivos casi planetarios en la medida en que se esforzaron por visitar el máximo de países posible en el mismo viaje. Arnold von Harff, un caballero del Bajo Rhin al servicio del duque Wilhelm IV de Jülich, realizó en 1496 un viaje de estas características y pasó por Italia, Siria, Egipto, Arabia, Etiopía, Nubia, Tierra Santa, Turquía, Francia y España. Su relato de viaje, extraordinariamente detallado, debía evidentemente servir como guía turística dedicada por él a su señor y a su esposa Sybilla. Harff coleccionó incluso muestras de idioma árabe, sirio, etíope, hebreo, armenio, turco, húngaro, euskera, serbocroata, albanés y griego, aunque no de español o portugués. Su fascinación estaba motivada por lo novedoso de la fauna y flora, las costumbres y las situaciones exóticas de los países que visitó.