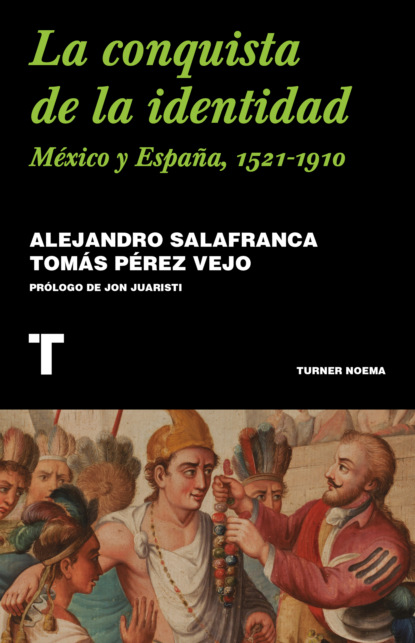- -
- 100%
- +
La primera representación artística de la conquista de la capital mexica había esperado en vano más de dos siglos para poder exhibirse en un espacio de Estado en la Corte. Tendrá que esperar a que más de medio siglo más tarde el virreinato novohispano se separe de la monarquía católica, para que en algunos muros de los edificios públicos de España se dejase ver algún óleo decimonono representando, desde la mirada de la nueva nación desprendida del viejo imperio, el gran drama mesoamericano de 1521.
La tradición de exaltar el “pacto de lealtad y de transmisión voluntaria de soberanía” al emperador Carlos por parte de Atahualpa y Moctezuma, y a su vez minimizar en el discurso iconográfico oficial las guerras de conquista como medio de incorporación de las Indias a Castilla, pudo más que el nuevo discurso historicista. Nunca se exhibirá la invasión castellana a mexicas e incas en la sede del trono. El relieve peruano se perdió y el mexicano nunca se terminó, quedó a medio devastar y fue tasado en dos mil quinientos reales lo que nos indica su incipiente estado de factura cuando fue abandonado, ya que una pieza similar terminada se cotizaba en quince mil. En su tosca e inconclusa hechura se adivina altanera, escoltando a la clásica melé de cabezas, cascos, brazos y caballos, que lo mismo representa a Tlatelolco que al Salado, una imposible palmera frondosa inexistente en Tenochtitlan que refleja en el fondo lo alejada y exótica de la mirada del artista al que se le encargó esta representación, el italiano Giovanni Doménico Olivieri. Pero algo fundamental había logrado cambiar la original idea del padre benedictino Sarmiento apoyada por Fernando VI. Se impondría la historia local sobre la historia global y multinacional de las dinastías previas. Pese a lo afrancesado en lo político de la nueva dinastía, desde el punto de vista de construcción de memoria histórica, ciertamente los Borbones fueron los más españoles de todos los monarcas desde Juana de Castilla.
El nervio de la idea de Sarmiento no se perderá a pesar de la supresión de su plan iconográfico. Se producirá lo que vengo en llamar una transferencia simbólica mediante una transfusión de iconografía entre la galería desnaturalizada y vaciada del palacio y el nuevo espacio de pedagogía histórica en que se transformaron las cornisas del mismo. Se perdieron los medallones de batallas fundadoras de la identidad del reino, pero se elevaron para contemplación pública las estatuas que representan a los reyes de las tradiciones y dinastías que se escogieron como constituyentes de los afluentes dinásticos que conformaban el río de la monarquía católica hispánica. Misma intención, misma transformación nacional historicista, pero con una metodología más tradicional al trocar la representación de actos colectivos por representaciones particulares al concretarse la sustitución de las batallas por la representación de los monarcas. Esto es, se elimina la toma de Toledo pero se erigen la estatua del rey castellano que encabezó su toma, y en lo que nos importa, se eliminan las conquistas de Cuzco y Tenochtitlan, para poner en su lugar las figuras no de quienes las tomaron en nombre de Castilla, sino, y paradójicamente, de los emperadores que en teoría las perdieron pero que, en el relato hispánico, en realidad cedieron sus imperios, se cristianizaron y por ende, fueron los protagonistas y facilitadores legítimos y quizá involuntarios, de la entrada de sus señoríos naturales a la cristiandad a través de su incorporación a Castilla. De ahí que los vencedores simbólicos de la conquista en el discurso iconográfico matritense no fueran Cortés ni Pizarro sino Atahualpa y Moctezuma, a los que se reconoce como legítimos señores naturales de sus reinos, y se reconoce también a la corona castellana como legítima heredera de sus señoríos. Por ende, Atahualpa y Moctezuma se elevan a las cornisas de la Corte con el mismo abolengo que las dinastías quintaesencialmente españolas.
En definitiva, el magno programa escultórico pretendía representar a todos los reyes, tradiciones, familias y linajes reales que conformaban, según el criterio de la época, la esencia de la Monarquía española. En ella están todos los reyes considerados como españoles. Desfilarán en las cornisas blanquecinas madrileñas emperadores romanos, reyes godos, monarcas de los reinos cristianos medievales peninsulares, Trastámaras y Austrias, quedando excluidos los monarcas considerados como exógenos a la tradición monárquica española. En este orden de cosas, ningún sultán andalusí ni rey de taifa alguno aparecerá en el horizonte palaciego que delinea el discurso histórico borbónico.
Sin embargo, y contrario sensu a lo acontecido con el recuerdo de los monarcas musulmanes “españoles” excluidos todos ellos por foráneos, infieles e intrusos a lo ibérico, se ubicaron en lugar destacado como algo propio, legítimo y constitutivo de la Monarquía hispánica al tlatoani Moctezuma señor de Cem Anáhuac [Fig. 3], origen de la legitimidad hispánica sobre Nueva España, y al inca Atahualpa señor del Tahuantisuyo, origen de la legitimidad histórica hispánica sobre Nueva Castilla, cuyas esbeltas representaciones escultóricas se situaron tanto física como simbólicamente junto a las del visigodo Wamba, a Isabel I de Castilla, Jaume I el Conquistador, a Fernando III el Santo, etcétera.
El programa iconográfico del nuevo Palacio Real de Madrid vino a significar el corolario de la asimilación mítica, histórica y política indiana como territorio legítimo e indisolublemente castellano e hispánico, y por ende alejado totalmente de la retórica belicista.
Queda entonces desvelada la interrogante del porqué nunca cupo esperar retórica belicista u orgullo guerrero en el nacimiento del reino novohispano ya que pertinaz y consistentemente se le quiso ver como parte constitutiva y legítima de la Monarquía hispánica.
la real academia de san fernando
Nos resta por analizar aquí la institución más importante de la España borbónica dieciochesca encargada, a través de las artes, de construir la nueva memoria histórica del reino, la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. El Palacio Real fue, como hemos visto, un buen espejo y un excelente espacio para representar este nuevo discurso, pero fue sin duda la Real Academia de las Artes de San Fernando la institución que más empeño puso por encargo Real en homogenizar y construir mediante sus concursos de escogida temática histórica, el nuevo relato del pasado que aquí hemos explicado en extenso. ¿Estarán entonces las Indias y su conquista presentes en los pinceles y cinceles de los académicos?
La respuesta es sencilla: en absoluto. Las intenciones integracionistas de lo indiano con lo castellano de Sarmiento no traspasaron el espacio palaciego. En San Fernando las Indias no aparecen ni para integrarlas ni para denigrarlas ni para colonizarlas, simplemente desaparecen, dejando el impulso sarmientista sin solución de continuidad. La Academia repitió el historicismo castellanista, antiuniversalista y antiaustracista de la iconografía del Palacio Real con una sola excepción: ni la conquista ni en general las Indias existen en absoluto en la construcción del relato histórico canónico sanfernandino. Solo encontramos como artistas vinculados a la Academia a los ilustradores de la edición madrileña de Historia de la conquista de México de Solís de 1783, cuyos originales, hoy resguardados en el Museo de América [Fig. 4], resultan poco reseñables por constituirse en meros adornos del relato de Solís empleando en ello una estética europeísta alejadísima de la realidad novohispana. Paupérrimo balance el de la mirada academicista sobre la conquista de México.
No quiero dejar de destacar finalmente que el único cuadro del siglo xviii atesorado hoy en la Academia de tema americano sea la Defensa del Castillo del Morro en La Habana ejecutado por el pintor José Rufo. No es que México y su conquista desaparezcan de la mirada académica, es que mientras los Borbones revolucionan la administración imperial sobre las Indias, crean virreinatos, audiencias e intendencias, cambian el statu quo fiscal, renuevan la Real Armada con un ambicioso plan de construcción naval en los astilleros habaneros con las maderas preciosas de Alquízar, Güira de Melena o del Hato de Ariguanabo, peninsularizan parte de la burocracia americana, expulsan a los jesuitas, refuerzan las fortificaciones costeras en todo el continente, crean por primera vez unidades fijas de los reales ejércitos conformadas por locales, apoyan militar y económicamente a la insurgencia de las colonias norteamericanas; por otro lado, y en abierto contraste con todo ello, no acompañaron esta intensísima y frenética política sobre las Indias –que por otro lado estaba trastocando dos siglos y medios de lealtad pactista y de autogobierno virreinal– con ninguna operación solvente de construcción de un relato histórico común.
Por extraño que parezca, la maquinaria de creación de conciencia colectiva del pasado en que se erigió la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando controlada, por cierto, por lo más granado de la nobleza cortesana y dirigida por el mencionado escultor Olivieri, olvidó o marginó a los territorios más grandes de la monarquía de la construcción de un relato de conjunto creíble y compartido. Se centralizó la administración y se revolucionó la praxis de la gobernanza a la vez que se cauterizó la construcción del relato colectivo integrador de esta nueva realidad. Se sembró un implacable silencio sobre los orígenes de los virreinatos indianos y sobre su encaje emocional con la monarquía, vacío que los indianos se empeñarán denodadamente en romper como se verá más adelante. Mucha acción y nula narrativa. La monarquía sembró olvido y silencio en la memoria histórica colectiva entre las Españas y cosechará indiferencia en la peninsular y contradicciones identitarias criollistas en la americana.
Que América haya sido retratada en San Fernando en el transcurso de más de medio siglo mediante un único cuadro de escaso interés iconográfico, muy alejado de una verdadera pintura oficial de historia, con una obra detallista, casi paisajística –a medio camino entre el viejo estilo de Roelandt Savery y esos magníficos paisajes de Turner sobre la guerras napoleónicas– y muy alejada de cualquier simbología proyectada concienzudamente por la monarquía sobre América, dice mucho sobre lo duradero y arraigado del pacto de silencio sobre la conquista. Estamos frente a un relato sin emotividad, nada parecido a propaganda militar o pintura de prestigio o de historia, y todo ello es harto demostrativo del exiguo espacio que las Indias ocupaban en el plan historicista de los electores de las temáticas de los concursos de la Academia. En el cuadro en comento se rememoraba la destacable pero fallida defensa de La Habana, quizá el más sensible desastre militar español en el Caribe, que refleja no solo un cambio de tendencia en el hábito de retratar ya no victorias, como lo hacían los Austrias, sino derrotas, lo que prefigura el nacimiento de las estrategias iconográficas nacionalistas de los nuevos Estados-nación decimonónicos que se fincarán más en exaltar el drama de las derrotas que en la épica de las victorias para construir el relato fundacional nacional. En este caso se podría haber elegido, por ejemplo, la heroica y exitosa defensa de Cartagena de Indias, el mayor desastre militar británico en el Caribe de aquel siglo, lo que muestra, sobre todo, un palmario sentido amnésico de la ideología del Estado Borbón sobre la globalidad de la España indiana o sobre la necesidad de integrar eficazmente en el relato común a los reinos de Indias.
Los vacíos en la conciencia colectiva panhispánica de un discurso historicista integrador nunca se pudieron resolver. Las Cortes de Cádiz fueron un buen y postrer ejemplo de intento loable pero fallido de narración y construcción de identidad nacional compartida en los “españoles de ambos hemisferios”. Este proceso de silenciamiento durante tres siglos de la realidad bélica y compleja del origen de Nueva España en particular y de América en general, en la iconografía y en la propaganda de la monarquía católica, tanto austracista por unos motivos, como en la borbónica por otros, contribuyó, y en esto no me cabe duda, a que la disolución violenta del vínculo secular entre los virreinatos indianos y Castilla produjese en España cierta indiferencia con puntuales excepciones, y en América desgarramientos identitarios de largo aliento en su proceso de conformación nacional.
El gran trauma de la nación española con las pérdidas americanas no se produjo fundamentalmente con la disolución de facto de la monarquía católica plurinacional en torno a 1821, sino paradójicamente aconteció con la pérdida –siete décadas más tarde– de los restos muy menores de aquel enorme imperio. Parece confirmarse aquella máxima de que las Indias las perdió el rey y Cuba la perdió la nación española. Detrás de esta aseveración se encierra la enorme complejidad en la comprensión del hecho de que cuando Estados Unidos fulminó el pequeño imperio insular español, ya existía la nación española en su concepción moderna, y fueron la sociedad española y sus intelectuales, detentadores ambos en su conciencia colectiva de la posesión de un pequeño imperio colonial, los constructores y víctimas a la vez de un trauma exacerbado y duradero, dado el valor intelectual de sus propagadores noventayochistas, cuyo rastro pesimista y cainítico permanece indeleble en la noción que de sí mismos tienen los españoles contemporáneos. Por el contrario, cuando entre 1810 y 1825 se transformaron los virreinatos en naciones al romperse el vínculo con el monarca, esta separación no dejó excesivos rastros autoflagelantes en la memoria inmediata de los reinos españoles peninsulares que sentirán mayoritariamente esa pérdida como algo más bien ajeno, más propio del monarca que de ellos mismos, preocupados por entonces en devenir en una nación moderna tras el desastre napoleónico. En definitiva, con las insurgencias americanas desapareció la monarquía hispánica como construcción estatal compleja propia del antiguo régimen, y de su violento derrumbe surgieron nuevas naciones, entre ellas y muy destacadamente, México y España, y ambas se empeñaron en la articulación de su propia narrativa del pasado en la que la historia de la conquista jugará un papel destacado en la formación de la conciencia nacional de México y en menor medida de la de España.
Así las cosas, habrá que esperar a que madure el siglo xix, cuando una España reducida y transformada en un pequeño y poco influyente Estado-nación moderno, gire la mirada con nostalgia a través de la pintura histórica al continente americano tan olvidado de los pinceles hasta ese momento. Entonces sí, aparecerán en las telas Pizarro y Cortés en su papel de batalladores, situándolos en un nuevo pasado tan mítico como el de Viriato, el Campeador o los almogávares, a los que el Estado nacional español mandó representar como ejemplos arquetípicos de los valores españoles por excelencia que salpimentarán el relato histórico fundacional del nuevo país. Nación esta, la española, que enfrentaba su nacimiento desde la disminución significativa de su relevancia mundial. Algo similar acontece con la España actual asediada por nacionalismos periféricos muy agresivos. El nacionalismo español moderno busca de nuevo en la historia motivaciones y autoafirmaciones a las que asirse y así revertir la ofensiva del relato histórico independentista muy eficaz y profundamente antiespañol. De este caldo de cultivo surge el revival castrense, militarista y muy cortesiano de artistas como Ferrer Dalmau, que pinta prolíficamente con desparpajo realista en su pincel, reivindicativo en su mensaje y panhispanista en su pretensión, la conquista castellana de lo que hoy es México.10
Lo novedoso y pionero de la representación bélica cortesiana e indiana en las pinturas de historia en España desde el siglo decimonono hasta el presente son un reflejo palpable y un testigo descarnado de la total ausencia de imaginario bélico sobre las conquistas americanas en la tradición pictórica española entre los siglos xvi y xviii.
1 Revelador en este sentido el ensayo de John H. Elliot (2008): “Un rey, muchos reinos”, en Gutiérrez Haces, Juana (coord.), Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico. Siglos xvi-xviii, México, BANAMEX.
2 Para adentrarse en una historia total del palacio, véase Brown, Jonathan y Elliot, John H. (2016): Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV, Madrid, Taurus.
3 Véase la monumental obra de conjunto de Gutiérrez Haces, Juana (coord.) (2008): Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico. Siglos xvi-xviii, México, BANAMEX.
4 Para un acercamiento a la expansión árabe, véase Kennedy, Hugh (2007): Las grandes conquistas árabes, Barcelona, Crítica.
5 Juan Vélez (2017) recopila exhaustivamente mucho de lo producido sobre Cortés y la conquista en su obra El mito de Cortés. De héroe universal a ícono de la leyenda negra, Madrid, Encuentro.
6 Para un erudito y breve resumen véase al respecto la conferencia de Javier Portús impartida el 28 de septiembre de 2015 en el Museo del Prado, titulada “El salón de Reinos y la tradición de las salas de batallas en España hasta el 1700”, en el marco del curso Episodios nacionales. La épica en la pintura del Prado, Fundación de Amigos del Museo Nacional del Prado/Museo Nacional del Prado.
7 Para profundizar en este tema véase la inédita y exhaustiva tesis de doctorado de Pérez-Vejo, Tomás (1996): Pintura de historia e identidad nacional en España, Madrid, Universidad Complutense.
8 Para ahondar en el pensamiento español dieciochesco en torno al concepto de nación véase Maravall, José Antonio (1991): Estudios de la Historia del pensamiento español del S. xviii, Madrid, Mondadori.
9 Véase al respecto Tárraga Baldó, María Luisa (1996): Los relieves labrados para las sobrepuertas de la Galería Principal del Palacio Real, en Archivo Español de Arte, LXIY, 273, enero-marzo, Madrid, pp. 45-67.
10 La mayoría de cuadros de la conquista de México de este artista catalán pueden apreciarse en Molero Molina Carlos (coord.) (2017): Augusto Ferrer-Dalmau. El pintor de batallas, Madrid, Ediciones y Escultura Histórica.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.