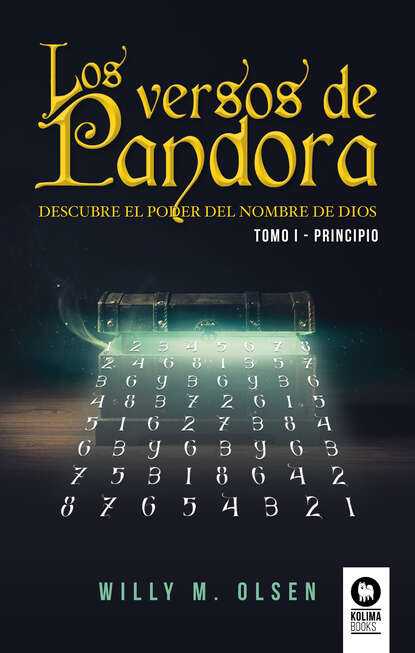- -
- 100%
- +
–Quizá yo debería irme a América también... –musitó Yaiza quedamente–. Aquí ya nunca podré vivir en paz.
–Perder dos hijos de golpe es demasiado... –señaló Aurelia en idéntico tono–. Y marcharte sería como aceptar que alguna culpa tienes en lo ocurrido, y eso no es cierto. –Le acomodó el cabello apartándoselo de la cara, tal como venía haciendo desde que era niña y le acarició luego levemente la mejilla–. Estoy de acuerdo con tu padre en que te alejes un tiempo, pero luego volverás a casa, con tu familia, para que todo sea lo mismo.
–Nada será nunca lo mismo, madre, y tú lo sabes –replicó la muchacha–. ¡Díselo, padre... ¡Dile que no sueñe!; que su familia se ha deshecho por mi culpa, y jamás volverá a recomponerse...
–¿Por qué por tu culpa, hija...? Yo sé que no tienes culpa alguna.
–Si aquella noche me hubiera quedado quieta y callada en lugar de cantar y bailar como una idiota nada habría ocurrido.
–Tú hacías lo que hacen todas las chicas de tu edad, y ellos hubieran actuado de igual modo por muy en silencio que hubieras estado... –La voz de Aurelia Perdomo sonaba más bronca y severa que de costumbre–. Es hora de que empieces a dejar de avergonzarte por tener el cuerpo que tienes. Si Dios te lo ha dado, no te queda más que agradecérselo y sentirte feliz por ser dueña de algo que cualquier mujer quisiera para sí. Deja de andar encorvada como si tuvieras chepa; deja de mirar al suelo como si fueras bizca. Tú no tienes la culpa de que las demás sean esmirriadas, gordas, narigudas o cabezonas... Yo te hice así y quiero que te sientas orgullosa por ello.
–No es fácil.
–Te aseguro que más difícil debe de ser andar tullida y con nariz de bruja como Asumpta... –Agitó la cabeza con gesto de fastidio, como si le molestase continuar hablando de aquel tema–. Bastantes problemas tenemos para que nos vengas encima con monsergas.
–Lo siento, madre.
–¡Pues deja de sentirlo y empieza a comportarte como una auténtica mujer! A tu edad, mi madre ya se había casado, y un año más tarde ya me había parido y casi se había muerto en el intento.
–Si ese es el ejemplo que le pones, no creo que le queden muchas ganas de ser mujer –sentenció Sebastián, que se había limitado a ser testigo de la conversación–. Pero de todas formas, tienes razón...: las cosas están difíciles y van a complicarse aún más, por lo que va siendo hora de olvidar cuanto no sea encontrar solución al principal problema...: ¿Cómo vamos a sacarla de aquí sin que lo adviertan?
–Como lo hemos hecho todo en esta vida desde que yo recuerde... –le replicó su padre–. ¿Qué hora es?
–Las dos y veinte.
Abel Perdomo salió a la puerta de la cocina y estudió el cielo y el estado de la mar. Necesitó tan solo un minuto y, volviéndose, señaló:
–Sobre las cuatro entrará viento del nordeste... Prepara tus cosas, Yaiza. Y tú, Aurelia, un saco de comida y un garrafón de agua... Las luces apagadas y en silencio... Sebastián, ven a echarme una mano...
Una hora más tarde, cuando el pueblo dormía nuevamente y antes de que los hombres, cansados por la agitada noche, comenzaran a pensar en saltar de la cama para salir a la pesca, tres sombras recorrieron furtivamente los diez metros que separaban la puerta de la cocina de la orilla del agua y comenzaron a nadar muy suavemente y en silencio empujando una tosca balsa hecha con corchos y garrafas vacías.
Resultaba imposible que nadie pudiera verlos por mucho que aguzara la vista y atento que estuviera, pues la luna era apenas un descuido en un cielo contagiado de estrellas que no permitían distinguir nada a cinco pasos de distancia.
Incluso a ellos mismos le costó un gran esfuerzo descubrir la silueta del «Isla de Lobos» fondeado a unos trescientos metros de la costa, y a punto estuvieron de pasarse de largo y adentrarse nadando en el Canal de la Bocaina, de no haber sido porque Yaiza tuvo la impresión de que el abuelo Ezequiel la llamaba a sotavento.
–¡Hacia allí...! –susurró quedamente, y corrigieron el rumbo de modo que a los cinco minutos se encontraban a bordo, tiritando y castañeteando los dientes.
–¡Suelta el cabo de la boya y deja que el barco caiga solo...! –musitó Abel Perdomo aproximando mucho la boca al oído de su hijo–. La marea nos sacará hacia el canal y a media milla podremos izar el trapo sin miedo a que nos vean... ¡Sécate y baja a por los foques! –ordenó luego a la muchacha–. Conviene tener todo el velamen preparado.
Los «Maradentro» conocían bien su mar, su barco y sus mareas, y quince minutos más tarde la goleta enfilaba directamente hacia la intermitente luz del faro de Isla de Lobos empopados por un viento que comenzaba a desperezarse alegremente, despertando a la mar, los barcos y los pescadores que aún permanecían en sus camas.
El navío crujía y susurraba feliz de cortar las olas y sentir la tensión de las velas presionando sobre sus viejos palos, porque era una embarcación que había surcado un millar de veces aquel ancho Canal de la Bocaina y parecía saludar personalmente a cada roca del fondo que le devolvía el eco de su paso como si en verdad se tratara de antiguos conocidos.
Ni la más leve luz alumbraba en cubierta, y el «Isla de Lobos» semejaba un buque fantasma, puesto que junto a la proa resplandecía en el agua una leve fosforescencia provocada por miríadas de noctilucas alborotadas, lo que podía hacer sospechar a un observador imaginativo que las estrellas que se estaban reflejando en la quieta superficie del océano se desmenuzaban ante el empuje de la goleta.
Acodada en la borda, observándolas, y con la vista puesta también en el destello del faro que constituía su objetivo, Yaiza Perdomo experimentó de improviso la cercanía de una presencia extraña y muy amada, y supo que el abuelo Ezequiel navegaba con ellos, aunque esta vez no lo hiciera con la despreocupación y la alegría de otras noches.
Se volvió a mirar pero no pudo verlo, y no le sorprendió porque se había habituado desde niña al hecho de que los difuntos jamás se le mostrasen cuando se hallaba plenamente consciente, sino más bien en aquellos momentos que precedían al sueño y en los que tan difícil le resultaba fijar los límites de lo real y lo ficticio.
Y era al alba, a punto ya de abrir los ojos, cuando en tantas ocasiones venía el viento a anunciarle desde dónde y con qué fuerza pensaba soplar esa mañana, o corrían por su mente los atunes, los chicharros y los «bonitos» señalándole cuándo y dónde podrían encontrarlos.
Pero ahora sabía que aunque no hablara ni se dejase ver, el abuelo Ezequiel les hacía compañía, e incluso rectificaba la caña del timón si resultaba necesario, pues nadie conocía con tal lujo de detalles como él las corrientes y derivas del Canal de la Bocaina.
Ya viejo y cansado, lo recordaba apoyado en el muro del patio, sentado en su banco de piedra preferido, observando las velas que iban y venían por el ancho canal, y aun sin reconocer la barca a causa de la distancia, sabia quién la patroneaba por la forma con que tomaba el viento o concluía una ciaboga.
–¡Ya no hay marinos como los de mi tiempo...! –repetía siempre–. Esa mierda de motores los echarán a perder a todos... Están tan enviciados con las máquinas que ni con el «siroco» en popa serían capaces de meter una goleta como la mía en Arrecife.
Era bueno sentir la presencia del anciano a bordo aun cuando lo advirtiera inquieto y preocupado, y por primera vez desde que comenzara aquella horrenda pesadilla, Yaiza abrigó la esperanza de que tal vez existía una posibilidad de que la familia volviera a reunirse nuevamente.
Habían penetrado ya en las tranquilas aguas de la Caleta protegidos por la mole del viejo cráter dormido, que constituía la única altura del islote, al noroeste, y Abel Perdomo, que conocía al dedillo aquellas aguas, puso rumbo, bordeando la costa, hacia la punta en la que se alzaba el faro.
–¡Arría la mayor...! –ordenó a su hijo, que permanecía atento a la maniobra–. Seguiré con los foques.
Yaiza ayudó a su hermano a aferrar la vela de la botavara, y aprestaron luego el ancla, que cayó al agua en cuanto alcanzaron el enclave elegido, justo frente a la alta torre cuyo haz de luz cruzaba sobre ellos barriendo el horizonte.
Arriaron también los foques y la goleta se balanceó sobre un mar en calma a unos doscientos metros de la orilla.
–¡Ve a buscar a tu hermano!
Sebastián se despojó de la ropa y se lanzó al agua de inmediato, nadando con brazadas rápidas y fuertes hacia la oscura línea de una costa contra la que las olas batían mansamente.
Pudieron escuchar cómo llamaba a Asdrúbal apenas puso pie en tierra firme, cómo este le respondía al poco rato, y cómo comentaban algo entre ellos antes de lanzarse de nuevo al agua.
Reaparecieron al poco, nadando juntos y sin prisas, y Asdrúbal lo primero que hizo fue abrazar a su hermana, a la que no había visto desde la noche en que ocurriera la desgracia, aunque Abel Perdomo no les dejó mucho tiempo para las efusiones pues ordenó izar de inmediato todo el trapo que fuera capaz de sostener sin resentirse el viejo barco, y en cuanto el ancla se acomodó en su sitio viró en redondo y puso proa al Este, consciente de que tenía el tiempo justo para pasar entre las dos islas mayores y adentrarse en el océano antes de que comenzara a clarear el día.
La noche sabía ya que tenía una vez más perdida la batalla cuando interpusieron entre ellos y Playa Blanca la punta del Cabo de Pechiguera, navegaron así aún dos o tres millas y viraron a babor dejando que el barco ganara velocidad.
A las tres horas, protegidos por una suave calina que había convertido las costas de Fuerteventura en una levísima mancha y sin distinguir siquiera un solo contorno de las más altas cumbres de Lanzarote, Abel Perdomo pidió a sus hijos que arriaran las velas y permitió que la goleta permaneciera al pairo, empujada suavemente hacia el sur por el viento y la corriente. Había llegado el momento de esperar.

Damián Centeno se maldijo por no haber calculado que los Perdomo «Maradentro» pudieran reaccionar con tanta rapidez.
En cuanto el centinela fue a despertarle anunciando que el «Isla de Lobos» había desaparecido de su amarre, subió a la azotea y buscó con ayuda del catalejo dorado a todo lo largo y lo ancho del horizonte, aunque comprendió bien pronto que su enemigo no era estúpido y lo primero que habría hecho sería colocarse lo más lejos posible de su campo de visión.
Advirtió luego que en la playa los hombres que no habían salido a faenar –que eran los más pese a que el mar apareciese en calma y con buen viento– se hallaban reunidos en torno a los renegridos restos de «La Dulce Nombre», y no le cupo duda, por cómo miraban de tanto en tanto en su dirección, de que estaban plenamente convencidos de quién había sido el causante del desastre.
Sin volverse llamó a Justo Garriga, un alicantino que había sido siempre su mano derecha:
–Coge tres hombres y baja a ver lo que dicen... –le ordenó–. No niegues ni admitas nada, pero que comprendan que no nos andamos con bromas ni jodiendas... ¡Y tráeme a Maestro Julián!
Tomó luego asiento en el muro y encendió un cigarrillo dispuesto a disfrutar del espectáculo desde su privilegiada posición, advirtiendo el nerviosismo de los lugareños y su contenida indignación cuando sus cuatro hombres avanzaron hacia ellos.
Torano Abreu intentó dar un paso adelante y encarárseles, pero entre Isidro el tabernero y dos más lo contuvieron, atemorizados al comprobar que Justo Garriga y un tipo flaco y calvo, al que llamaban «Milmuertes», lucían a la cintura inmensos pistolones.
Damián Centeno sabía a ciencia cierta que exhibir de ese modo sus armas podía acarrearle problemas con la Guardia Civil, que era en aquellos momentos la única autoridad conocida en la isla, pero confiaba plenamente en la palabra de don Matías Quintero, que le había prometido mantener a los hombres del tricornio lejos de Playa Blanca.
–Conozco bien al delegado del Gobierno –dijo–. Sé qué sistema empleó para apoderarse de unas tierras y una casa en Teguise, y él sabe que yo lo sé. Si hablo con mis amigos de Madrid se acaba su carrera, y por lo tanto me atenderá y mantendrá tranquila a su gente... ¡Tú a lo tuyo!
La discusión entre sus hombres y los del pueblo no fue larga. La mayoría de los lugareños se retiraron a la taberna o a sus casas convencidos de que Juan Garriga y sus acompañantes serían muy capaces de echar mano a sus armas a la menor provocación, y cuando vio regresar a dos de ellos precediendo a Maestro Julián «el Guanche», bajó a recibirlo al porche, manteniendo la charla al aire libre para que cuantos atisbaban tras las celosías de sus ventanas pudieran verle claramente:
–¿Dónde está su compadre? –fue lo primero que preguntó sin saludar siquiera–. ¿Cómo es que ha huido tan aprisa?
–No creo que haya huido... –replicó el otro con un notable esfuerzo por conservar la calma–. Puede que haya salido a faenar, o prefiera fondear su barco en seguro... A nadie le gusta que le quemen el barco. Es el más sucio crimen que se pueda cometer por estos rumbos.
–Imagino que peor será asesinar a un muchacho indefenso.
–Eso depende... Hay gente que va por el mundo buscando que lo maten.
–¿Es eso una amenaza?
–Yo nunca amenazo... La gente de por aquí no actúa de ese modo. Hace o no hace.
–Espero que no hagan... –fue la suave respuesta–. No les conviene... Mi gente «sí» que hace.
–Ya lo hemos visto... Pero ¿qué culpa tiene el pobre Torano? Ni siquiera estaba en Playa Blanca aquella noche de San Juan. Había salido a pescar.
–¿Quién es Torano? ¿El de la barca? Dígale que lo siento, pero que debería tener más cuidado... Tal vez eso le ocurra por tener los amigos que tiene.... –le miró largamente a los ojos, tratando de decirle con ellos lo que no decía exactamente con palabras–. Convendría que se lo aclarara a sus convecinos: quien protege a un criminal se expone a que le sucedan cosas desagradables... –Sonrió cínicamente–. Resulta triste admitirlo, pero creo que nadie, ¡«nadie»!, volverá a vivir en paz en este pueblo hasta que Asdrúbal Perdomo aparezca... ¿Me ha entendido?
–Yo entendí desde el día en que llegó –admitió Maestro Julián con voz levemente temblorosa por la contenida indignación–. El que no quiere entender es usted. Asdrúbal no es tan tonto como para volver a que le maten porque «alguien» queme una barca... Hemos hecho una colecta y trabajando juntos le proporcionaremos una barca nueva a Torano en poco tiempo. Pero ni la isla en pleno sería capaz de resucitar a Asdrúbal si lo matan, y por eso nadie quiere que vuelva... ¡Piénselo! Cuando usted y sus amigos ya estén cebando gusanos, Playa Blanca continuará existiendo y continuará siendo como una gran familia. Con problemas internos algunas veces, pero familia al fin y al cabo. Yo me sentiré orgulloso de contarles a mis nietos cómo entre todos le compramos una barca a Torano Abreu, pero no quisiera tener que contarles cómo entre todos traicionamos a uno de los nuestros... ¿Me ha entendido?
–Perfectamente. Pero usted aún no me conoce.
–Ni usted a nosotros. Y más fácil nos resulta a nosotros conocer a un hombre como usted que a usted a un pueblo como el nuestro.
–¿Es que pretenden jugar a convertirse en héroes?
Maestro Julián «el Guanche» negó con la cabeza absolutamente convencido.
–¡No! ¡En absoluto! –aseguró–. Pero tampoco queremos que nadie juegue con nosotros a ser el «Coco». Somos gente de mar; algunos hemos soportado cien borrascas y otros han naufragado hasta tres veces en la vida. La mayoría también estuvimos en la guerra aunque no hayamos hecho de eso una profesión o un motivo de orgullo –le apuntó con el dedo, un dedo tosco y fuerte, encallecido–: Y quiero darle un consejo –añadió–: tenga los ojos bien abiertos, porque si arde otra barca puede que el viento traiga el fuego hacia acá, y los techos de esta casa son de tea vieja que prende como yesca... –Dio media vuelta–. Y ahora tengo que irme –añadió–. No puedo perder el día hablando porque Yaiza Perdomo aseguró que esta misma semana entrarían los atunes...
Damián Centeno lo observó mientras descendía hacia la playa y se alejaba despacio hasta su barca, y por un instante le asaltó el convencimiento de haberse equivocado. Asustar a un pueblo y obligar a sus moradores a que se atacasen los unos a los otros, denunciándose y traicionándose, era una táctica que daba fruto en tiempo de guerra, cuando existían odios internos y la mayoría de la gente vivía aterrorizada, pero no tenía por qué resultar necesariamente eficaz en toda época, especialmente con gente como aquella cuyo enfrentamiento diario con el mar y sus riesgos exigía un arraigado sentimiento de solidaridad.
«Quizá no sean estos unos ‘destripaterrones’ de los que echan a correr como conejos en cuanto presienten el peligro –se dijo–. Tal vez sea gente a la que convenga apretar más las clavijas...».
–¡Justo...! –llamó a su hombre de confianza, que continuaba cerca de las barcas–. ¡Necesito hablarte...!
A solas en lo que había sido un coqueto saloncito de la difunta «Seña» Florinda –la que sabía leer el futuro en las tripas de los marrajos–, le confió sus temores, y añadió, convencido:
–No hay que darles tiempo a reaccionar –dijo–. Tenemos que atizarles un golpe que les haga entender que vamos en serio...
–¿Cómo?
–Demostrándoles quién manda aquí.
–Creo que eso ya lo saben: mandamos nosotros.
–Sí... –admitió Damián Centeno–. Pero están convencidos de que lo conseguimos porque tenemos armas, y mientras lo crean no se sentirán realmente dominados. Hay que demostrarles que somos mejores... Con armas y sin armas...
Damián Centeno había tenido tiempo de conocer a fondo las costumbres de Playa Blanca y eligió bien la hora, sobre las nueve y media de la noche, cuando en la única taberna que hacía las veces de casino, la de Isidro, una docena de hombres jugaban a las cartas o se entretenían en comentar los acontecimientos de un pueblo que estaba pasando por más avatares en pocos días que en toda su existencia anterior.
Aparecieron de improviso, todos juntos, se dirigieron a la tosca barra hecha a base de viejas barricas y un grueso madero que un día llegó flotando a Papagallo, y pidieron una jarra del mejor vino de Uga y siete vasos.
Isidro dudó unos instantes, recorrió con la vista los rostros de sus convecinos, que habían quedado en silencio dejando incluso de jugar, y por unos segundos se pudo llegar a creer que iba a negarse, pero al fin pareció comprender que con ello empeoraría la situación, colocó los vasos sobre el mostrador y se volvió a llenar de vino la mayor de sus jarras.
–¡Buenas noches a todos!
La voz de Damián Centeno había resonado fuerte, clara y retadora, y mientras saludaba se volvió hacia los presentes apoyándose en el madero y permitiendo que comprobaran que llevaba la camisa abierta y no portaba armas.
Sus seis acompañantes le imitaron, y resultaba evidente incluso para el más lerdo que venían firmemente decididos a armar camorra.
Nadie respondió, sin embargo, y se diría que Damián Centeno tampoco esperaba respuesta, pues casi inmediatamente añadió:
–¿Quién es Torano Abreu?
–Torano nunca viene a la taberna... –replicó un viejo pescador cuyo rostro parecía haber sido dibujado entretejiendo más de un millón de pequeñas arrugas–. Todo su dinero lo empleaba en pagar una barca que le ha quemado algún hijo de puta.
Damián Centeno tomó el vaso que le había servido uno de sus hombres, lo apuró de un trago, e inquirió en idéntico tono:
–¿Hay aquí algún «hijo de puta» que se atreva a asegurar que fue uno de nosotros quien prendió fuego a esa barca...? –Hizo una leve pausa, como para dar más énfasis a sus palabras, y añadió–: Si lo hay, que se acerque, porque le voy a machacar la cabeza... Y si son dos, que vengan también... e incluso si son tres, porque cada uno de nosotros se basta y sobra para hacerle tragar los dientes a tres de ustedes.
Los lugareños comenzaron a ponerse en pie uno tras otro siguiendo el ejemplo del viejo pescador de las arrugas y retiraron las mesas y las sillas mientras algunos se despojaban de las camisas y las doblaban cuidadosamente dejándolas a salvo en un rincón.
Luego, excepto los más ancianos, que se apañaron hasta el quicio mismo de la puerta, decididos a ser únicamente espectadores de la contienda que se avecinaba, iniciaron un lento avance, y fue el hijo de Maestro Julián, más conocido por «Guanchito», el primero que amagó un puñetazo, que Justo Garriga esquivó con facilidad.
Un minuto después la trifulca se había generalizado, y no podía negarse que los vecinos de Playa Blanca, siendo más numerosos, se encontraban sin embargo en inferioridad de condiciones frente a un compacto grupo de auténticos «peleadores» expertos en la lucha cuerpo a cuerpo practicada hasta la saciedad.
El más eficaz de los lugareños era sin duda Isidro, el tabernero, que a las primeras de cambio dejó fuera de combate al llamado «Milmuertes» de un brusco y sorpresivo golpe con la frente en plena nariz, pero Damián Centeno, que había presenciado la escena, se colocó ante él, esquivó fácilmente su nueva embestida ya que, al ser de mayor envergadura le resultaba difícil acertarle en la nariz con la cabeza, y de un rodillazo en los testículos y un seco golpe en la nuca, envió a Isidro a reunirse en el suelo con «Milmuertes».
Extrañamente, la pelea, pese a lo encarnizada transcurrió en absoluto silencio, como si todos comprendieran que no era aquel momento para desperdiciar energías en palabras ni lugar para las quejas y las lamentaciones, y salvo por los golpes, las caídas o el crujido de algún mueble o una barrica al destrozarse, nadie que cruzase por la calle podría imaginar que tras aquella enorme puerta verde se estaba desarrollando semejante contienda.
No duró en total más de doce minutos, los últimos de los cuales constituyeron en verdad un auténtico ensañamiento por parte de la gente de Damián Centeno con los escasos rivales que se mantenían en pie, y al final incluso los ancianos tuvieron que interponerse para evitar que entre Justo Garriga y un gallego destrozasen al hijo de Maestro Julián, al que una especie de amor propio sobrenatural e incomprensible mantenía en pie, apoyado en la pared, pese a la monumental paliza que estaba recibiendo.
Cuando acabó por derrumbarse, Damián Centeno, del que se diría que ni siquiera se había alterado, lanzó una larga ojeada a su alrededor, ordenó con un gesto a sus secuaces que recogieran al «Milmuertes» y a un gitano que daba tumbos luchando por mantenerse en pie, aunque en realidad se encontraba ya inconsciente, y abandonó el local, que había quedado convertido en un lodazal de vino y sangre.

Aproximadamente a esa misma hora, las diez de la noche, el «Isla de Lobos», que había izado su velamen a la caída de la tarde poniendo rumbo, a base de largas ceñidas, hacia la costa de barlovento perdía de vista por estribor la luz del faro de Pechiguera y se aproximaba con infinitas precauciones a los peligrosos bajíos del «Infierno de Timanfaya», probablemente una de las regiones más desoladas que pudieran existir sobre la Tierra.
El primer día de septiembre de 1730, las verdes llanuras y las blancas aldeas del suroeste de Lanzarote se vieron sorprendidas por la más violenta erupción volcánica de que se tenga memoria, tanto por duración del fenómeno –seis años– como por la abundancia de una lava que sepultó diez pueblos y cubrió con un manto de magma incandescente la cuarta parte de la isla.
Treinta nuevos volcanes vinieron a sumarse a los casi trescientos ya existentes, y fue tanta la energía y el calor desprendidos que doscientos años más tarde aún existían puntos en el centro de la geografía del «Infierno de Timanfaya» en los que bastaba con profundizar unos centímetros bajo el manto de grava o introducir la mano en ciertas grietas del suelo para encontrar de inmediato temperaturas que superaban fácilmente los cuatrocientos grados.