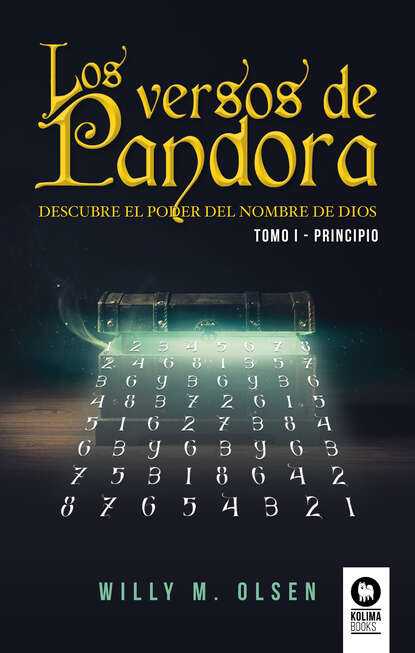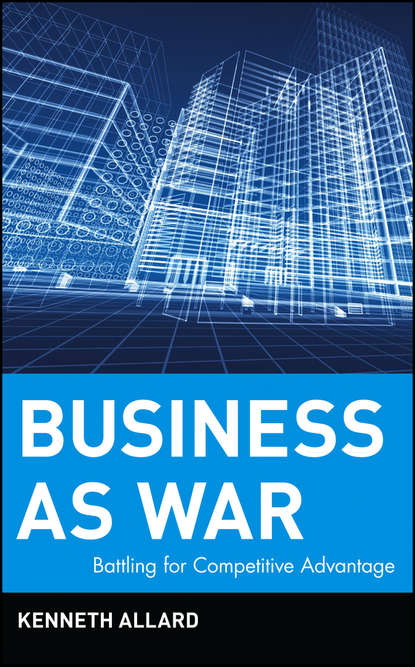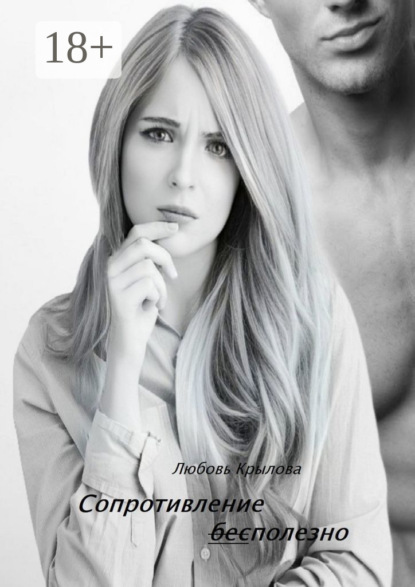Trilogía Océano. Maradentro

- -
- 100%
- +
Pese a ello, Sebastián aún se sintió con ánimos como para aventurar una opinión:
–Si un hombre de esa edad se encuentra con fuerzas como para buscar diamantes, no sé por qué Asdrúbal y yo no podríamos intentarlo.
–«Ese hombre» tiene aproximadamente la edad de vuestro padre –le hizo notar Aurelia–. Y te recuerdo que él se bastaba para zumbaros la badana a los dos juntos con una sola mano… –Sonrió divertida–. Y además se supone que conoce su oficio, mientras que ninguno de vosotros sabría distinguir un diamante de un culo de vaso… ¿O crees que es cuestión de llegar, decir ¡Aquí estoy!, y que te salten a las manos?
–No. Supongo que no será tan fácil…
–Entonces, «zapatero a tus zapatos». Lo vuestro es pescar. En eso sois buenos, y a eso tenéis que dedicaros… –Se volvió a su hija–. ¿Lo has recogido todo…? –quiso saber, y ante la muda afirmación palmeó repetidamente las manos instando a ponerse en movimiento–. ¡En marcha, pues! –concluyó–. El mar nos espera.
Asdrúbal volvió al timón, Sebastián lanzó amarras y empujó con la pértiga, y pronto se encontraron navegando de nuevo y observando cómo por la banda de babor continuaba pastando el ganado, mientras por estribor los árboles se adornaban con miles de loros, guacamayos, garzas y rojos «corocoros» cuyos gritos ahogaban el rumor de la corriente.
Pero en cuanto advirtió que su madre dormitaba a la sombra de la toldilla de proa, Sebastián se deslizó sin ruido hasta donde su hermano permanecía atento a mantener el barco en el centro del cauce y en voz muy baja, inquirió:
–¿Crees que resulta tan fácil eso de encontrar diamantes en La Guayana?
–El tipo parece que hablaba en serio, pero ella tiene razón: ¿Qué carajo sabemos nosotros de diamantes? ¿Tienes idea de cómo se buscan?
–Ni la más mínima…
–Pues debe ser como si a un minero le das un barco y le dices: «¡Ahí está el mar!». No pesca ni una cabrilla.
–Nadie nace aprendido.
–Supongo que no… ¡Pero mira esa selva! Impenetrable como un muro. Tan solo sobrevivir en ella debe ser un problema… Si además hay que buscar diamantes, no te cuento…
–Otros lo hacen.
–¡Otros…! Y tal vez yo mismo lo intentaría si estuviera tan solo como ese húngaro… –Señaló con un ademán de la cabeza hacia su madre–. ¿Pero qué haríamos con ellas?
–Podríamos dejarlas en un lugar tranquilo.
–¿Tranquilo? –se asombró Asdrúbal alzando inconscientemente la voz–. ¿Crees que encontraríamos un sitio donde dejar a Yaiza sin que a los tres días todos los hombres de la región pretendieran violarla, raptarla o casarse con ella? Recuerda lo que sucedió en Caracas, en Los Llanos, y donde quiera que hemos ido en estos últimos tiempos…
El recuerdo de su hermana y de los problemas que su belleza planteaba parecieron tener la virtud de convencer a Sebastián de que resultaba inútil continuar discutiendo sobre el mundo de los diamantes, puesto que la única misión que el destino parecía haberles reservado era convertirse en protectores y eternos guardaespaldas de la extraña y desconcertante criatura que «atraía a los peces, aplacaba a las bestias, aliviaba a los enfermos y agradaba a los muertos».
–¡Olvídalo…!
–Olvidado.
–De todos modos, en algún lugar tendremos que aparejar el barco. Hay que elegir los palos, cortar y coser las velas e instalar el cordaje… Eso nos va a costar tiempo… –Hizo una significativa pausa–. …Y dinero.
Asdrúbal le dirigió una larga y significativa mirada y acabó por mover de un lado a otro la cabeza como si comprendiera que estaban intentando embaucarlo.
–¡Escucha! –dijo–. Sabes que lo único que deseo es volver al mar, porque allí es donde me encuentro más a gusto, pero ya una vez te dije que eres el hermano mayor y que por tanto tú debes tomar las decisiones. Si crees que nos conviene ir a buscar diamantes, nos vamos a buscar diamantes, pero no te andes con rodeos.
–¡Está bien! ¡Olvídalo!
–Por segunda vez, lo olvido. Ahora, quien tiene que olvidarlo eres tú.
Sebastián fue a añadir algo, pero se interrumpió; su hermana había hecho su aparición sobre cubierta surgiendo de la camareta de proa, y tras detenerse un instante a enderezar el toldo que protegía a su madre del temible sol del mediodía guayanés, acudió a popa y se acodó en la borda, a contemplar la alta selva y los impresionantes macizos de oscura roca que se recortaban en el horizonte.
–Conan Doyle situó en una de esas mesetas su Mundo perdido… –dijo–. ¿Os acordáis: aquel libro grande, con tapas marrones y dibujos de diplodocos…? –Se volvió a mirar a sus hermanos, y al advertir que al parecer sabían a qué se estaba refiriendo, añadió–: Aseguraba que por haber estado aislados del resto del mundo durante millones de años, en sus cumbres sobrevivían animales prehistóricos… ¿Podría ser cierto…?
–¡Cualquiera sabe! –replicó Sebastián–. Aunque probablemente si existieran bichos prehistóricos, no serían diplodocos, sino más bien lagartijas.
–Aunque así fuera… –admitió Yaiza–, impresiona saber que están ahí, frente a nosotros, y que si fuéramos capaces de trepar por esas paredes podríamos encontrarlos…
–Yo me conformaría con encontrar diamantes.
–¡Y dale…!
Yaiza giró sobre sí misma, se recostó en la borda y observó alternativamente a sus hermanos. Se diría que no necesitaba hacer preguntas para saber qué era lo que pasaba por sus mentes como si hubiera sido testigo de la conversación que habían mantenido minutos antes.
Por último, dirigiéndose al mayor, inquirió:
–¿Te gustaría intentarlo…? –Ante el significativo silencio, añadió–: ¿Quién te lo impide…? ¿Mamá? ¿Yo? ¿O Asdrúbal, que tiene prisa por llegar al mar…? –Se volvió de nuevo hacia la selva y continuó hablando sin mirarles–. El mar siempre estará en el mismo sitio, mamá acabaría aceptando, y en cuanto a mí, si hay algo que aborrezco es saberme una carga. Si no deseas continuar siendo un pescador muerto de hambre y crees que podrías hacerte rico buscando diamantes, búscalos.
–Somos una familia y hemos luchado por continuar siéndolo ocurra lo que ocurra –fue la firme respuesta–. No se trata de lo que sería mejor para mí, sino mejor para los cuatro.
–Pero eres tú quien debe decidir.
–No en este caso. No sería justo. Asdrúbal desea volver al mar, mamá quiere continuar en el barco, que es su hogar, y tú, aquí te sientes segura… ¿Qué significa, frente a eso, la ilusión de que tal vez sabría encontrar diamantes en esas selvas? ¡No! –añadió convencido–. Mamá tiene razón: «Zapatero a tus zapatos».
–¿Y cuando no se quiere seguir siendo zapatero? –Les miraba de nuevo–. Los Perdomo siempre nos hemos conformado con pescar, y tan solo podemos sentirnos orgullosos de nuestra honradez y de que nos llamen Maradentro… No es mucho para quien se ha matado a trabajar durante más de diez generaciones…
Se hizo un silencio durante el cual estuvieron observando una larga curiara tripulada por dos indígenas que remaban acompasadamente río arriba y que interrumpieron su labor para contemplar aquel alto y pintoresco navío, inusual en semejantes latitudes. Al fin, Asdrúbal, que se había limitado a escuchar con la vista clavada en el cauce del río, señaló:
–Hay algo más. –Le miraron.
–¿Qué?
–No lo sé, pero te conozco y presiento que sabes algo… ¿Qué ocurre? ¿Se te ha aparecido algún muerto y te ha contado cosas que los demás no debemos saber?
–Hace tiempo que no me visitan.
–¿Entonces? ¿A qué viene ese interés por cambiar de vida? Siempre creí que lo único que deseabas era regresar a Lanzarote y que todo fuera como antes.
–Nada será nunca como antes. Han ocurrido demasiadas cosas… Si nosotros no somos los mismos, ¿cómo pretendes que los demás lo sean? Yo lo único que sé es que estamos aquí, pasando de largo ante las puertas de uno de aquellos mundos fabulosos con los que soñábamos de niños, y que tal vez algún día nos arrepintamos de no haber sido capaces de echarle siquiera una ojeada… –Extendió la mano y acarició con afecto la de su hermano mayor–. Y me dolería imaginar que durante todo el resto de vuestras vidas me culparíais por no haberlo hecho.
–Sabes que jamás te culparíamos.
–Tal vez vosotros no, pero yo sí. Yo me culparía por haber sido, como siempre, un lastre… –Sonrió con aquella sonrisa suya que parecía iluminar el mundo–. Papá decía que nunca hay que arrepentirse de aquello que hicimos, sino de aquello que nunca nos atrevimos a hacer…

Las noches sobre las aguas del Orinoco parecían diferentes a todas las demás noches del planeta, porque a un lado tan solo mugía de tanto en tanto una vaca, relinchaba un caballo o cantaba un «yacabó» solitario, mientras que al otro, la algarabía de los cien mil habitantes de la espesura no consentía un minuto de descanso, y podría creerse que establecían un turno rotativo despertándose o asustándose continuamente los unos a los otros para así mantener latente aquella eterna explosión de vida consustancial a la existencia de la jungla guayanesa.
A intervalos, una oscura nube surcaba el cielo descargando a su paso cortinas de agua, como si más que de un fenómeno atmosférico se tratase de una gigantesca esponja que un dios burlón se entretuviera en empapar en el río para escurrir más tarde sobre los habitantes de sus orillas, disfrutando al escuchar sus gritos de protesta y sus malhumoradas interjecciones.
Luego hacía su aparición una luna en creciente que sacaba destellos a las gotas que iban resbalando sobre las hojas y las flores, y que rielaba sobre la tersa superficie de un río que se ensanchaba, aquietándose, como si buscara descansar tras su largo y agitado corretear por entre islotes, cañones y raudales.
Una suave brisa del sudoeste mantenía a los mosquitos en las charcas de la llanura y refrescaba el aire tras todo un largo día de calor húmedo, pegajoso y asfixiante, y la noche era por tanto el momento que Yaiza elegía para sentarse a proa y meditar sobre cuanto había acontecido en los días anteriores, y sobre aquella cercana selva que ejercía sobre su ánimo una profunda fascinación y al propio tiempo instintivo rechazo.
Aunque nadie se lo hubiera dicho y ningún difunto hubiera acudido en los últimos tiempos a hablarle del pasado –o del futuro–, Yaiza «sabía», con aquella particular percepción que siempre había poseído, que de algún modo su vida se encontraba ligada al agreste territorio que se iba deslizando junto al barco y la densa espesura guayanesa, y sobre todo sus altas mesetas de caprichosas formas actuaban como un gigantesco imán contra el que se esforzaba por luchar, aun presintiendo que semejante lucha constituía una batalla perdida de antemano. La aparición del hombre de la curiara se le antojó un aviso de que su largo viaje hacia el mar iba a truncarse, porque desde el primer momento creyó descubrir en él rasgos ya conocidos, como si –aún sabiendo que era imposible– imaginara que lo había visto antes o percibiera inexplicables detalles familiares en su rostro o en su forma de hablar y de moverse.
¿A quién le recordaba?
Buscaba inútilmente en su memoria aquella voz, aquellas facciones o aquella confianza en sí mismo, pero no obtenía respuesta a sus preguntas, y de igual modo se esforzaba por averiguar por qué en un determinado momento –cuando aferró su vaso– tuvo la sensación de que no era la primera vez que se enfrentaba a aquellas manos, largas, fuertes y nervudas.
Más tarde, al verle perderse de vista en la curva del río, experimentó un extraño desasosiego, como si su rápida marcha no estuviera prevista, ya que hubiera deseado que continuara hablándoles del universo diferente y misterioso que se iniciaba allí, en el punto exacto en que los bejucos y las lianas caían a plomo sobre el agua permitiendo que la corriente los arrastrara.
El húngaro buscador de diamantes había inquietado a su madre y había despertado la curiosidad de sus hermanos, pero para Yaiza había constituido sobre todo una decepción, puesto que en un principio imaginó que era aquel «algo» que estaba esperando desde hacía varios días; un «algo» que, sin embargo, no había cristalizado, desapareciendo de su vida casi con la misma rapidez con que había llegado.
¿Por qué no se quedó a contarles más cosas sobre los diamantes? ¿Por qué no les habló de las tribus que se encontraban en lo más profundo de la floresta, las fieras de la selva, o los animales prehistóricos que tal vez habitaban en la cumbre de los tepuys que se vislumbraban más allá de las copas de los más altos árboles?
¿Quién era aquel Barrabás que había encontrado el mayor diamante de la historia de Venezuela, y qué había hecho con la fortuna que la suerte tuvo el capricho de ofrecerle? ¿Por qué la mina en la que descubrió la piedra estaba abandonada y por qué sus anteriores propietarios se marcharon cuando tenían al alcance de la mano un diamante de ciento cincuenta quilates…?
De niña, Yaiza amaba sentarse en el patio trasero de su casa y escuchar las mágicas historias del abuelo Ezequiel o las exageradas aventuras marineras de Maestro Julián, el Guanche, al igual que amaba las novelas de Salgari o Julio Verne, y aún recordaba los grabados a pluma con que un fantasioso dibujante había intentado captar las aún más fantasiosas visiones de Conan Doyle y su Mundo perdido, aquel libro sobre unas negras y misteriosas mesetas que entonces se le antojaba tan distante como la propia luna, pero que ahora vislumbraba sin tomar conciencia de que era hasta allí hasta donde volaba su imaginación cuando se preguntaba si existirían en verdad lugares semejantes.
La corta visita del húngaro de la cicatriz en la mejilla y los ojos de agua le habían devuelto a sus sueños de niña o al descubrimiento de que aquellos grabados a plumilla cobraban vida saltando de las páginas de un libro para confirmarle que aún se podían encontrar oro, diamantes e indios salvajes en las montañas y quebradas que se distinguían en la lontananza, para esfumarse luego como si su tiempo de vida real se hubiese consumido y se viera obligado a regresar –como en los cuentos– a las páginas del libro del que se había escapado.
¿Qué edad tendría?
Resultaba difícil calcularlo porque su piel entretejida de finas arrugas no parecía concordar con la viveza de sus ojos o la espontaneidad de su sonrisa, y aunque probablemente había superado con mucho el medio siglo, cabría imaginar que –al igual que los personaje de los libros– era un hombre sin edad que así había nacido, así había vivido y así seguiría siendo cuando todos cuantos le habían conocido llevaran más de cien años muertos y enterrados.
Ni tan siquiera su nombre recordaba; tan solo que el fondo de sus ojos se encontraba saturado de miles de paisajes e infinidad de recuerdos amargos que sin embargo no habían hecho mella en su ánimo, como si su alma hubiera sido templada de tal modo que ningún acontecimiento consiguiera quebrantarlo.
–Un hombre extraño, ¿verdad…? Extraño y fascinante.
Su madre había surgido de las tinieblas, y tras acariciarle suavemente el cabello tomó asiento a su lado y juntas contemplaron cómo se esforzaba la luna por abrirse camino entre espesas masas de nubes.
–Me gustaban las cosas que contaba.
–A mí, no. Son cosas para escucharlas a miles de kilómetros de distancia, y no aquí cuando se tienen tres hijos con la cabeza llena de pájaros. Sebastián se agita en su litera sin pegar ojo y tú contemplas el río, la selva y esas montañas como si cada hoja que brilla se te antojara un diamante del tamaño de un huevo de paloma.
–No me interesan los diamantes.
–Lo sé. Tú no los necesitas, pero aún recuerdo cuántas preguntas solías hacerme sobre los libros que leías y cómo atosigabas a tu abuelo para que te contara portentosas aventuras que jamás le habían sucedido… –Chasqueó la lengua con gesto de incredulidad–. Eras capaz de aceptar aquellas mentiras con tal de que continuara con sus cuentos.
–¿A ti no te ocurría lo mismo de pequeña…?
–Dentro de un orden, hija… Dentro de un orden. Y es que a vosotros los Maradentro, en lugar de sentido común os proporcionaron una segunda dosis de fantasía… –Le acarició nuevamente el cabello–. Así hemos tenido luego tantos problemas.
Yaiza guardó silencio, pero al fin se volvió a su madre y la miró de frente, directamente a los ojos.
–Sebastián quiere intentarlo –dijo.
–¿Qué? ¿Buscar diamantes? –Aurelia afirmó repetidas veces con la cabeza–. Sí. Ya lo sé. Sebastián salió a mi familia, y supongo que tendré que hacerme a la idea de que nunca será un lobo de mar, pero tampoco me gusta la idea de verle convertido en un vagabundo zarrapastroso.
–A mí no se me antojó zarrapastroso.
–Porque le estabas mirando como a un héroe de novela, pero llevaba la camisa raída, los pantalones remendados, el sombrero mugriento y los pies descalzos. ¿Crees que a una madre puede apetecerle que su hijo se convierta en algo semejante?
–Sebastián no pretende quedarse. Tan solo hacer una prueba.
–Todo es siempre en principio una prueba, hija; fumar, beber, el juego, la droga, e incluso el hombre con quien acabas casándote… –Aurelia agitó la cabeza con gesto pesimista–. Si va a buscar diamantes y no los encuentra, habrá perdido su tiempo. Pero si por casualidad los encuentra, perderá su vida porque ya ninguna otra cosa le interesará más que la aventura de intentar suerte nuevamente.
–Tal vez se conforme con obtener el dinero que necesitamos para ponerle un motor al barco.
–Podría creerlo si supiera que existe un sitio adonde ir, pero lo cierto es que andamos sin rumbo y no tenemos ni la menor idea de lo que va a ocurrir cuando lleguemos al mar… –Se advertía un profundo deje de amargura en su voz–. Resulta duro reconocerlo, pero la verdad es que nos hemos convertido en una familia de gitanos que en lugar de vagar por los caminos navega por los ríos y los mares.
–A mí me gusta. Estamos siempre juntos y no hay hombres que me espíen ni mujeres que cuchicheen cuando paso. En Caracas llegué a pensar que acabaría volviéndome loca. Es maravilloso poder pasear por cubierta, sentarme o moverme sin estar pendiente de si alguien me mira… –Hizo una significativa pausa–. Además, desde que estamos a bordo los muertos no vienen a visitarme.
–¿Crees que has perdido el «don»?
–Es pronto para saberlo, pero que no vengan los muertos puede ser un síntoma…
–¿Sigues queriendo perderlo?
–No ha servido más que para dejar el camino sembrado de cadáveres y, a la hora de la verdad, cuando realmente lo necesité no me valió de nada. Desde que tengo memoria sueño con convertirme en una muchacha «normal».
Aurelia extendió la mano y tomó la de su hija, acariciándola con ternura:
–Tú nunca serás «normal», pequeña –señaló–. Al menos, lo que la gente entiende por «normal»… –Suspiró profundamente–. Está mal que tu propia madre lo diga, pero es cierto: Tú eres «distinta» desde el momento en que te concebí. –Jugueteó con sus dedos como si estuviera comprobando que no le faltaba ninguno–. Nunca quise contártelo para que no aumentara tu confusión, pero quizá sea mejor que lo sepas… –Sonrió a sus recuerdos–. Aquel verano habíamos ido a pasar unos días a Isla de Lobos porque tu padre iba a emprender un largo viaje a los «calderos» de Mauritania, y la última noche, con luna llena y un calor asfixiante, nos bañamos en la laguna. La marea estaba alta, el agua nos llegaba al pecho, y allí, sobre aquella arena blanca y dentro de aquel agua tibia y transparente, hicimos el amor. –Su voz cambió de tono y se hizo más densa, más plena de matices–. Y cuando más hermoso era todo, millones de pececillos entraron por la bocaina y nos rodearon saltando, acariciándonos las piernas y lanzando a la luz de la luna destellos plateados. Fue algo tan irreal, fantasmagórico y hermoso, que en ese mismo momento tuve el convencimiento de que había quedado embarazada y traería al mundo una criatura diferente.
–¡Pues qué gracia!
–¡No debes lamentarlo, hija! No debes lamentarlo. Por pesada que se te antoje la carga de ser «distinta», mucho más pesado resulta el hecho de ser «común». El mundo está repleto de gente hastiada de una existencia que en nada se diferencia a la de cuantos los rodean y darían años de su vida porque algo los distinguiese de los demás.
–Hay muchas formas de distinguirse, y la mía resulta demasiado amarga, porque cada vez que conozco a alguien me pregunto qué clase de daño voy a causarle.
–No es tu intención causar ese daño. Jamás has incitado a ningún hombre, y si pierden la cabeza no eres responsable por lo que les ocurra. Es como si una joya se sintiera culpable porque alguien quisiera robarla.
–¡Mamá! –protestó su hija–. ¡Vaya comparación…! Lo lógico es que una muchacha guste a los hombres y pretendan acostarse con ella… –Negó con la cabeza repetidas veces como si le costara un gran esfuerzo aceptarlo–. Lo que no resulta lógico es que todo el que lo intente conmigo acabe mal.
–Eso es exagerado. La mitad de los muchachos de Lanzarote lo intentaron, y salvo al que quiso emplear la violencia, a los demás no les ocurrió nada. Pronto o tarde aparecerá un hombre que te guste y con el que te casarás. Los demás no son tu problema, porque si quisieras contentarlos a todos no podrías levantarte nunca de la cama.
–¿Y cuándo aparecerá ese hombre?
–Cuando menos lo esperes, hija. Cuando menos lo esperes. Yo estaba sentada en una playa estudiando Derecho Romano cuando alcé la cabeza y me dije: «¡Qué bestia es ese tipo sacando la barca del agua!». –Sonrió como burlándose de sí misma–. Luego añadí: «Qué bestia y qué alto»; «qué bestia, qué alto y qué guapo». Y a partir de ese momento cambié el Derecho Romano por la cocina, y te juro que durante un cuarto de siglo fui la mujer más feliz del mundo. A ti te ocurrirá lo mismo.

Apareció por estribor la ancha boca del Caura, que en aquella época contribuía a aumentar considerablemente el caudal del Orinoco, y cuando se encontraban estudiando la mejor forma de penetrar en su corriente sin que los desplazara con brusquedad hacia la orilla opuesta, lo distinguieron acampado a la sombra de un araguaney, agitando la mano, sonriendo e indicando con grandes aspavientos que fondearan junto a su vieja curiara.
–¿Qué hace aquí? –le gritaron cuando aún no había subido a bordo–. ¿No tenía tanta prisa…?
–¡Vainas de Venezuela! –replicó el húngaro sin perder su humor–. Se supone que es uno de los principales productores de petróleo del mundo, pero el maldito surtidor está seco. –Se encogió de hombros–. Dicen que aquí mismo, debajo del Orinoco, existe un auténtico mar de petróleo, pero hoy en sus orillas no hay gasolina ni para un mechero. Llegará mañana… –Sus ojos se clavaron en Aurelia y el tono de su voz sonó levemente distinto al señalar–. Pero no importa –añadió–. Me apetecía invitarles a cenar. He matado un pécari y he preparado un menú que se van a chupar los dedos… –Rio divertido–. En mis tiempos fui cocinero.
–¿Cuántas cosas ha sido? –Rio de nuevo, alegremente:
–¡Demasiadas! –admitió–. Pero le aseguro que como cocinero no lo hacía del todo mal.
No lo hacía mal, en absoluto, y la cena, servida bajo una lona encerada, junto al fuego y a la orilla del agua, constituyó un auténtico banquete, pues resultaba evidente que «Musiú» Zoltan Karrás había sabido adaptarse a la vida de la selva aprendiendo la forma de sacarle provecho a cuanto la Naturaleza ponía al alcance de su mano.
–Hay quien puede morirse de hambre o envenenarse en la jungla –dijo–. Pero un auténtico minero sabe cómo subsistir sin más ayuda que su experiencia y un cuchillo. Y cuando tenga que elegir entre cargar con el «bastimento», o con la pala y las «surucas», aquel que se vea obligado a elegir las provisiones está perdido, porque cuando llegue al yacimiento no podrá trabajar sin «surucas» y todo su esfuerzo habrá resultado, por lo tanto, inútil.
–¿Qué es una «suruca»…? –preguntó Sebastián.
El húngaro alzó la lona que cubría la embarcación y mostró un juego de redondos cedazos de diferente grosor que aparecían cuidadosamente apilados a proa.