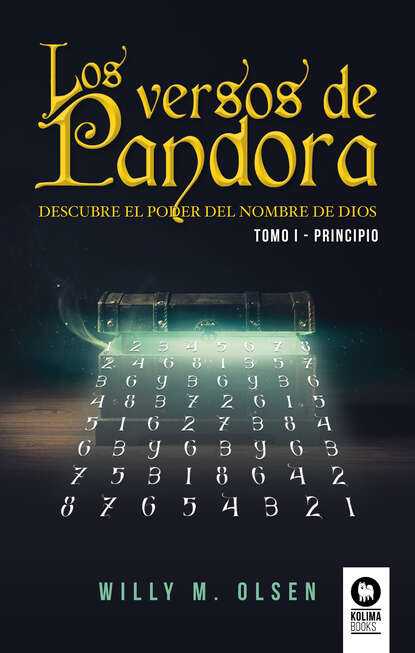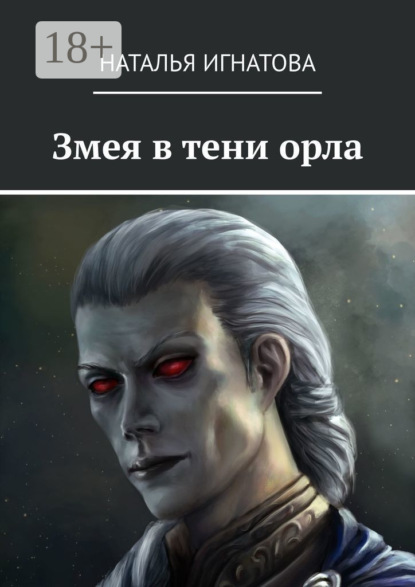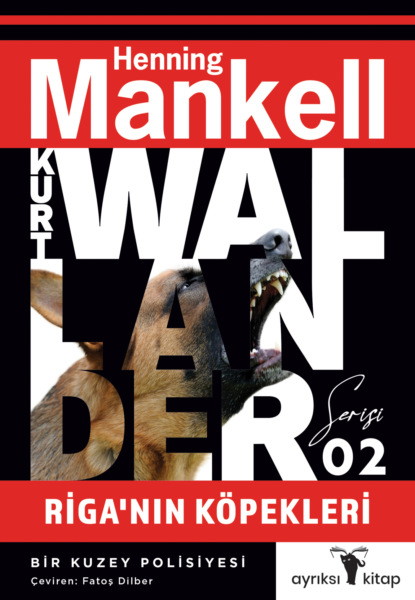Trilogía Océano. Maradentro

- -
- 100%
- +
–Sirven para cerner la tierra y el cascajo de modo que pase de uno a otro, del más ancho al que es casi una malla. Así se va viendo si entre el material se esconde alguna piedra. –Chasqueó la lengua–. En toda selva se puede matar un mono o una serpiente con que aplacar el hambre, pero en ninguna encontrarás nada que sustituya a la «suruca». He visto a mineros pagar mil bolívares por una cuando en San Félix no cuestan más de veinte. –Su voz se enronqueció–. Y también he visto matar por ellas. A Gaetano Siri le partieron el corazón de un machetazo porque se negó a vender una de las suyas sobrantes.
–¿Quién lo mató?
–Su primo, Claudio Siri. Y nadie se lo echó en cara. Habían llegado juntos desde Nápoles, llevaban seis años vagando por las minas y cuando al fin se les presentó la oportunidad de hacer fortuna, Claudio perdió sus «surucas» en un derrumbe y su primo se negó a venderle las que no estaba utilizando.
–No es razón para matar a un hombre.
–En La Guayana, sí. Gaetano quería regresar rico a su pueblo para contar a todos que su primo seguía «comiendo mierda» en Venezuela, pero fue Claudio el que volvió rico y a él se lo comieron las pirañas.
–Se diría que aprueba esa muerte –le recriminó Aurelia.
–Y en el fondo la apruebo –fue la sincera respuesta–. El minero que no es capaz de ayudar, no ya a un amigo, sino a cualquier otro buscador que se encuentre en apuros, merece lo que le ocurra. Esa selva es muy dura y si no tuviéramos un mínimo de solidaridad acabaríamos peor que las fieras.
–Nadie les obliga a ir. Hay formas más sensatas de ganarse la vida.
–¿Como cuál…? Yo he sido camionero, soldado, cocinero, albañil, boxeador, dependiente de comercio, estibador y oficinista, y le aseguro que, de todas las formas que conozco de ganarse la vida, la más sensata, la única que te permite ser libre, sentirte dueño de tus actos y confiar en que algún día tus esfuerzos tendrán una recompensa, es la de minero… –Abrió los brazos en un amplio ademán que podía significar mucho o no significar nada–. ¿Y quién sabe si Dios no te habrá elegido para reencontrar a «La Madre de los Diamantes»…?
–¿Quién es «La Madre de los Diamantes»?
–«La Madre de los Diamantes» no es una persona. Es una mina. Un yacimiento portentoso del que se supone que provienen, arrastradas por las aguas de los ríos, la mayoría de las «piedras» de La Guayana. Muchos dudan de su existencia, pero yo conocí al viejo McCraken: uno de los dos únicos hombres de este mundo que la encontró. Y se hizo tan rico, que, como no tenía familia, cuando supo que iba a morir hizo construir un hospital, un asilo y un orfanato, y aún le sobró dinero.
–No lo creo.
El húngaro miró con sorna a Aurelia Perdomo, que era quien había hablado, y sonrió con marcada intencionalidad:
–Usted no lo cree porque no quiere creer en esas cosas, pero se trata de un hecho histórico. En mil novecientos once, el escocés McCraken y su compañero el irlandés Al Williams, recorrieron durante cinco años las selvas de Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela en busca de diamantes hasta encontrar aquí, en La Guayana, una mina fabulosa. Al poco tiempo y durante el viaje de regreso, McCraken cogió las fiebres y Williams, en una expedición exploratoria, aseguró haber descubierto un río que nacía en las nubes. Cuando se tropezaron con unos indios les contó lo que había visto y le respondieron que se trataba del «Río Padre de todos los Ríos», pero que por haberlo visto moriría con la próxima luna llena. Williams se rio, pero durante la siguiente luna llena, ya muy cerca de Ciudad Bolívar, le mordió una «mapanare» y murió. –El húngaro hizo una pausa como para permitir que sus oyentes tuvieran tiempo de meditar lo que les estaba contando–. McCraken continuó hasta Nueva York y vendió sus diamantes, pero comenzó a derrochar dinero y al poco tiempo se encontró de nuevo al borde de la ruina.
–¿Pero no decía que murió rico? ¿En qué quedamos?
–¡Paciencia…! –Se diría que Zoltan Karrás se estaba burlando de Aurelia Perdomo, o que se esforzaba por aumentar la curiosidad de quienes lo escuchaban, que permanecían en verdad pendientes de sus palabras–. Estaba al borde de la ruina, pero no arruinado, y con lo que le quedaba se fue a buscar al piloto más famoso de su tiempo, Jimmy Angel, un norteamericano que había derribado no sé cuántos aviones alemanes durante la Primera Guerra Mundial y trabajaba en un circo aéreo. Le ofreció diez mil dólares y un porcentaje sobre los beneficios si le llevaba a donde él dijera y aterrizaba donde le indicara. Jimmy Angel aceptó, y en mil novecientos veinte vinieron aquí, a La Guayana, donde McCraken le tuvo un montón de días dando vueltas sobre la selva hasta que al fin, un atardecer, le obligó a aterrizar en lo alto de una meseta totalmente plana, un tepuy de más de siete mil metros de altura. Esa noche, el viejo desapareció y a la mañana siguiente regresó con dos cubos, ¡dos cubos!, repletos de diamantes. De nuevo obligó a Jimmy Angel a dar vueltas y más vueltas, y por fin lo enfiló de regreso a Caracas, le regaló una pepita de oro, que Jimmy lleva siempre colgada del cuello, y regresó a Nueva York, donde volvió a vender en «Tífanis» todo lo que había conseguido. –Guiñó un ojo con intención–. ¿Qué?
»¿Cree o no cree ahora en «La Madre de los Diamantes»…? ¡Ahí está, en la cumbre de uno de esos castillos de piedra, pero nadie ha sabido encontrarla nunca más!
–¿Lo han intentado?
–¡Naturalmente! Casi todos los buscadores de la región hemos soñado con reencontrar la mina del escocés, y de hecho la mayoría de las exploraciones que se han llevado a cabo entre el Roraima y el Orinoco perseguían, velada o abiertamente, el mismo objetivo.
–¿Y ese McCraken no dejó un mapa? –quiso saber Yaiza, que había escuchado embobada el largo relato–. ¿Por qué quiso llevarse su secreto a la tumba?
–No se lo llevó… –fue la aclaración del otro–. Poco antes de morir se tropezó con Jimmy Angel en Texas y le confesó que nunca había hecho ningún plano del lugar del yacimiento pero que se encontraba en lo alto de una meseta de mil metros de altura, al sur del Orinoco y al este del Caroní. Jimmy vendió cuanto tenía, se asoció con un ingeniero llamado Dick Curry, compraron un avión e iniciaron la búsqueda. Se estrellaron, primero en Nicaragua, y luego, por dos veces, aquí en La Guayana, hasta que Curry renunció a intentarlo por aire, emprendió una expedición a pie y lo mató un jaguar la noche de luna llena en que dicen que vio al «Río Padre de todos los ríos».
–¡Pero eso no parece más que una leyenda…!
–¡No tan leyenda! No tan leyenda, y voy a explicar por qué… –Zoltan Karrás había encendido una negra cachimba extrañamente parecida a la que utilizaba el abuelo Ezequiel, y se había acomodado recostándose contra un tronco caído mientras permitía que Asdrúbal llenara una y otra vez su tazón de café. Era sin duda un narrador nato que amaba sentarse junto al fuego y hablar de viejas historias o lejanos mundos, por lo que lanzó una bocanada de humo, sonrió a su concurrencia y decidió continuar su relato.
–No es una leyenda… –repitió convencido–. Al perder su tercer avión, Jimmy volvió a Estados Unidos, trabajó como piloto acrobático en una película cuyo título no recuerdo, compró otro aparato y regresó a Ciudad Bolívar… –Fumó despacio, haciendo una larga pausa, y luego se inclinó hacia delante como intentando darle intimidad a su narración–: Un día de mil novecientos treinta y seis distinguió a lo lejos el Auyán-Tepuy y llegó a la conclusión de que era aquel en el que había aterrizado con McCraken. Se aproximó en un día extrañamente despejado de nubes, y al girar en torno a él, contempló, asombrado, al «Río Padre de todos los Ríos»: una gigantesca catarata de mil metros de altura que en los días en que la cumbre del tepuy se encontraba cubierta de nubes parecía surgir del cielo. Había descubierto la catarata más alta del mundo: «El Salto Ángel», que la mayoría de la gente cree que se llama «Salto del Ángel», pero es en realidad «El Salto de Jimmy Angel», en honor del piloto que lo descubrió cuando buscaba la mítica «Madre de los Diamantes» del escocés McCraken… ¿Qué les parece?
–¡Una historia fascinante!
–¡Pues aún hay más…! –El húngaro rio como un niño travieso–. Jimmy Angel seguía fascinado por la mina y un día, en compañía de su esposa, un venezolano llamado Gustavo Henry y un «baqueano», aterrizaron en lo alto del Auyán-Tepuy, pero la época era mala y había tanto fango que las ruedas se hundieron y no pudo volver a despegar. Durante casi un mes permanecieron arriba buscando la mina, comiendo ranas y tratando de encontrar una forma de descender por aquellas paredes cortadas en vertical, y cuando al fin consiguieron escapar a través de un río subterráneo, llegaron a Ciudad Bolívar con la salud quebrantada y arruinados. Pero Jimmy es un tipo testarudo y se ha ido a Panamá a trabajar como piloto de correo aéreo para conseguir otra avioneta. La suya continúa en la cima… –Hizo una pausa–. No entiendo mucho de aviones, pero me dio la impresión de que, cambiándole el motor, aún podría volar… El fuselaje y la cabina se conservan intactos. El problema es sacarla de allí…
–¿Usted la ha visto? –se sorprendió Sebastián, y ante la muda afirmación, insistió–. ¿Dónde? ¿En lo alto del Auyán-Tepuy?
–¡Ujummm…! –fue la respuesta–. Exactamente donde él la dejó. Dimitri, el negro Porcel, un «arekuna» y yo, trepamos por la pared sur y llegamos a la cumbre, pero aunque removimos hasta la última piedra del cauce del Churum-Merú, el río que allí nace y que es el que forma la catarata, no dimos ni con el más miserable diamante. Jimmy se equivocó y el yacimiento debe estar en cualquiera de los otros cien malditos tepuys que se alzan a todo lo ancho de La Guayana.
–¿Piensa seguir intentándolo…?
Zoltan Karrás contempló largamente a Asdrúbal Perdomo, meditó unos instantes, y por último negó con un gesto:
–Tengo cincuenta y siete años –dijo– y me pesa demasiado el trasero como para pasarme otra semana colgando de una pared de piedra mientras los rayos me estallan en las narices. El negro Porcel se ahogó en un raudal del Caroní, Dimitri montó una ferretería y el indio volvió a sus selvas. ¡No! –negó convencido–. ¿Para qué querría yo tantos millones…? ¿Para construir hospitales a mi muerte? Ahora me conformo con encontrar algunas «piedras» de tanto en tanto. La ambición es cosa de jóvenes.
–Pero usted no es viejo…
–¡Gracias! –fue la exclamación–. Viniendo de una niña como tú, es todo un cumplido… ¿Cuántos años tienes? ¿Diecisiete?
–Dieciocho.
–Yo apenas tenía poco más cuando ya estaba en una trinchera en España, en el treinta y siete, y en Yugoslavia, en el cuarenta y dos. Pero ha llovido mucho desde entonces y tengo la impresión de ser tan viejo que nací, no antes de que empezara el siglo, sino incluso antes de que empezara el mundo… Por mí «La Madre de los Diamantes» puede quedarse donde está, aunque lo que en verdad me gustaría es que algún día Jimmy la encontrara. Él es el único que realmente se la merece.

Resultaba difícil conciliar el sueño después de haber oído hablar de «La Madre de los Diamantes» y «El Río Padre de todos los Ríos», o de cómo un piloto aventurero y un loco se había tropezado con la más alta catarata del planeta, «La Ultima Maravilla del Mundo», cuando su única intención era convertirse en un hombre inmensamente rico.
Le resultaba difícil a Aurelia, preocupada por la impresión que las palabras del húngaro podían haber causado en el ánimo de sus hijos, y le resultaba aún más difícil a esos hijos, para los que parecía haberse abierto de improviso un nuevo horizonte directamente entroncado con aquellos sueños infantiles que durante tanto tiempo se les antojaron lejanos e irreales. Ahora, un hombre que había vivido tales sueños y había participado en tan portentosas aventuras, se encontraba allí tendido en un «chinchorro» colgado entre dos árboles, durmiendo tan plácidamente como si en lugar de a orillas del salvaje Orinoco se encontrase en la más pacífica y confortable casa de Budapest.
¿Habría sucedido todo tal como había relatado? ¿Era posible que hubiese existido un escocés que llenaba cubos de diamantes y un héroe de guerra que continuase persiguiendo la quimera de llenar cubos semejantes con diamantes semejantes?
Era como volver a escuchar las olvidadas fantasías de Maestro Julián, el Guanche, con la diferencia de que ahora tales fantasías sonaban a realidad, porque parte de sus protagonistas aún vivían, y los lugares en que se habían desarrollado se encontraban al otro lado de la corriente de agua que continuaba fluyendo, majestuosa e inmutable, como si el ancho y profundo Orinoco se complaciese en limitarse a ejercer de mudo testigo de los mil hechos portentosos que habían ocurrido –y aún continuarían ocurriendo– a todo lo largo de su margen derecha.
Resultaba en verdad difícil conciliar el sueño tratando de imaginar cuántas gemas de más de cien quilates ocultaría en su seno el yacimiento del que los ríos iban arrancando lentamente los diamantes, y quién sería el osado que treparía sucesivamente a todos los tepuys que se alzaban en lo más recóndito de las selvas para conseguir hundir sus manos en aquel indescriptible tesoro al que únicamente dos hombres habían tenido acceso a lo largo de la Historia.
¿Qué aspecto tendría «La Madre de los Diamantes»? ¿Sería un simple hoyo sobre el que cruzaba un riachuelo, una profunda caverna, o la falda de una ladera que el agua iba lamiendo día a día…? ¿Qué explicación habría dado a Jimmy Angel aquel viejo escocés que no había querido confiar su hallazgo al papel prefiriendo mantenerlo fresco en su memoria? ¿Chocheaba cuando le confesó que lo encontraría en la cima de una meseta al sur del Orinoco, o le engañó a sabiendas para que nadie pudiera aprovecharse de un descubrimiento que le había costado años de esfuerzo?
Habían quedado flotando tantas preguntas bajo el araguaney y la lona encerada, o sobre los restos de la hoguera y la lona del playón, que resultaba comprensible que su sola presencia ahuyentara el sueño obligando a los ojos a permanecer clavados en las altas estrellas, y que al amanecer, cuando Zoltan Karrás despertó, fuera para encontrarse a Sebastián pacientemente sentado frente a él.
–¡Lléveme con usted! –pidió.
–¿Adónde?
–Adonde pueda encontrar diamantes.
El húngaro señaló con un ademán de la cabeza hacia la goleta en cuyo interior dormían Yaiza y Aurelia:
–¿Y qué harías con ellas?
–Mi hermano las cuidará hasta mi vuelta. Pueden quedarse en Ciudad Bolívar y aparejar el barco. No me necesitan para eso y mientras tanto tal vez yo consiga algún dinero… –Hizo una corta pausa y su voz sonó suplicante al añadir–: ¿Me enseñaría a buscar diamantes?
«Musiú» Zoltan Karrás tomó asiento en su hamaca, extendió la mano, se apoderó de su renegrida y cochambrosa cachimba y la encendió con parsimonia:
–El problema no está en aprender a buscar diamantes, hijo –replicó–. Eso puede hacerlo hasta el más lerdo aunque sea un trabajo pesado y decepcionante. El problema está en llegar hasta donde se encuentran… –Señaló con la pipa hacia la orilla opuesta–. La selva es muy dura: es húmeda, calurosa e insalubre, y se encuentra repleta de serpientes, arañas, bestias, indios, mosquitos, hormigas venenosas e incluso murciélagos-vampiros… Es un viaje muy largo; primero Caura arriba y luego a pie, a través de riscos y quebradas porque en esta época del año las trochas y senderos se han convertido en un fangal y por el río Paragua no hay quien suba; su cauce no es más que una maldita sucesión de raudales y chorreras. –Negó convencido–. Nunca se lo aconsejaría a un novato, y para mí significaría una tremenda responsabilidad si algo te ocurriera. Tu madre tiene aspecto de haber sufrido mucho y no me gustaría contribuir a darle un disgusto. –Agitó la cabeza convencido–. No; la verdad es que no me gustaría nada en absoluto.
–El disgusto se lo daría yo, no usted.
–Pero consideraría que tengo parte de culpa. A veces hablo demasiado y no me doy cuenta de que con mis historias puedo causar daño… –Extendió la mano y golpeó afectuosamente la rodilla de su interlocutor–. Contado al amor del fuego, todo resulta bonito, y las aventuras de McCraken o Jimmy Angel pueden antojársete maravillosas, pero te aseguro que la realidad es muy distinta. Muy dura y muy distinta.
–Ganarse la vida pescando también es duro. O de peón albañil. O de «vaquero» en Los Llanos… –Le miró largamente y había un profundo convencimiento en sus palabras cuando añadió–: No me asusta lo que es duro, sino lo que no ofrece esperanzas.
–Eso lo entiendo, pero te advierto que para la mayoría de los mineros de La Guayana tampoco hay esperanzas. Por cada McCraken que consigue morir rico, conozco mil que no disponen ni de ataúd en el que irse al otro barrio. Los entierran desnudos en el mismo hoyo en el que llevaban un mes cavando en busca de esa «piedra» que nunca aparece.
–Usted ha logrado sobrevivir.
–Yo he sobrevivido a todo, jovencito… –replicó el húngaro riendo divertido–. A veces creo que me trajeron al mundo con el único propósito de que me dedicara a hacerle quiebros a la muerte. Aquí donde me ves, soy el único tipo que conozco al que fusilaron los turcos y aún puede contarlo… –Se abrió la camisa y mostró su abdomen cuajado de cicatrices–. ¡Mira! –añadió–. Balas turcas.
Sebastián observó aquel estómago terso y bronceado por el sol guayanés y luego alzó los ojos y le miró de frente:
–Prométame que durante el viaje me contará su vida –pidió.
–¡Ah, carajito insistente! –exclamó el húngaro–. A ti no habría muchachita que te negara el coño… –Indicó con un ademán hacia Aurelia, que había hecho su aparición sobre la cubierta del Maradentro–. ¡Ahí tienes a tu madre! –dijo–. Si la convences y no me corre a palos, te llevo a la mina.
La respuesta de Aurelia fue tajante:
–Si tú vas, vamos todos.
–¿Estás loca?
–Loca me volvería si me quedara esperando… –Hizo una significativa pausa, pero se la advertía segura de sí misma cuando añadió–: Si lo que pretendes es separarte definitivamente del resto de la familia no voy a impedírtelo porque ya tienes edad para elegir tu propio rumbo, pero si vamos a continuar siendo los Perdomo Maradentro, no nos quedaremos cruzados de brazos en Ciudad Bolívar a la espera de que te hagas rico o te maten las fiebres.
–¡Pero la mina no es sitio para ti…! ¡Ni para Yaiza…!
–En ese caso tampoco lo es para ti.
–Eso no es lógico. Ni justo.
–¡Me importa un pimiento…! Como dicen en mi tierra: «O todos monjes, o todos canónigos…».
–La mina no es sitio para mujeres… –fue la sentencia de Zoltan Karrás cuando minutos después le plantearon el problema.
–¡Eso es lo que yo le he dicho! –se apresuró a puntualizar Sebastián–. Pero ella insiste… –Se volvió a su madre mientras con la mano señalaba al húngaro–. ¡Escúchale! –rogó–. Él conoce bien ese mundo y sabe que no podéis ir.
–¿Por qué?
–Porque siempre ha sido así.
–Pues ya es hora de que cambie… ¿O es que no ha habido nunca mujeres en un campamento minero? El otro día dijo que llegaban con «La Peste».
–Sí, claro… –admitió «Musiú» Zoltan Karrás un tanto confuso–. Pero se trata de otro tipo de mujeres: prostitutas y aventureras.
–¿Quiere hacerme creer que jamás ha visto una mujer «decente» en una mina? ¿La esposa, la madre, la hermana o la hija de un buscador? ¿Nunca?
»¿Quién cocina, quién lava la ropa, o quién los cuida cuando enferman…?
–Algunas he visto… –replicó el otro desganadamente–. Pero casi siempre son negras, indias o mestizas nacidas en la región y acostumbradas a este clima y esa forma de vida… –Negó con un gesto de la cabeza–. No me las imagino en un poblado minero. ¡No! No me las imagino.
–¿Se negaría a llevarnos?
–Yo no he dicho eso.
–Ya sé que no lo ha dicho… –Aurelia se mostraba agresiva–. Pero acepta que Sebastián le acompañe. Respóndame sinceramente y sin rodeos: si los demás decidiéramos ir también, ¿se negaría a llevarnos?
–Tendría que pensármelo.
–¿Por qué? ¿Cree que está en mejores condiciones que Yaiza o yo de soportar una caminata a través de la selva?
Zoltan Karrás los miró alternativamente, y al fin concluyó por darle una patada a una rama y lanzarla al río.
–¡Maldita sea! –farfulló–. ¡Esto me pasa por charlatán! Yo estaba tan tranquilo comiéndome un mono sin meterme con nadie y ahora resulta que me atacan porque considero que la mina no es lugar para mujeres. ¡Yo me largo! –concluyó–. Me largo, y si tropiezo con alguien me haré el pendejo y le hablaré en húngaro. –Agitó la mano en un brusco ademán de despedida–. ¡Chao! –concluyó.
Comenzó a soltar la cadena de su curiara dispuesto a empujarla al agua, pero súbitamente se envaró como si una corriente eléctrica le hubiera recorrido el cuerpo porque Yaiza había colocado suavemente una de sus manos sobre su antebrazo al tiempo que rogaba:
–¡Por favor! ¡No se vaya!
Él pareció querer decir algo, aunque no acertó con las palabras, y la muchacha insistió:
–No se vaya. Nos gustaría que nos contara más cosas…
Zoltan Karrás la miró a los ojos, y necesitó unos instantes para recuperarse antes de replicar:
–Creo que ya he hablado demasiado, y es mejor que continúen hacia el mar, que es lo que conocen. ¡Adiós!
–¡Adiós!
Saltó al interior de la canoa y entre Asdrúbal y Sebastián concluyeron de empujarla hasta que la corriente la tomó de lleno y la arrastró río abajo.
El húngaro agitó por última vez la mano y se alejó a toda velocidad, penetrando en el cauce del Caura por el que desapareció, y todos se miraron decepcionados y confusos, pero Asdrúbal pareció leer en los ojos de su hermana, y súbitamente inquirió:
–¿Va a volver?
Ella asintió en silencio.
–¿Cuándo?
–En cuanto se dé cuenta de que está solo.
–¿Nos llevará a la mina? –quiso saber Aurelia.
–Únicamente si tú en realidad deseas que nos lleve –fue la respuesta–. ¿Lo deseas?
–No. Pero vosotros sí y no pienso pasarme el resto de la vida sintiéndome culpable por haber impuesto mi voluntad.
–Nunca te lo reprocharíamos.
–Lo sé, y eso es lo malo. Jamás nos reprochamos nada los unos a los otros y tal vez nos convendría darnos una buena sacudida de vez en cuando. –Lanzó una ojeada a cuanto se encontraba desperdigado a su alrededor–: ¡Bien! –señaló–. Empecemos a recoger. Vuelva o no vuelva, es hora de ponernos en marcha…
–A ti te cae bien –sentenció Asdrúbal.
–Naturalmente –admitió su madre–. Es simpático y cuenta unas historias fascinantes, pero a su edad podría tener un poco más de fundamento. Me parece muy bien que a los jóvenes les guste la aventura, pero llega un momento en que un hombre tiene que sentar la cabeza, y ese la tiene también llena de pájaros.
–¡Ahí viene…!
En efecto, la curiara había hecho su aparición descendiendo por el Caura para trazar un amplio círculo y emproar directamente hacia donde se encontraban.
Permanecieron muy quietos y a la espera, y fue Zoltan Karrás el primero en hablar, cuando apenas había varado la embarcación en la arena:
–¡Yo no me hago responsable! –señaló–. Las trataré como a hombres y lo que pueda ocurrirles es su problema… ¿De acuerdo?
–De acuerdo.
–Suban a bordo entonces, buscaremos gasolina, los remolcaré hasta Aripagua y mi comadre Socorrito Torrealba cuidará del barco hasta su vuelta… Ese trasto no puede navegar por aguas poco profundas.
Obedecieron. Obedecieron porque habían tomado conciencia de que no les quedaba otra solución que obedecer, y a que desde el instante en que abandonaron el cauce del Orinoco ascendiendo por las aguas del Caura comenzaban a adentrarse en tierras de La Guayana, y aquel era un mundo misterioso y salvaje del que todo lo ignoraban.
Incluso ese agua fue bien pronto distinta –oscura pero limpia–, pues los ríos que descendían de los contrafuertes del Escudo Guayanés aparecían de un color casi negro que les diferenciaba de los afluentes «blancos», sucios y embarrados que llegaban de los Llanos del Oeste.