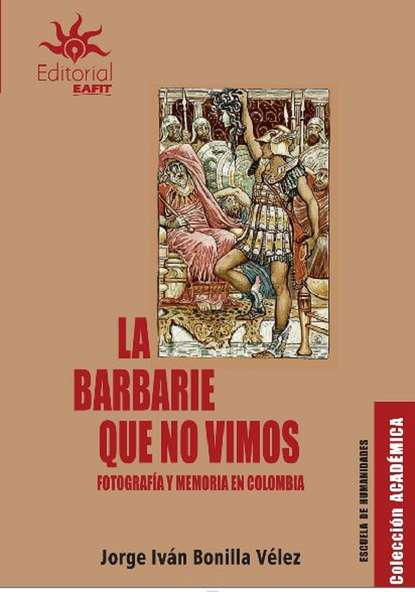- -
- 100%
- +
¿Cómo interrogar a estas imágenes? Dos precisiones metodológicas antes de continuar. Este trabajo aborda reportajes gráficos e imágenes de prensa tomadas por fotorreporteros cuyas producciones asumen pocas veces la paciencia, el tiempo o la creatividad de la imagen en su relación con el sujeto, el objeto o la situación fotografiada. Las fotografías que aquí concurren no han traspasado, en su mayoría, las fronteras de la prensa diaria para recaer en los circuitos del arte, en los modos en que el arte interpela –v. g. con los usos documentales de la fotografía– al espectador en asuntos de dolor, barbarie y sufrimiento desde perspectivas más sensibles, pausadas o de ruptura. Nuestra pretensión es más prosaica, si se quiere, y el desafío acaso más provocador, pues estamos sumergidos en un terreno donde acecha el riesgo del exceso y la repetición: vista una foto, vistas todas. Que las imágenes de las que está hecho este trabajo no sean imágenes artísticas no significa, sin embargo, que no podamos dialogar con el arte, dejarnos interrogar por este, pues también en el fotoperiodismo se pueden vislumbrar la historia de las formas, los problemas de lo estético, las prácticas de la cultura, la densidad de lo simbólico, no solo la inmediatez de lo real.
La otra decisión tiene que ver con algo que plantea la crítica cultural Mieke Bal sobre los estudios que se centran en las intencionalidades del artista o del creador, para entender el significado de sus obras, como si hablar de la “intención” fuera la culminación de cualquier estudio que examina lo visual, como si hacerlo garantizara la explicación plena, la narración exacta, la autoridad del argumento contra cualquier posibilidad de distracción del espectador (Bal, 2009, pp. 323-364). Como dice Bal, la agencia de las imágenes, su capacidad para “hacerle” algo a alguien, es un asunto que supera, pero no anula, la tarea dirigida a proporcionar datos sobre las intencionalidades del artista o, en nuestro caso, del fotógrafo, lo cual invita a asumir sus producciones como objetos que “ocurren” cuando son observados, en un proceso que implica narrativamente al espectador con el acto de ver las imágenes (2009, pp. 353-358).
Afirma Didi-Huberman que saber mirar una imagen no es algo dado. Una manera –un método, quizá– para hacerlo lleva a reconocer el doble régimen del que están hechas las imágenes, pues estas no son ni ilusión pura, ni toda la verdad, sino espacios de cruce, zonas de litigio, lugares de intermitencias, territorios inestables (Didi-Huberman, 2004, pp. 83-135). Intersticios que invitan a trasladarse hacia la superficie de su “marco”, con el fin de identificar los objetos, las situaciones, los temas, las personas que comparecen en el episodio de una foto, de prestar atención a los pequeños detalles que aparecen en su cuadro o que se excluyen del mismo –esos puntos ciegos que develan sus silencios o sus significados ocultos (Burke, 2008)– para luego desplazarse en otras direcciones. ¿En cuáles? Por ejemplo, en la ruta de sus convenciones narrativas, de sus gestos, planos, encuadres, movimientos, fórmulas dramáticas y prácticas de composición; en los trayectos que nos lleva ya sea hacia su vecindad con otras imágenes con las cuales estas dialogan, se superponen o discuten, o hacia su cercanía con las palabras (títulos, subtítulos, pies de foto); o en la dirección de sus contextos, esto es, de las circunstancias bajo las cuales ellas se producen, el ambiente social y cultural que las pone en juego, las políticas de la mirada que las inserta en una época, una sociedad, una cultura, una forma de ver.
Los lectores avisados sabrán reconocer, en esta apuesta de mirada, las huellas del denominado “método iconográfico” empleado por los investigadores de la historia del arte y, más recientemente, por los estudiosos de la cultura visual, y que en nuestro caso hemos preferido abordar desde una perspectiva menos ambiciosa, al optar por la noción del “doble régimen de la imagen” (Didi-Huberman, 2004). Un doble régimen que convida al investigador a tener en cuenta dos dimensiones: por una parte, lo invita a reconocer, como diría William J. Thomas Mitchell, que la acción de mirar es un acto profundamente impuro, y que las imágenes, como otros vehículos de comunicación, son medios mixtos que, por lo general, van acompañados de palabras, pero también de sentimientos, pensamientos, emociones y escuchas (Mitchell, 2009, pp. 11-13), cuyas interacciones desbordan las barricadas conceptuales que reducen las imágenes al prefijo de lo infra; por otra, lo convida a considerar que las imágenes son seres vivos, que están dotadas de vida propia; valga decir, no son entes pasivos aguardando nuestra interpretación, esperando que las descifremos, puesto que les hacemos algo a ellas, tanto como ellas nos hacen algo a nosotros (2009, p. 99). En nuestro caso, esto lleva a tener en cuenta que la fortaleza o la debilidad de las fotografías de atrocidades que componen este trabajo, la potencia o la fragilidad que las embarga como “vehículos” expresivos en la configuración de la memoria de un pasado reciente que buscamos interpelar a través del fotoperiodismo, no reside únicamente en su relación con la verdad, en la idea de que se trata de imágenes únicas o genuinas de las situaciones que representan. Mirar estas fotos, volver sobre ellas, significa valorar el impacto emocional que estas imágenes producen, la fuerza de su implicación, su capacidad para movilizar sentimientos morales en el investigador, que es a la vez espectador.
Las imágenes aquí abordadas no sintetizan la totalidad de la guerra en este país. Muchas de ellas no harían parte ni siquiera de una lista de clasificación de la fotografía mejor lograda o de la imagen “correcta” sobre asuntos de dolor, muerte y esperanza por un hecho fundamental: no existe una imagen total, única, que resuma de manera plena la barbarie en Colombia. Pretender encontrarla lleva implícita la remisión a un régimen esencialista de la representación visual, según el cual bastaría una imagen rebosante para reponer cabalmente lo sucedido, como si la guerra hubiese sido una sola, como si hubiera una sola forma de mirar el horror (García y Longoni, 2013, pp. 25-44). Incluso, algunas de ellas son fotografías a las que Roland Barthes les tendría un nombre: son “fotos unarias”, puesto que revelan poco y movilizan un interés vago, ningún pinchazo, nada de sorpresa o, en palabras de este autor, “nada de punctum en esas imágenes” (Barthes, 2009, p. 59), pero cuyo valor reside en que hacen parte de acontecimientos que requieren ser mirados por segunda vez mediante un acto al que John Durham Peters (2001) denomina “atestiguamiento”, que se refiere a esa responsabilidad que tiene el analista-testigo de volver a mirar, de dejarse tocar por eventos que, en un principio, él y otros como él, pasaron de largo, con el fin de que estos reingresen en la esfera pública y sean objeto de reflexión y debate.
Hablamos de una condición retroactiva que implica volver sobre imágenes de atrocidad, con el fin de preguntarles por un significado diferente al que alguna vez tuvieron, en un ejercicio en el que el pasado reciente y el presente se conjugan para brindar una aproximación, ojalá crítica y renovada, a los desastres humanos que en su momento no supimos, no quisimos, o no pudimos enfrentar (Lara, 2009). Un ejercicio al que Hannah Arendt llama “dominar el pasado”, y que se refiere, no al hecho de que el pasado no se repita en el presente, sino a la posibilidad de interrogar cómo fue posible que cosas como estas –los horrores de la guerra– sucedieran y de retornar a la memoria de lo que allí ocurrió, por medio de historias bien narradas (Arendt, 1990, p. 31). Solo que aquí no se trata de regresar a lo sucedido a través de las narrativas propiciadas por la literatura, el arte, la poesía o el testimonio verbal a las que aludía Arendt, sino mediante fotografías periodísticas, imágenes documentales que, como los relatos, también pueden producir sentido, revelar asuntos importantes de la vida moral de una sociedad y ayudar a construir una mirada crítica respecto a lo que nos ha ocurrido como sociedad.
En los estudios sobre el conflicto armado y la memoria de este país, el deber de recordar, el compromiso de debatir y la necesidad de otorgarle legibilidad a aquello que nos duele, a lo que no supimos ver o no quisimos ver, a lo que hoy intentamos superar –la guerra– implica también hacerlo a través de las imágenes. No obstante, es preciso reconocer el débil interés que aún muestra la teoría social en Colombia por los dispositivos de la imagen,2 sobre todo si estos están en cabeza del periodismo o los medios de comunicación, ámbitos frente a los cuales sigue existiendo un “mal de ojo” intelectual (Martín-Barbero, 1996), que asume que toda crítica de la imagen mediatizada consiste en hacer evidente la manipulación, la sospecha y el engaño; que señala que cualquier aproximación a lo visual-masivo como medio para dar testimonio de los eventos terribles de la guerra puede terminar en una fascinación imbécil; o que juzga que el horror solo puede ser abordado desde del dogma de lo indecible, lo irrepresentable, lo inimaginable.
Como dice Andreas Huyssen, “el terror, la degradación, la desubjetivación y la destrucción de lo humano pueden y deben ser imaginados, pueden y deben ser dichos, pueden y deben ser representados en imágenes y en palabras” (2009, p. 20). A esto apunta el epígrafe arriba mencionado a propósito del mito de la Medusa, en el que Perseo logra vencer al monstruo sin mirarlo a los ojos, viéndolo a través de su reflejo en el escudo que portaba. Agrega Siegfried Kracauer:
Quizás el mayor logro de Perseo no fuera cortar la cabeza de la Medusa sino superar sus miedos y mirar su reflejo en el escudo. ¿Y no fue precisamente esa proeza lo que le permitió decapitar al monstruo? (1989, p. 374).
Este libro es el resultado de un largo viaje que culminó con mi tesis doctoral.3 En él confluyen múltiples voces y variadas escuchas. Agradezco muy especialmente a mi director de tesis, el maestro Jesús Martín-Barbero, de quien he aprendido en todos estos años a mirar por los lugares del “entre” y a reconocer la fuerza del prefijo “re”. Espero que estas páginas contengan la fuerza y la generosidad de sus enseñanzas.
Quiero agradecer también a mis profesores del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional, Oscar Almario, Jorge Márquez y Álvaro Andrés Villegas, porque en sus cursos –y con sus lecturas– se cotejaron ideas precedentes y surgieron otras nuevas. Algunos de mis amigos y colegas me concedieron momentos de su tiempo para hablarles de mi trabajo, y de vuelta recibir algunas de sus sugerencias: Catalina Montoya Londoño, Camilo Tamayo Gómez y Daniel Hermelín Bravo están entre ellos. A la Universidad EAFIT le agradezco la paciencia, el apoyo y el tiempo que me otorgó para cumplir con mis deberes de investigación y escritura. A Julián Gutiérrez Ramírez le debo mi gratitud por el trabajo de recopilación de las imágenes, una tarea de archivo que llevó a cabo con criterio y eficiencia. A Myriam, quien fue lectora atenta de este trabajo, mis gracias infinitas, además de mi cariño. A Manuela y Camila, mis hijas, porque sus voces me alentaron a no desfallecer ante las escenas de dolor y de tristeza que conforman este trabajo. A ellas, estas palabras de mi afecto.
Parte 1 Fotografía, atrocidad y crítica
¡Oh sufrimiento terrible de ver para los hombres!
¡El más terrible de los que he conocido! ¿Qué locura te dominó, infeliz?
¿Qué divinidad se lanzó de un salto mayor que los más largos sobre tu triste destino? ¡Ay!, ¡ay!, ¡desgraciado!
Quisiera hacerte muchas preguntas, saber y rever tantas cosas, pero ni
siquiera puedo mírarte, ¡tanto horror me produces!
Sófocles, Edipo Rey
Pensar con Sontag
En 1977, Susan Sontag publicó Sobre la fotografía, un libro conformado por seis ensayos que inicialmente fueron escritos para el New York Review of Books, entre 1973 y 1976. En sus páginas, Sontag propone una reflexión caracterizada por la sospecha y la ambivalencia hacia la imagen fotográfica, a la que considera un medio poderoso para agitar emociones, pero débil para transformar la indignación moral de los espectadores en una acción política eficaz. El ensayo que da apertura al libro –“En la caverna de Platón”– contiene la célebre declaración con la que Sontag rememora su “primer encuentro con el inventario fotográfico del horror extremo” (1996, p. 29), esa “epifanía negativa” que en julio de 1945, a la edad de doce años, la condujo a descubrir, en una liberaría de Santa Mónica, California, una serie de escenas que fueron captadas por los fotógrafos que acompañaron a los ejércitos Aliados durante la liberación de los campos de concentración nazis de Bergen-Belsen y Dachau, y que la escritora describe con estas palabras:
Nada de lo que he visto –en fotografía o en la vida real– me afectó jamás de un modo tan agudo, profundo, instantáneo. En efecto, me parece posible dividir mi vida en dos partes, antes de ver esas fotografías (yo tenía doce años) y después, si bien transcurrieron algunos años antes de que comprendiera cabalmente de qué trataban. ¿Qué merito había en verlas? Eran meras fotografías: de un acontecimiento del que yo apenas sabía nada y que no podía afectarme, de un sufrimiento que casi no podía imaginar y que no podía remediar. Cuando miré esas fotografías, algo cedió. Se había alcanzado algún límite, y no solo el del horror; me sentí irrevocablemente desconsolada, herida, pero una parte de mis sentimientos empezó a atiesarse; algo murió; algo gime todavía (1996, p. 29).
Este pasaje es ciertamente conmovedor. Es un relato que expresa, como bien afirma el filósofo e historiador del arte Georges Didi-Huberman, una “apertura al saber por medio de un momento de ver” (2004, p. 129). Allí, Sontag alude a una época de cuando las imágenes de la atrocidad reproducidas por medios tecnológicos eran jóvenes: estas apenas iniciaban el largo camino que con los años las instalaría como parte integral de la memoria visual de Occidente, primero como testimonios que denunciaban la barbarie cometida por los nazis; luego, como símbolos del Holocausto, y más tarde, como iconos de la inhumanidad (Zelizer, 1998). Son fotografías que se convirtieron “en el símbolo de algo que hasta ese momento había sido desconocido e inimaginable”, en escenas que “han dado forma a nuestra visión de las atrocidades del presente” (Brink, 2000, p. 135). Desde entonces, señala Cornelia Brink, hemos vuelto a tropezar con la estética documental del Holocausto4 cada vez que en otras guerras y en otros lugares nos encontramos con representaciones visuales de cuerpos frágiles y alambres de púas, restos de personas sin vida apilados en fosas comunes, montones de cadáveres aglomerados en el piso, rostros famélicos con miradas perdidas en el horizonte y edificaciones destruidas por el efecto de las bombas; imágenes que se erigen en el leitmotiv de la crueldad contemporánea (2000, pp. 136-138).
¿Qué merito había en ver esas y otras fotografías de atrocidades? A Sontag le preocupaba la capacidad de las imágenes para alentar la conciencia política sobre la guerra y motivar una respuesta ética ante sus horrores, situación que la ha convertido en un referente ineludible en los estudios de la representación visual, concretamente de la imagen fotográfica. Son escasos los trabajos acerca de las relaciones entre fotografía, pensamiento, ética y emoción que no mencionen alguno de sus libros sobre el tema: Sobre la fotografía (1977) y Ante el dolor de los demás (2003). Ambas publicaciones ofrecen el legado de una pensadora valiente y apasionada, que tuvo el mérito no solo de plantear preguntas difíciles, sostener puntos de vista radicales y asumir posiciones contradictorias respecto al rol de la imagen en las sociedades contemporáneas, sino también de ofrecer respuestas paradójicas que aún conservan toda su carga (McRobbie, 1991; Linfield, 2010; Parsons, 2009). Formada en literatura, filosofía e historia antigua, Sontag se inscribe en una crítica de larga duración a la fotografía que, si bien es antecedida en el tiempo por una serie de intelectuales que delinearon su camino –Walter Benjamin, Bertold Brecht, Siegfried Kracauer, entre otros–, ella se encargó de renovar y, sobre todo, de perfilar hacia las relaciones de la fotografía con la atrocidad y el dolor.
Si, como Sontag afirma, “las fotografías causan impacto porque muestran algo novedoso” (1996, p. 29), ¿qué sucede luego de que ha pasado la novedad, después del primer encuentro del espectador con la imagen lacerante, indignante, que hiere? Su generación, “la gente nacida en alrededor de 1930 fue la primera para la que la fotografía [se constituyó] en un modo privilegiado de conocimiento de un hecho público, universal, atroz” (Sarlo, 2003, p. 7). Fotografías de tropas rebosantes, bucólicos paisajes, o de huellas en los cuerpos y los territorios, producidas por guerras y violencias, ya existían desde antes. En la memoria visual moderna figuran, por ejemplo, los retratos posados de la vida de las tropas detrás del frente de batalla durante la guerra de Crimea (1853-1856), realizados por el fotógrafo inglés Roger Fenton5 (Kunczik, 1992; Stauber, 2013); o las fotografías de Mathew Brady, Alexander Gardner y Timothy O’Sullivan sobre los horrores de los campos de batalla durante la guerra civil estadounidense (1861-1865); o aquellas fotos de seres humanos castigados y mutilados, captadas por misioneros y difundidas por movimientos humanitarios de los primeros años del siglo XX que buscaban denunciar los crímenes cometidos por el rey Leopoldo en el Congo Belga6 (Twomey, 2012), por citar algunos casos. No obstante, las imágenes de la liberación de los campos de concentración nazis fueron las primeras fotografías que recorrieron el mundo como testimonio acusador de los vencidos, como reclamo moral contra la guerra y como “iconos seculares” de la atrocidad (Brink, 2000), incorporándose con esto a un cambio más profundo que comenzaría a gestarse en la memoria visual de las guerras: de celebrarse como hazañas, estas pasaron a ser representadas como géneros de sufrimiento, fragilidad y crisis de la humanidad (Chouliaraki, 2013). Eran los tiempos en los que todavía se creía que la fotografía era “el método más transparente, más directo, de acceder a lo real” (Berger, 2005, p. 68), y que la cámara era ese “testigo” irrefutable, al servicio de la verdad (Zelizer, 1998).
Pero la de Sontag fue también una de las generaciones que llevó al límite el desencanto con el poder testimonial, realista, de la fotografía. Ella, como otros intelectuales contemporáneos –Barthes, Berger y Sekula, entre otros–, fueron influenciados por los primeros críticos modernistas, que si bien veían en la fotografía un invento liberador y revolucionario que había contribuido a la expansión del campo visual de la vida urbana (Simmel, 1986) y, en palabras de Walter Benjamin, al aplastamiento de la tradición y la desacralización del mundo, sospechaban también de las consecuencias que este efecto democratizador tendría para la autenticidad del arte y para la calidad de los vínculos sociales, debido a la desconcentración y la superficialidad que la fotografía propiciaba; o en todo caso, veían con desconfianza la habilidad de las técnicas de reproducción mecánica para embellecer –estetizar– la violencia totalitaria y movilizar a las masas en torno a los proyectos fascistas de entonces7 (Benjamin, 2009). La suya fue una generación que se hizo adulta en una década, la de los años sesenta del siglo anterior, en la que la credibilidad profesada de los primeros tiempos hacia el efecto de verdad de las máquinas de representación de la realidad, dio paso a la sospecha antivisual, por cuenta de la intensificación, la sofisticación y el poderío del “nuevo” imperio tecnológico de la mirada, asociado esta vez a la vigilancia, el narcisismo, el espectáculo o el simulacro (Jay, 2007; Crary, 2008); en otras palabras, al lamento por el impacto corrosivo de las imágenes en la vida pública.
No es que Sontag hubiera inaugurado una época inédita, caracterizada por la sospecha y la desconfianza hacia la imagen fotográfica, pero sí hizo mucho por mantener vivo el escepticismo frente a los poderes de la imagen reproducida por medios técnicos; por situar estos poderes en el ámbito del pensamiento crítico; por reubicar la fotografía en el marco de las continuidades, transformaciones y rupturas que se han producido en el campo visual de las sociedades que vivimos, y por prestarles atención a los procesos de mediatización de las guerras contemporáneas. Su afirmación de que las imágenes “pasman” y “anestesian”; su malestar con la fotografía por no ser capaz de convertir la indignación moral en una acción política eficaz y, en fin, su denuncia de la pérdida de capacidad de la imagen fotográfica para incitar a la acción o promulgar la comprensión, hacen parte de un conjunto de reflexiones más complejas que preceden al propio pensamiento de Sontag, y con las cuales ella dialogó o discutió.
Por ejemplo, sus cavilaciones evocan las dudas fundacionales de los intelectuales modernistas de finales del siglo XIX y principios del XX respecto al efecto democratizador, pero, a la vez, degradante del arte y la cultura, ocasionados por las tecnologías de reproducción de la realidad como la fotografía, el cine y la prensa popular en las emergentes sociedades de masas (Carey, 2009; Linfield, 2010). Las reflexiones de Sontag también reviven los debates suscitados a partir del humanitarismo del siglo XVIII en torno al espectador moral que observa, de manera desinteresada y a través de algún medio tecnológico, el infortunio de sus semejantes, esto es, al modo en que la modernidad nos ha vuelto espectadores a distancia del sufrimiento ajeno (Halttunen, 1995; Ignatieff, 1999; Wilkinson, 2013). Igualmente, sus ideas navegan por las aguas de una vieja disputa entre palabra e imagen, pensamiento y visión, que ha prevalecido en la cultura occidental, no solo por cuenta de las religiones monoteístas y sus recelos ante el potencial ilusorio de las imágenes que exaltan falsos ídolos, sino por la propia desconfianza de un pensamiento antivisual que nos exhorta a sospechar de la visión como una forma de conocimiento válido para hacerse cargo del mundo (Mitchell, 2003; Didi-Huberman, 2004; Nancy, 2007; Huyssen, 2009; Otero, 2012).
Los capítulos que conforman esta “Parte 1” del libro apuntan en esa dirección. El lector encontrará en ellos lo que, a nuestro modo de ver, son los cinco litigios que Sontag sostuvo con la fotografía. No porque ella los haya definido así, ni en ese orden, ni con esas palabras, sino porque estos constituyen sus puntos de vista más palpitantes que le merecieron un lugar privilegiado en la crítica. Revisarlos es dar cuenta de un debate que hoy tiene plena actualidad. Dialogar y controvertir con ellos es un deber de la memoria, por cuanto esto contribuye a explorar el conocimiento acumulado y ubicar teóricamente el problema de estudio de esta investigación. El primer litigio es su malestar con la convicción de que el realismo de la imagen fotográfica es suficiente para alentar nuestro repudio en contra de la guerra, con la creencia de que el registro documental de hechos de atrocidad y dolor exhorta a las personas a actuar en consecuencia, en fin, con la idea de que ver es sinónimo de saber. El segundo es su advertencia acerca de la domesticación de las imágenes audaces, dicientes, escasas, por cuenta de una época en que la demasía de lo visual se ha convertido en enemiga de nuestra capacidad de respuesta. El tercero es el reproche de Sontag a la ineptitud de la fotografía para hablar por sí misma, para proveer explicaciones, para llegar a ser narración, no solo conmoción. El cuarto es la refrendación que ella hace de un debate que la antecede, planteado, entre otros, por Walter Benjamin y Theodor Adorno: la tendencia estetizante de la representación, movilizada ya sea por el arte (Adorno) o por la fotografía (Benjamin), que conduce inevitablemente al medio a transformar la realidad en algo bello y, en consecuencia, a despolitizar el asunto representado por la pintura –la escultura, la instalación– o por la cámara. Y el último es su cuestionamiento al efecto de despersonalización que produce la fotografía, como resultado de la contemplación de calamidades ajenas, lo que por cierto instala a Sontag en una discusión de más largo aliento sobre las consecuencias de la modernidad en la transformación de la conciencia moral de unos ciudadanos –los modernos–, convertidos en espectadores que contemplan el horror de la guerra a distancia y sin correr riesgos.