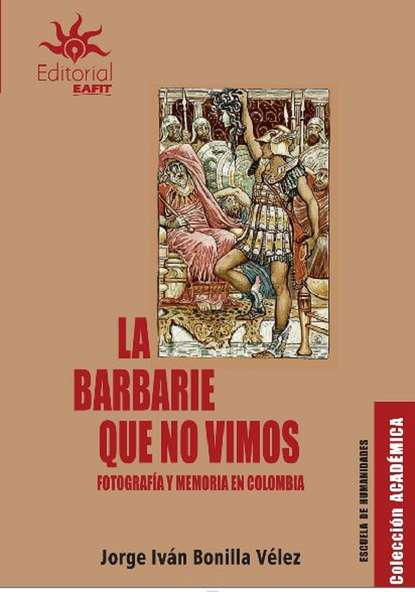- -
- 100%
- +
El argumento de Zelizer es que el continuo reciclaje de las fotografías del Holocausto, utilizadas para representar el sufrimiento, la aflicción, la humillación, la constante reiteración a dicha estética de la atrocidad, socavó la fuerza referencial de estas imágenes, el impulso original que le dio lugar a la fotografía la oportunidad de ser testimonio de la atrocidad de la guerra, esto es, la conexión entre representación y responsabilidad, entre ver, conocer y hacer. En otras palabras, debilitó el efecto de shock que sintió Susan Sontag cuando era niña. Con los años, estas fotografías perdieron su vínculo con los acontecimientos que representaron por primera vez y, al hacerlo, agrega Zelizer, terminaron por normalizar lo que se suponía debieron haber sofocado: la atrocidad (1998, p. 212). ¿Por qué esta situación? Porque al quebrarse el consentimiento sobre el que se fundó la responsabilidad de ser testigo, es decir, la obligación de tomar parte de los eventos de nuestro tiempo, de ofrecer una respuesta eficaz para que cese la barbarie, en fin, ante esta pérdida del consenso que habilitaba la insistencia en la acción colectiva, implícita en las representaciones tempranas que invitaban a actuar (1998, p. 225), recordar se ha convertido en un evento donde el acto de hacer ver a la gente está suplantando lo que la gente hace: vemos más, pero hacemos menos, algo que nos lleva de nuevo al efecto narcotizante de la información y las imágenes.
Así, al familiarizar al público con el horror, las imágenes han producido un efecto contrario: hicieron visible lo inimaginable, agrandando el reino de lo posible, con lo cual el efecto de shock que tuvieron las primeras imágenes del Holocausto, cuando aún estas eran jóvenes, perdió su impacto y las imágenes se banalizaron.19 Para Zelizer, se trata de una habituación tecnológica al horror, en la que la erosión de los valores de verdad asociados a la fotografía (denotación, referencialidad, precisión, entre otros) ha desempeñado un papel fundamental (1998, p. 212). Y cita a Vicki Goldberg, quien afirma que si en la época en que se captaron las imágenes de la liberación de los campos de concentración nazis “las personas todavía eran plenamente persuadidas por la fotografía”, hoy sucede todo lo contrario. En aquel entonces, “a pesar de que la desconfianza de los escritores era rampante, la confianza en la cámara estaba intacta”. Pero, “a partir de los años sesenta, la televisión, los eventos del mundo y la administración de los Estados Unidos cambiaron este clima de confianza” (Goldberg, citada en Zelizer, 1998, p. 214; traducción propia): las imágenes se volvieron más sofisticadas, más mediatizadas, más frecuentes y su poder creció, con lo que los valores de verdad de la fotografía se tornaron más difusos, y el público comenzó a reconocer la existencia de formas alternativas de no verdad en el fotoperiodismo, facilitadas por el retoque, el montaje y, más tarde, por la edición digital, lo que no solo ha aumentado la incredulidad en la imagen, sino también la dificultad para que esta sirva de catalizadora de un acontecimiento verdadero.
Este reproche a la demasía de las imágenes encuentra un punto de vista diferente en el filósofo francés Jacques Rancière. Según este autor, el argumento contra el exceso de imágenes –“y de imágenes de horror en particular”– que nos sumerge en un torrente visual capaz de volvernos insensibles a la realidad banalizada de esos horrores, confirma la tesis tradicional que reclama que el mal de las imágenes radica en su número, en su proliferación cuantitativa, “dado que su profusión invade inapelablemente la mirada fascinada y el cerebro reblandecido de la multitud de consumidores democráticos de mercancías y de imágenes” (Rancière, 2010, p. 96). Nos referimos a una crítica que suele adoptar dos formas aparentemente contradictorias: “algunas veces acusa a las imágenes de ahogarnos con su poder sensible, otras les reprocha por anestesiarnos con su desfile indiferente” (Rancière, 2008, p. 69). ¿Es esta una visión acertada? Rancière considera que no. Para él, “no es cierto que quienes dominan el mundo nos engañen o nos cieguen mostrándonos imágenes en demasía. Su poder se ejerce antes que nada por el hecho de descartarlas” (2008, p. 71). No es el exceso, sino la regulación lo que caracteriza el sistema de información dominante.20 Por tanto, es un poder que consiste en ordenar la puesta en escena visual y verbal de las imágenes, en reducirlas a “una función estrictamente deíctica”, dirigida a señalar lugares, personas y situaciones, en advertirnos quiénes están habilitados para escoger las imágenes que merecen ser retenidas, y en imponer las voces autorizadas para hablar de ellas. De manera que, incluso hoy, “son pocos los cuerpos violados, mutilados o dolientes”, pues “lo que vemos, esencialmente, son los rostros de quienes ‘hacen’ la información, los hablantes autorizados: presentadores, editorialistas, políticos, expertos, especialistas de la explicación o del debate” (2008, p. 75).
¿De dónde viene el pensamiento de que la demasía le quita el poder a la fotografía, de que con la repetición se disminuye el impacto de la imagen? En páginas anteriores habíamos ensayado algunas respuestas a este interrogante. En las que siguen, vienen otras. Así, parte de este razonamiento se encuentra asociado al estatuto de autenticidad y originalidad, que ha demarcado la larga discusión entre lo irrepetible, perdurable y singular que es un atributo de la obra original, y lo repetible, fugaz y corriente que caracteriza la reproductibilidad técnica de la copia en las sociedades cada vez más mediatizadas que vivimos, esto es, con una idea ya explorada por Walter Benjamin de que la máquina fotográfica “sustituye la singularidad de la existencia por la pluralidad de la copia”, y hace que el “valor de culto” de la imagen se convierta en “valor de exhibición” (Benjamin, citado en Burke, 2001, p. 22). Esta discusión lleva dentro una preocupación en torno a la pérdida del carácter único de la obra de arte, a la que Benjamin se refería en su ensayo dedicado a “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, publicado inicialmente en 1936:
“Acercar” las cosas, en términos espaciales y humanos, es precisamente un deseo tan apasionado de las masas actuales como lo es su tendencia a una superación del carácter único de cada acontecimiento mediante la acogida de su reproducción. Cada día, adquiere una vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse del objeto desde la mayor cercanía, en la imagen, más bien, en la copia, en la reproducción. Y la reproducción, tal y como la ponen a disposición el periódico ilustrado y el semanario, se distingue inconfundiblemente de la imagen original. En esta, el carácter irrepetible y la perduración se entrecruzan tan estrechamente como en aquella la fugacidad y la repetibilidad (Benjamin, 2009, p. 94).
Para Rancière, “en el corazón mismo de la doxa que denuncia el ‘exceso de imágenes’”, persiste “la antigua división que separaba a las elites, abocadas al trabajo del pensamiento, y la multitud, virtualmente hundida en la inmediatez sensible”, la misma que ha dado forma a la vieja oposición “entre los pocos y el gran número”, entre “el cielo de las ideas” y la excitación producida por la “demasía de las imágenes” (Rancière, 2008, pp. 72-73). Una división responsable, además, de expandir el angustiado rumor de la existencia de abundantes imágenes amontonadas y desmedidos estímulos desencadenados en los frágiles cerebros de las mentes menos preparadas para ordenar y apreciar correctamente su multiplicidad ilusoria: las masas, los pobres, el pueblo (2008, p. 73), y cuyo
[…] lamento por el exceso de mercancías y de imágenes consumibles fue parte, de entrada, de la descripción de la sociedad democrática como sociedad en la que hay demasiados individuos capaces de apropiarse de palabras, imágenes y formas de experiencia vivida (Rancière, 2010, pp. 49-50).
Hablamos de un debate asociado a la corrupción de la sensibilidad del hombre moderno y a la crisis de la atención (como pérdida de la cavilación) en las sociedades de masas, cuyos alcances negativos han sido denunciados tanto por las elites intelectuales de la primera modernidad, al estilo de Graham J. Barker-Benfield, William Wordsworth o James Turner (Halttunen, 1995), como por los críticos sociales que les sucedieron cien años después (Georg Simmel, Henry Bergson, Siegfried Kracauer, Theodor Adorno, entre otros); y, de igual forma, por una corriente de pensadores más contemporáneos, que han relacionado los problemas de la insensibilidad y la desatención con el auge de los modernos “dispositivos” ideológicos de la visión –el televisor, al cámara de video y el computador–, los cuales han contribuido a la configuración de sociedades de la vigilancia (Foucault), el espectáculo (Debord), o del simulacro (Baudrillard), al producir cuerpos dóciles, controlables y útiles a los mecanismos de poder difuso del statu quo (Crary, 2008, pp. 22-83).
Una crisis de la atención que, como lo recuerda Jonathan Crary, se puede apreciar en el pensamiento predominante de no pocos comentaristas de finales del siglo XIX y principios del XX, para quienes “la distracción era producto de una ‘decadencia’ o ‘atrofia’ de la percepción, parte de un deterioro generalizado de la experiencia” (Crary, 2008, p. 55), una respuesta “regresiva” a la sobrecarga de estímulos sensoriales,21 que “contrastaban con ‘el ritmo más lento, habitual y de flujo más suave de la fase sensoria-mental’ de la vida social premoderna” (2008, p. 55), ajena a los avatares de la estimulación nerviosa proporcionada por las máquinas, las mercancías y el consumo al servicio de la llamada “sociedad de masas”. O también en las ideas de críticos más recientes, como Guy Debord, para quien los asuntos del control de la atención y la normalización de las imágenes hay que buscarlos en la “restructuración de la sociedad sin comunidad” propia del capitalismo, esto es, en el advenimiento de una “sociedad del espectáculo”, orientada al exceso, al despilfarro y a la administración unilateral de existencia producida por la comunicación instantánea (Debord, 1999, pp. 37-60), y donde el “espectáculo” alude a un modo de relación social entre personas mediatizado por las imágenes (1999, p. 43), a un instrumento de unificación social, pero a la vez de separación del tejido colectivo, gobernando por el prefijo del engaño, lo fraudulento, la apariencia: es el seudogoce, la seudonaturaleza, la seudo-cultura, la seudorrealidad, esa vida invertida ante la cual la voz del crítico se alza soberana al denunciar la imagen falsa y enseñarle al consumidor pasivo que las cosas no son lo que parecen (Rancière, 2010, pp. 87-90).
Se trata de debates que, por caminos diferentes, nos devuelven al terreno inicial del pensamiento crítico: “el de la interpretación de la modernidad como la ruptura individualista del lazo social y de la democracia como individualismo de masas” (Rancière, 2010, p. 45), responsables, una y otra, de la destrucción del “tejido de las instituciones colectivas que congregaban, educaban y protegían a los individuos: la religión, la monarquía, los lazos feudales de dependencia, las corporaciones, etc.” (2010, p. 44). Al problematizar la génesis del pensamiento crítico moderno, Rancière afirma que, desde el siglo XIX,
[…] la crítica marxista de los derechos del hombre, de la revolución burguesa y de la relación social alienada se había desarrollado, efectivamente, a partir de esa tierra abonada por la interpretación posrevolucionaria y contrarrevolucionaria de la revolución democrática como evolución individualista burguesa que habría desgarrado el tejido de la comunidad (2010, p. 45).
Según este autor, para comprender el énfasis que el pensamiento crítico pone en la pérdida de la comunidad, hay que volver al sentido original de la palabra “emancipación”, que él la define como “la salida de un estado de minoridad”. Continúa Rancière:
Ahora bien, ese estado de minoridad del que los militantes de la emancipación social han querido salir es, en su principio, lo mismo que ese “tejido armonioso de la comunidad” con el que soñaban, hace dos siglos, los pensadores de la contrarrevolución y con el que hoy se enternecen los pensadores posmarxistas del lazo social perdido. La comunidad armoniosamente tejida que conforma el objeto de esas nostalgias es aquella en la que cada uno está en su sitio, en su clase, ocupado en la función que le corresponde y dotado del equipamiento sensible e intelectual que conviene a ese sitio y a esa función: la comunidad platónica en la que los artesanos deben permanecer en su sitio. Porque el trabajo no espera –no deja tiempo para parlotear en el ágora, deliberar en la asamblea y contemplar sombras en el teatro–, pero también porque la divinidad les ha dado el alma de hierro –el equipamiento sensible e intelectual– que los adapta y los fija en esa ocupación (2010, pp. 45-46).
¿Qué lectura hizo el pensamiento crítico de la emancipación? Que “la emancipación no podía aparecer sino como la apropiación global de un bien perdido por la comunidad” (2010, pp. 46-47), con lo cual la dominación quedó ligada a la separación, mientras que la liberación terminó asociada a la reconquista de una unidad perdida: aquella en la que cada quien está en su sitio, dotado de las capacidades de sentir, decir y hacer adecuadas para esas actividades, pero sin aspirar a ocupar otro espacio, otro tiempo, otra sensibilidad (2010, p. 46). De ahí la necesidad, por ejemplo, en Debord, de un programa teórico que ofreciera las llaves para descifrar las imágenes engañosas y desenmascarar las formas ilusorias que someten a los individuos a la trampa de la ilusión, el sometimiento, la obscenidad y la miseria. La emancipación, así experimentada, señala Rancière, solo podrá sobrevivir como el final de un proceso global que debe dar cuenta de cómo hemos separado a la sociedad de su verdad. Esta debía aplicarse “a la lectura crítica de las imágenes y al develamiento de los mensajes engañosos que ellas disimulaban” (2010, p. 47).
Todo lo cual ayuda a explicar por qué, para algunos analistas de la imagen, la repetición propiciada por la tecnología es vista como un menoscabo de la singularidad, la novedad y la originalidad de la “fuente” primigenia, que se asume como aurática y libre de la contaminación favorecida por la reproducción tecnológica. Una reproducción que también aparece asociada al extravío de la sorpresa, en palabras de Roland Barthes; esto es, al detrimento de lo “raro”, la “proeza”, el “hallazgo”, en fin, a la pérdida de lo “notable” que, según él, ha hecho que la fotografía se asuma ella misma como algo destacable, al decretar como “notable lo que ella misma fotografía”, de modo que “‘cualquier cosa’ se convierte entonces en el colmo sofisticado del valor” (Barthes, 2009, pp. 51-52). Debates estos que, además, remiten, como ya lo señalábamos antes, a cierta fascinación hacia los temas judíos de la prohibición bíblica de la imagen, algo sobre lo que Martin Jay ha llamado la atención, al referirse a la sospecha ascética suscitada por la “lujuria de los ojos”, por la hipertrofia de lo visual, que está presente en la tradición antiocular del pensamiento occidental contemporáneo, especialmente del pensamiento francés, con su desconfianza en la visión como herramienta de conocimiento del mundo (Jay, 2007, pp. 324, 411).
W. J. Thomas Mitchell encuentra en esto lo que él llama una “falacia del poder”, según la cual las imágenes son expresiones de relaciones verticales de poder en las que el espectador cree que domina los objetos visuales, cuando en realidad son los productores de la comunicación mediatizada quienes dominan, tanto a las imágenes como a los espectadores. (Mitchell, 2003, p. 29). Una falacia que, al decir de este autor, asume a los medios visuales como cómplices de los regímenes del espectáculo y la vigilancia, la propaganda y de “todas aquellas estrategias desarrolladas para controlar poblaciones y erosionar las instituciones democráticas” (2003, p. 29), gracias a su naturaleza misma: porque no son lenguaje, estética ni arte. Como el propio Mitchell sostiene,
[…] aunque no hay duda de que la cultura visual (igual que la cultura material, oral o literaria) puede ser un instrumento de dominación, no pienso que resulte productivo singularizar los campos como el de la visualidad, las imágenes, el espectáculo o la vigilancia como los vehículos exclusivos de la tiranía política (2003, p. 33).
Pues con esto lo que emerge es una “desafortunada tendencia a caer en una suerte de crítica iconoclasta que imagina que la destrucción o desenmascaramiento de las falsas imágenes significará una victoria política” (2003, p. 34), o cuando menos un triunfo dedicado a “sustentar nociones de ‘pureza’ estética o crítica ideológica” (Mitchell, 2009, p. 10).
Sontag vs. Sontag
Volviendo a Sontag, en Ante el dolor de los demás ella se encargará de refutar su idea inicial acerca del efecto analgésico de la imagen fotográfica, cuando advierte que se trataba de un argumento conservador que pretendía defender la realidad y las pautas de juicio de la autenticidad ante la amenaza de la “sociedad del espectáculo” (Sontag, 2003, p. 126). Para esto, Sontag viaja hasta la primera modernidad, con el fin de volver sobre el temor expresado por algunos intelectuales de la época ante el hecho de que ser espectador de imágenes e informaciones reproducidas de manera técnica podría neutralizar el despliegue de una “fuerza moral” en el individuo y, por esa vía, corromper la sensibilidad, un aspecto que ya tuvimos la oportunidad de tratar en las páginas anteriores. Sontag cita al propio William Wordsworth, quien en el prefacio al libro Baladas líricas, escrito en 1798 en compañía de Samuel Taylor Coleridge, denuncia la corrupción de la sensibilidad, producida por “los grandes acontecimientos nacionales que tienen lugar a diario y la creciente acumulación de los hombres en las ciudades”, fenómenos responsables de producir un proceso de sobreexitación en el individuo, que incide en “el embotamiento de las capacidades mentales de discernimiento” y “las reduce a un estado de torpor salvaje” (Wordsworth, citado en Sontag, 2003, pp. 123-124). Al traer esta cita del pasado, Sontag tiene el mérito no solo de “ilustrar la amnesia de quienes descubren en el presente una pura originalidad” (Sarlo, 2003, p. 8), sino también hacer evidente que “el argumento según el cual la vida moderna consiste en una dieta de horrores que nos corrompe y a la que nos habituamos gradualmente es una idea fundadora de la crítica de la modernidad” (Sontag, 2003, p. 123).
Un cuarto de siglo más tarde de su primer libro sobre la fotografía, Sontag entabla entonces una discusión con dos de sus planteamientos tempranos acerca del efecto de la fotografía: la idea de que “la atención pública está guiada por las atenciones de los medios: lo que denota, de modo concluyente, imágenes” (Sontag, 2003, p. 121); y la sospecha de que el poder de la imagen radica en volver insensible al espectador. Detengámonos en la segunda. Si, en el ensayo que da apertura a Sobre la fotografía, Sontag afirmaba que la exhibición repetida del dolor anestesiaba la percepción, en Ante el dolor de los demás se encargará de sembrar la duda. ¿Es cierto esto? “Lo creía cuando lo escribí, ya no estoy tan segura”. Y agrega: “¿cuál es la prueba de que el impacto de las fotografías se atenúa, de que nuestra cultura de espectador neutraliza la fuerza moral de la fotografía de atrocidades?” (2003, p. 122). En la respuesta a los motivos que la llevaron a modificar su posición inicial frente a la imagen se encuentra parte de esta reconsideración: “¿Que le hizo cambiar de opinión?”, le preguntan en una entrevista en abril de 2003:
La realidad –responde–. La imagen de Cristo, por ejemplo, ¿cuántos años llevan sus fieles contemplando ese hombre ensangrentado, agonizante, desnudo, a tamaño natural? Si fuera cierto que nos acostumbramos al sufrimiento, hace mucho que los católicos habrían dejado de conmoverse. No lo han hecho. A veces tenemos que someter lo que pensamos a este tipo de verificaciones decisivas. Si te sientes comprometido con determinadas imágenes, las hayas visto una o cien veces seguirás sufriendo (en Espada, 2004).
De ahí que, para Sontag,
[…] el punto de vista propuesto en Sobre la fotografía –según el cual nuestra capacidad de responder a nuestras experiencias con renovadas emociones y pertinencia ética está siendo socavada por la incesante difusión de imágenes vulgares y espantosas– puede catalogarse como la crítica conservadora de la difusión de tales imágenes (2003, p. 126).
En una clara alusión a Guy Debord y Jean Baudrillard, pensadores con los cuales inicialmente coincidió, Sontag señala que “la afirmación de que la guerra, como todo lo demás que parece real, es médiatique, resulta común”. En el desarrollo de esta crítica, dice,
[…] no hay nada que defender: las enormes fauces de la modernidad han masticado la realidad y escupido todo el revoltijo en forma de imágenes […] La realidad ha abdicado. Solo hay representaciones: los medios de comunicación (2003, pp. 126-127).
Por tanto, para ella, la constatación “de que la realidad se está convirtiendo en un espectáculo es de un provincialismo espantoso”, porque “convierte en universales los hábitos visuales de una reducida población instruida que vive en una de las regiones opulentas del mundo, donde las noticias han sido convertidas en entretenimiento”; y porque, además, “supone que cada cual es un espectador” e “insinúa, de modo perverso, a la ligera, que en el mundo no hay sufrimiento real” (2003, p. 128).
De ahí su autocrítica al llamado que hace al final del libro Sobre la fotografía a instaurar una “ecología no solo de las cosas reales sino también de las imágenes” (Sontag, 1996, p. 175), que tenga por objetivo limitar el despilfarro consumista de estas últimas y regular su producción, en el contexto de un mundo cada vez más saturado de imágenes. En Ante el dolor de los demás, Sontag vuelve sobre este diagnóstico, y sobre lo que ella y otros intelectuales reclamaban décadas atrás. ¿Cuál era ese reclamo? “¿Que las imágenes de la carnicería se limiten a, digamos, una vez por semana? En sentido más general, ¿que porfiemos en lo que pedí en Sobre la fotografía: ‘Una ecología de las imágenes’?”. Frente a lo cual responde: “No habrá ecología de las imágenes. Ningún Comité de Guardianes racionará el horror en aras de mantener plena nuestra capacidad de conmoción. Y los horrores mismos no se acentuarán” (Sontag, 2003, pp. 125-126).
Sontag desautoriza por esta vía sus afirmaciones iniciales respecto al efecto analgésico de la fotografía:
[…] la gente no se curte ante lo que se le muestra –si acaso esta es la manera adecuada de describir lo que ocurre– por la cantidad de imágenes que se le vuelcan encima. La pasividad es lo que embota los sentimientos. Los estados que se califican como apatía, anestesia moral o emocional, están plenos de sentimientos (2003, p. 118).
De este modo, los factores de la habituación y la repetición con que los críticos han examinado el tránsito del poder de la imagen a puro simulacro, o simple normalización, encuentran en la autocrítica de Sontag un punto de vista interesante para volver a preguntar: ¿de dónde viene, entonces, el acostumbramiento, si no es por la cantidad de imágenes repetidas de lo intolerable? Aquí la respuesta de Sontag retoma su primer litigio con la imagen, visto en páginas anteriores, cuando se refiere a la ausencia, o existencia, de un espacio propicio de conciencia política para interpretar la imagen. Para ella, la apatía, el entumecimiento y la anestesia hablan “menos de la imagen y de su proliferación, que de la imposibilidad de participar significativamente en una esfera política para cambiar aquello que las imágenes representan” (Sarlo, 2003, p. 8). Porque cuando una guerra parece inevitable, “la gente responde menos a los horrores” (Sontag, 2003, p. 117).
O responde de formas que llaman al silencio y promueven el ocultamiento.22 Por ejemplo, cuando esa misma “gente” acude a la acusación de que es indecente contemplar la atrocidad; a la idea de que se debe denunciar el mal gusto con que la violencia se representa; al prejuicio que pretende prohibir las imágenes que muestran el horror, por juzgarlas lesivas contra el esfuerzo bélico de la nación, o al temor a que estas susciten algún tipo de respuesta negativa en la opinión. Que es a lo que se refiere Douglas Kellner cuando se pregunta, a propósito de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991: “¿cómo pudo la esfera pública estadounidense aprobar el empleo de una fuerza que mató aproximadamente 243.000 iraquíes?” (Kellner, citado en Stevenson, 1998, p. 289). Siguiendo los trabajos de Kellner, el investigador inglés Nick Stevenson plantea que los consensos que se construyeron entre la elite político-militar y los medios de comunicación, por una parte, y la estrecha vigilancia sobre el diálogo público en Estados Unidos, por otra, fueron acciones efectivas que aseguraron el apoyo público a la guerra.23 Los controles y los consentimientos en torno a un “cierre informativo” que no mostrara voces disidentes, minimizara el sufrimiento y los horrores de la guerra, no presentara imágenes de destrozos ambientales ni de “bajas” en las tropas enemigas, fueron propósitos que impidieron eficazmente la ausencia de formas públicas de reflexión y variantes mayores de crítica democrática.