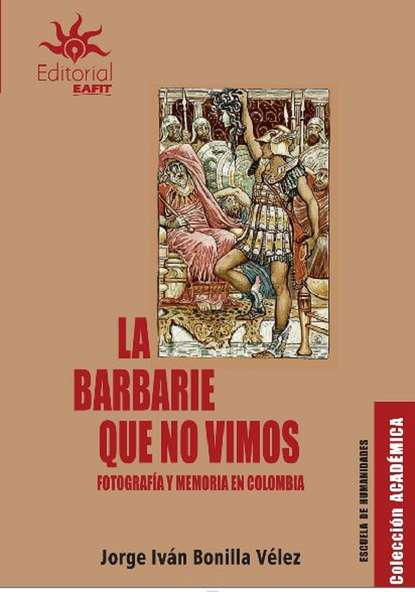- -
- 100%
- +
Propósitos estos a los que se unió la invocación constante de amplios sectores de públicos estadounidenses para que los medios de comunicación ejercieran un “periodismo patriótico” que contribuyera a proteger de los horrores de la guerra a la población más vulnerable: los niños. ¿Qué sentido tenía alertar sobre los efectos nocivos que las imágenes de crueldad y dolor podían producir en las audiencias infantiles, como una –otra– importante razón para construir los consensos necesarios que aseguraran el “cierre informativo” de la guerra? Para Stevenson, esto servía a dos objetivos: el primero, el expresado por “el establishment político, que deseaba presentar la guerra del Golfo como limpia y justa” (Stevenson, 1998, p. 294), sin mostrar los horrores producidos por las tecnologías de precisión que disparaban a distancia, sin ver al enemigo y sin ser vistos por el enemigo; el segundo, el manifestado por los públicos adultos, que preferían ser protegidos del sufrimiento “visible” de los iraquíes, y no deseaban que se les recordara que su apoyo a la guerra tenía consecuencias destructivas para los “otros” no presenciales que habitaban esas lejanías del mundo en términos de tiempo, espacio y cultura. Según Stevenson,
[…] el mantenimiento de una “distancia” entre los espectadores que estaban en su casa y la mala situación de los iraquíes sirve para esconder ideológicamente los sentimientos subjetivos de obligación. Tal como no somos propensos a sentir obligación por los ruandeses si solo se los presenta como cuerpos moribundos, los procesos de identificación se modifican permanentemente si el “otro” es el objeto de deformaciones racistas y se oculta a la vista su sufrimiento. Si se sigue por esa senda, el deseo de la audiencia de proteger a los niños es en realidad un deseo de protegerse de los sentimientos de duda, ambivalencia y complejidad moral (1998, p. 295).
Ante esas “víctimas anónimas” aparece, entonces, un giro de frustración o de impotencia, cuando no un reclamo aireado que denuncia la indecencia con que se difunden las imágenes de su dolor y sufrimiento: ¿no deberían ser las imágenes más prudentes de modo que no exploten nuestras bajezas, el lado mórbido de la naturaleza humana? Por esa vía, volviendo a Sontag, terminamos mostrando una compasión inocua. Indignarnos por los padecimientos que sufren esas “víctimas distantes”, frente a las cuales no tenemos ninguna complejidad moral, más allá que denunciar la saturación y el mal gusto de las imágenes con las que se muestra su dolor, acaba en una exotización del horror y de los lugares donde este ocurre, lo que refuerza esa creencia de que hay un mundo seguro, hecho para “actuar”, y otro inseguro, nacido para “sufrir” (Sontag, 2003, p. 85); o, peor aún, en una idea según la cual la víctima es alguien para ser visto (en un noticiero, un museo, una galería), y no alguien que ve (2003, pp. 121-146). Con lo que el reclamo no es a que cese la atrocidad, sino a que se haga efectiva una “ecología de la imagen” del horror y el sufrimiento: más estética, domesticada y prudente.
Así, frente al pesimismo de los que ven en la imagen una incapacidad para transformar conciencias, a la vez que una fuerza para anularlas, ante el optimismo de los que constatan en la imagen un poder más que suficiente para alentar la acción política de los espectadores, y frente al paroxismo de los que denuncian el mal gusto de las imágenes de atrocidad, Sontag plantea que “no son las imágenes las responsables de que no suceda aquello que debe producir la política, la conciencia moral y la compasión” (Sarlo, 2003, p. 7). Por tanto, dice, “el hecho de que no seamos transformados por completo, de que podamos apartarnos, volver la página, cambiar de canal, no impugna el valor ético de un asalto de imágenes” (Sontag, 2003, p. 136). Las imágenes atroces tienen, entonces, una función: son “una invitación a prestar atención, a reflexionar, a aprender, a examinar las racionalizaciones que sobre el sufrimiento de las masas nos ofrecen los poderes establecidos”. Son un aguijón que invitan a preguntar: “¿Quién causó lo que muestra la foto? ¿Quién es el responsable? ¿Se puede excusar? ¿Fue inevitable? ¿Hay un estado de cosas que hemos aceptado hasta ahora y que debemos poner en entredicho?” (2003, p. 136). Pero un aguijón en el que siempre está presente el dilema respecto a “qué mostrar, cómo, cuándo, dónde y, muy especialmente, cuánto” (Arfuch, 2006, p. 82).
Ahora bien, aun cuando Sontag hubiese endurecido su posición en contra de la idea de que solo el espectáculo es lo real, y haya revisado algunos aspectos claves de su negativismo original sobre las respuestas populares ante la imagen, también es cierto que mantuvo la convicción que la acompañó desde siempre: una imagen, por sí misma, no es capaz de transmitir un mensaje que articule el saber de los hechos, ni puede determinar el curso de las acciones por venir, pues en la tarea de comprender, decía ella, “las imágenes dolorosas y conmovedoras solo ofrecen el primer estímulo” (Sontag, 2003, p. 119). Y con esto, Sontag nos introduce en el tercer litigio que sostuvo con la imagen fotográfica: su ausencia de narración, porque si bien no es la cantidad de imágenes, sino la pasividad lo que nubla los sentidos, es la narrativa, dice ella, la que nos prepara para hacerles frente a los impactos de la imagen. Una controversia en la que Sontag no solo persistió, sino con la que acrecentó su malestar con la promesa proveniente del realismo de la fotografía de que ver es comprender.
3. (Ausencia de) Narración. Salvar las imágenes con palabras
En el fondo –o en el límite– para ver bien una foto vale más levantar la cabeza o cerrar los ojos
Roland Barthes, La cámara lúcida
Susan Sontag sospechaba del pecado original con que había nacido la fotografía: su carácter antiexplicativo, su defecto de no tener continuidad narrativa, de no ser escritura, de estar fatalmente asociada a la apariencia, al significado inestable de lo momentáneo, a una impronta de realidad fragmentada y disociada que aparece “fugazmente ante nuestras vidas” (Butler, 2010, pp. 95-144). Es la imagen como un punto de partida previo a la cognición. De ahí la debilidad y la trampa de la fotografía: la primera, vinculada con la transmisión de afectos y la producción de sentimientos; la segunda, relacionada con la ilusión de que sabemos algo del mundo porque lo aceptamos tal cual como la cámara lo registra.
En Sobre la fotografía, Sontag asociaba esta carencia narrativa a un modo de producción de conocimiento que “nos persuade de que el mundo está más disponible de lo que está en realidad” (Sontag, 1996, p. 33), que “niega la interrelación, la continuidad, pero confiere a cada momento el carácter de un misterio” y a cada situación “un objeto de potencial fascinación” (1996, p. 32). Un modo de conocimiento que “si bien puede acicatear la conciencia” (1996, p. 32), no le puede ofrecer una comprensión ética o política, porque para esto se requiere de la dimensión temporal –la interpretación– en que se inscribe la narración, no de la espacial –la selección– en que se ubica la fotografía, por lo que, para ella, “el conocimiento obtenido mediante fotografías fijas siempre consistirá en una suerte de sentimentalismo, ya sea cínico o humanista”. Porque mientras la fotografía se cimienta en la apariencia de algo, “la comprensión se basa en su funcionamiento. Y el funcionamiento es temporal, y debe ser explicado temporalmente”. De ahí su sentencia: “solo aquello que narra puede permitirnos comprender” (1996, p. 33).
Este capítulo empieza y termina con un par de reflexiones: la primera se apuntala en la idea de que si, como dice Sontag, solo lo que narra permite comprender, entonces el camino más lógico sería salvar la inestabilidad y la fugacidad de las imágenes mediante la perdurabilidad de las palabras, a través de la urgencia de la interpretación. ¿Qué puede significar esto? La segunda comienza por reconocer que si bien la fotografía puede ser considerada como una ausencia de narración, ¿qué podría tener en común con la narración? En la mitad de estas reflexiones aparece una tensión que surge de problematizar si la cuestión del horror está en la crudeza de las imágenes, o en el vacío de su comprensión, y si para interpretar una fotografía de atrocidad es preciso tener en cuenta el marco que proporciona la imagen, o más bien hay que salirse de él. Una tensión en la que diversos autores entran a dialogar y controvertir con Sontag.
“Aproximaciones” en espera de interpretación
La distinción entre la narración que es temporal y la fotografía que se ubica en el plano de lo espacial es una de las claves para asumir el déficit explicativo de la imagen fija. En Ante el dolor de los demás (2003), Sontag revive su crítica a la carencia narrativa de la imagen fotográfica. En sus páginas, vuelve a poner en duda la idea según la cual el poder de la fotografía está en su capacidad de fomentar el repudio contra la atrocidad o la insensatez, puesto que no es lo mismo estar afectados, obsesionados, por una imagen, que ser capaces de pensar en el acontecimiento que la produjo. Como tampoco es igual la cantidad de emoción que transmite la imagen a la calidad del entendimiento que esta puede concitar y a los sentimientos que puede generar: indignación, angustia, entumecimiento, impotencia. A esto se refiere cuando afirma:
Las fotografías pavorosas no pierden inevitablemente su poder para conmocionar. Pero no son de mucha ayuda si la tarea es la comprensión. Las narraciones pueden hacernos comprender. Las fotografías hacen algo más: nos obsesionan. Considérese una de las inolvidables imágenes de la guerra de Bosnia, una fotografía de la cual escribió el corresponsal extranjero del New York Times, John Kifner: “La imagen es escueta, una de las más perdurables de la guerra de los Balcanes: un miliciano serbio a punto de dar un puntapié a la cabeza de una musulmana moribunda. Eso dice todo lo que hace falta saber”. Pero desde luego que no nos dice todo lo que hace falta saber (Sontag, 2003, p. 104).
Sontag reta la afirmación de Kifner porque, para ella, esa imagen por sí sola no dice todo lo que hace falta saber. La operación es diferente: para ver se requiere saber. Y para saber se necesita algo más que conmoción, en la medida en que ver no es comprender. Hace falta comprensión: algo que las imágenes no brindan por sí mismas. Y comprender, sostiene Sontag, implica un análisis del contexto, del desarrollo y de las consecuencias de una serie de eventos que se despliegan en el tiempo bajo estructuras narrativas relacionadas con un principio, un nudo, un desenlace (2003, pp. 140-142). En el comentario a esta misma fotografía, tomada por el fotorreportero Ron Haviv, Sontag continúa:
Sabemos que la fotografía se hizo en el pueblo de Bijeljina en abril de 1992 […] Vemos de espaldas la figura de un miliciano serbio uniformado, una figura juvenil con gafas oscuras que descansan sobre su cabeza, un cigarrillo entre el dedo índice y el medio de su mano izquierda levantada, el fusil suspendido en su diestra, la pierna derecha en el aire a punto de dar un puntapié a una mujer tendida boca abajo sobre la acera entre otros dos cuerpos. En la fotografía nada nos dice que sea musulmana, aunque es probable que hubiera sido caracterizada de cualquier otro modo, pues ¿por qué ella y los otros dos iban a estar allí tendidos como muertos (¿por qué “moribunda”?), bajo la mirada de unos soldados serbios? De hecho, la fotografía dice muy poco: salvo que la guerra es un infierno y que garbosos soldados jóvenes armados son capaces de dar puntapiés en la cabeza a viejas gordas que yacen indefensas o ya muertas (2003, pp. 104-105).
En esto Sontag no está sola. Sus planteamientos coinciden con un comentario formulado hace ya cuatro décadas por el crítico de arte, pintor y escritor John Berger, a propósito de una fotografía tomada por el reconocido fotoperiodista inglés Donald McCullin, en la que aparece un hombre con un niño agonizante en sus brazos en la localidad de Huê, en plena guerra de Vietnam en 1968. Imágenes como las de McCullin, dice Berger, nos toman por sorpresa, “nos atrapan”, cuando las miramos, “nos sumergimos en el momento del sufrimiento del otro”; son fotos cuyo “objetivo es despertar la preocupación del espectador”, es mostrar “momentos de agonía a fin de provocar un máximo de inquietud”, por lo que se inscriben en una “nueva tendencia” de la prensa estadounidense –la tendencia de esa época– que consiste en “recordarnos la aterradora realidad, la realidad vivida tras las abstracciones de la teoría política, las estadísticas de muertes y los boletines de noticias”. Y, sin embargo, Berger se pregunta: “¿qué es lo que vemos a través de ellas?” (2005, pp. 55-56).
Para él, lo que vemos en estas fotografías de la agonía súbita, como las que captan los fotoperiodistas de guerra –“un terror, una herida, una muerte, un llanto de dolor”– apunta a una contradicción: a cristalizar “momentos totalmente discontinuos en relación con el tiempo normal” (Berger, 2005, p. 56), ya que, por una parte, nos sumergen en el pesimismo o indignación que captura la imagen; pero, por otra, cuando hemos visto suficiente, nos dirigimos de vuelta a nuestra vida cotidiana, a retomar nuestras labores diarias, en un movimiento de separación con la situación que ha tenido lugar. Según Berger, al aislar un momento de agonía, al congelar una escena de dolor, lo que la cámara crea es una discontinuidad radical que lleva a la inadecuación moral, porque al romperse el circuito de continuidad con el hecho de atrocidad, la respuesta del espectador termina siendo inadecuada.24 De este modo, las imágenes de atrocidad terminan por dispersar el sentido de conmoción del espectador, ya que
en cuanto sucede esto incluso su terror se desvanece […] Y o bien se encoge de hombros quitándole importancia a un sentimiento que ya le resulta familiar, o bien piensa en cumplir una suerte de penitencia; el ejemplo más puro de este tipo de autocastigo sería hacer una contribución a ciertas organizaciones como UNICEF (Berger, 2005, p. 57).
Con una consecuencia mayor, dice Berger: “el problema de la guerra que ha causado ese momento resulta eficazmente despolitizado”. La imagen “no acusa a nadie y nos acusa a todos” (2005, p. 58).
Michael Ignatieff lo dice con otras palabras. En su libro El honor del guerrero (1999), este escritor y académico canadiense cuestiona el hecho de que la moral del periodismo, en particular de la televisión informativa, esté dedicada a constatar que el horror del mundo está en los cadáveres, en las consecuencias que produce la violencia, en aquello que es más fácil visualizar, pero a costa de dejar de lado las intenciones que habitan en las mentes de los asesinos. Como Berger, Ignatieff también menciona al reconocido Donald McCullin, esta vez para referirse a la moral del corresponsal de guerra, retratada en la actitud del citado fotorreportero, que fastidiado “de oír las reiterativas justificaciones de la crueldad humana de labios de la derecha y la izquierda”, al final “aprende a escuchar solo a las víctimas”, pues como el propio McCullin afirma: “He visto tanto sufrimiento que visceralmente he llegado a sentirme uno mismo con la víctima, y en esa posición he llegado a una cierta integridad”25 (citado en Ignatieff, 1999, p. 27).
El problema con la buena conciencia de prestar atención a las víctimas, de buscar a la víctima inocente, de mostrar la atrocidad solo en los cuerpos muertos, es que “los cadáveres esparcidos entre los escombros hacen superfluo cualquier intento de comprensión” (Ignatieff, 1999, p. 28), porque al regodearse en el lugar común de que la guerra es el infierno o lo absurdo, esto deja por fuera a las narrativas que explican sus causas, que nombran a los responsables, que señalan a los beneficiarios, los cuales quedan absorbidos bajo el cúmulo de escenas horrorosas. Y cuando esto ocurre, dice Ignatieff, aparece la tentación de refugiarnos en el asco, que se ofrece como sustituto del pensamiento, de buscar consuelo en una misantropía superficial: “¡Están todos locos!”, actitud que socava las bases del compromiso moral con el otro que sufre, debido a la ausencia de una narrativa esclarecedora que ayude a comprender. ¿Por qué esto? Porque, según este autor, en su condición de mediador moral entre los hechos violentos y la audiencia, el conjunto de imágenes, sobre todo televisivas,
[…] son más eficaces presentando consecuencias que analizando intenciones, más adecuadas para señalar cadáveres que para explicar por qué resulta tan provechosa la violencia en ciertos lugares. De ahí su responsabilidad en el aumento de la misantropía, en esa irritante resignación ante la locura criminal de los fanáticos y los asesinos que legitima uno de los aspectos más peligrosos de la cultura actual: la sensación de que el mundo ha enloquecido de tal forma que ya no merece la pena reflexionar (1999, p. 29).
Por tanto, para Ignatieff, “la vuelta del desencanto [lo que Sontag llama la ausencia de una conciencia política relevante] coincide con la desaparición de aquellas narraciones morales en las que se fundamentaba el compromiso”, esos “relatos con los que dotamos de significado a los lugares distantes y explicamos por qué nos interesan sus crisis” (1999, p. 95). De modo que “la sola pintura de las atrocidades o del sufrimiento no hace surgir el compromiso o la compasión necesariamente y en todo lugar”, pues para esto se requiere prestar atención al tipo de narrativa que nos proporcionan los intermediarios especializados en la palabra pública –“escritores, periodistas, políticos, testigos”–, cuyos relatos, explicaciones y testimonios pueden acercarnos al horror, pero alejarnos del entendimiento. Para este autor, cuando solo vemos el “caos” más allá de nuestras fronteras físicas y morales, la tentación de acudir a la repugnancia se hace irresistible. Y cuando esto ocurre, la ausencia de narración se traduce en una erosión del compromiso, y abre paso a la impotencia. He ahí nuestro dilema, en palabras de Ignatieff: “ayudamos a la gente como nosotros mismos porque comprendemos con facilidad sus historias y sus crisis, pero no tanto a las víctimas de situaciones que no sabemos interpretar” (1999, p. 96).
¿Pueden las palabras salvar el déficit narrativo de una imagen, la falta de interpretación de la fotografía? Para Sontag, aquí radica la esperanza de quienes ella denomina “moralistas” o “escritores con inquietudes sociales”: aquellos que piensan que la incapacidad de la imagen de hablar por sí misma la puede suplir el pie de foto o la leyenda que suele acompañarla, bien sea a través de un texto breve, que es al que acude el fotoperiodismo, o de un pie extenso, característico del llamado “ensayo fotográfico”. Uno y otro realizan lo que ninguna fotografía “puede hacer jamás: hablar” (Sontag, 1996, p. 111). En Sobre la fotografía, Sontag plantea esta problemática, invitando a Walter Benjamin a formar parte de la discusión, porque es él uno de los pensadores más esperanzados en el poder de las palabras para salvar las imágenes, al proporcionarles, no solo el contexto necesario, sino la posibilidad de otros usos distintos a los del consumo. En el tiempo en que el arte abstracto y el fotoperiodismo de las revistas ilustradas europeas acostumbraban escoltar las fotografías con apenas poco texto, Benjamin pensaba que una leyenda debajo de una imagen podría “rescatarla de la rapiña del amaneramiento y conferirle un valor de uso revolucionario” (Benjamin, citado en Sontag, 1996, p. 110). Por eso, invitaba a los escritores a convertirse en fotógrafos, y a estos a ponerle leyenda a sus instantáneas, con el fin de derrumbar las barreras de competencia entre escritura e imagen y, sobre todo, de ocupar los espacios basados en divisiones previamente definidas entre fotógrafos y escritores, escritores y lectores, técnica y contenido.26
En su célebre ensayo “Pequeña historia de la fotografía”, publicado por primera vez en 1931, Benjamin insistía en la necesaria presencia de la escritura para que la imagen no se quedara en “aproximaciones”:
La cámara se empequeñece cada vez más, cada vez está dispuesta a fijar imágenes fugaces y secretas cuyo shock suspende en quienes las contempla el mecanismo de asociación. En este momento debe intervenir la leyenda, que incorpora a la fotografía la literaturización de todas las relaciones de vida, y sin la cual toda construcción fotográfica se queda en aproximaciones. No en balde se ha comparado ciertas fotos de Atget con las de un lugar del crimen. ¿Pero no es cada rincón de nuestras ciudades un lugar del crimen?; ¿no es un criminal cada transeúnte? ¿No debe el fotógrafo –descendiente del augur y del arúspice– descubrir la culpa en sus imágenes y señalar al culpable? “No el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía”, se ha dicho, “será el analfabeto del futuro”. Pero, ¿es que no es menos analfabeto un fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes? ¿No se convertirá la leyenda en uno de los componentes esenciales de las fotos? Son estas cuestiones en las que la distancia de noventa años que nos separan de la daguerrotipia se descarga de sus tensiones históricas (Benjamin, 1989, p. 82).
Con el tiempo, el vaticinio de Benjamin se hizo realidad. Hace décadas que el pie de foto o las leyendas son elementos esenciales del fotoperiodismo e, incluso, de la fotografía documental cuando esta se convierte en arte. Con una aclaración: históricamente, las imágenes han sido consideradas las pelusas del texto informativo o del reportaje de no ficción, materiales evaluados apenas como secundarios que aparecen de manera adjunta al texto escrito (Zelizer, 2010), “aproximaciones” que son etiquetadas bajo la rúbrica de “ilustraciones” que, por lo mismo, deben se completadas mediante la estabilidad de las palabras. No en vano, la supremacía de las palabras sobre las imágenes es una práctica incrustada en la historia del periodismo moderno y en los códigos de conducta con los que este ha buscado su inserción en el debate público racional a través de la producción diaria de la realidad, ya sea en forma de opinión, noticia o reportaje.
Sin embargo, no siempre la escritura hace más legible la imagen. Al contrario, la puede volver más borrosa de lo que es. En esto Sontag se distancia de Benjamin e introduce un contrapunto a su propia reflexión. Si, como ella sostiene, “solo aquello que narra puede permitirnos comprender”, ¿por qué no habríamos de esperar lo mejor de las palabras en su misión de salvar una imagen? Porque para ella, si bien “las palabras dicen más que las imágenes”, y aunque los pies de foto tiendan “a invalidar lo que es evidente a los propios ojos”, ninguno “puede restringir o asegurar permanentemente el significado de una imagen” (Sontag, 1996, p. 111). Hay un filme que Sontag cita para llevar a cabo este contrapunto. Es el mediometraje producido por Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin, realizado a la manera de posdata a su película Tout Va Bien, titulado Letter to Jane (1972), en el que los citados cineastas hacen una dura réplica al pie de foto que acompañó una fotografía de la actriz estadounidense Jean Fonda en su visita a Vietnam del Norte, tomada por el reportero estadounidense Joseph Kraft y publicada por la revista francesa L’Express en agosto de 1972, y que motivó a Sontag a plantear cómo, para los norvietnamitas, el valor de uso revolucionario de una imagen resultó saboteado, no por la ausencia del texto, sino por la escritura misma que escoltó la fotografía.
Fijemos nuestra atención en esta imagen. El pie de foto que aparece debajo de la fotografía publicada por L’Express explica que la actriz Jean Fonda, una militante de la paz, viajó a Vietnam del Norte en compañía de un periodista moderado y famoso de Estados Unidos para percatarse personalmente de la guerra. El texto dice que Fonda formula preguntas a los vietnamitas de Hanoi, en una aparente concordancia con la imagen que muestra el rostro definido la actriz, de lado en el recuadro de la foto, mientras los interrogados están de espaldas, a excepción de un anónimo vietnamita que aparece junto a ella con el rostro borroso. “¿Realmente está Fonda preguntando?”, dudan Godard y Gorin. En la revisión que hacen del encuadre, el ángulo y el enfoque de la cámara, ellos observan otra cosa: ella no pregunta, escucha. El detalle de la boca cerrada de la actriz así lo confirma. Eso es lo que se ve. “Quizás sea un momento de escucha demasiado breve”, tomado de manera accidental, “pero es el momento que se captura y se ve en Occidente”, dice una de las voces en off que guían el filme (Godard y Gorin, 1972). ¿Es casual este detalle? Godard y Gorin consideran que no. Porque además de la boca cerrada, la fotografía encuadra la mirada consternada de la actriz, no lo que ella ve. Sin embargo, sus ojos miran a ningún lado, están perdidos en la imagen. Para ambos cineastas, a pesar de que hay solo dos personas de frente a la cámara, y que el resto está de espaldas, el rostro borroso del anónimo vietnamita es claro, mientras el de Fonda es confuso. ¿Por qué? Porque la expresión facial de Fonda es la de una actriz dramática que ya ha ensayado ese gesto en algunas de sus películas. La del vietnamita, en cambio, es una cara de lucha. Sus ojos reflejan a lo que se enfrenta a diario. “¿En qué piensa Fonda?”, se preguntan ellos. Puede ser en Vietnam, pero puede ser en otra cosa. Esos ojos y esa boca requieren, por tanto, de la leyenda que ayude a explicar este vacío de la imagen, pero a costa de sabotearla, de tornarla más opaca.