Construcción de paz, reflexiones y compromisos después del acuerdo
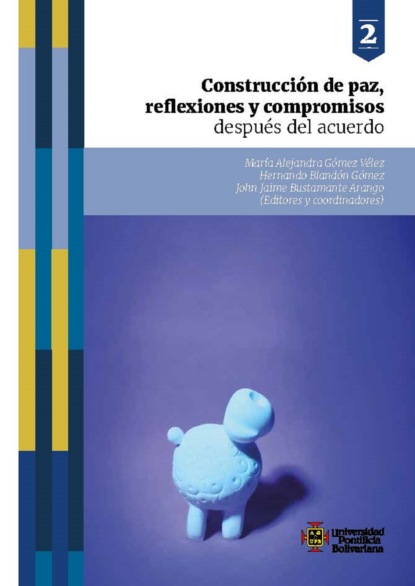
- -
- 100%
- +
La participación de las lideresas de las distintas organizaciones de víctimas, en los programas propuestos por el MCM, ha sido más activa que la de otros actores. Dice Gabriel Jaime Bustamante, director en el 2014 del Área Social MCM que,
Las mujeres son más organizadas, más comprometidas, las mujeres se preocupan más por lo sustancial, por ejemplo, les preocupa mucho el daño psicológico que ha generado la guerra en los niños y en ellas mismas, por esto, a los grupos psicosociales van más mujeres. La iniciativa hacia los programas y proyectos es de lado y lado, las organizaciones proponen y el museo propone, ya que es una construcción colectiva, una praxis de diálogos y saberes7.
La memoria se convierte en un deber del Estado y en un derecho que debe ser garantizado a través de la implementación de las normas que protegen a las víctimas. Por eso el MCM tiene como una de sus principales funciones, ser el operador de lo expresado en la legislación al respecto. Las víctimas del conflicto armado encuentran en el MCM un escenario de la memoria colectiva, identificando cómo la construcción de dicha memoria les permite, además de comprender por qué pasó lo que pasó, ejercer el derecho a la verdad y a la reparación simbólica.
La población en general, que desconoce la realidad histórica del conflicto armado, tiene la posibilidad de enterarse y entender aquellos acontecimientos que para muchos han quedado en el olvido. Para las víctimas, este ejercicio de la memoria permite dar sentido e importancia a aquello que es causa de mucho dolor, sin quedarse en él, buscando ir más allá del hecho victimizante y generar, junto con los procesos de reconstrucción, recreación y dinamización de la memoria, una movilización eficaz de la ciudadanía activa.
Por lo tanto, el MCM en Medellín se constituye en un modelo nacional como estrategia de reparación simbólica, que evidencia ser un espacio público que facilita la integración, la consolidación y transformación de procesos organizativos, apoyando y potenciando sus intervenciones a partir de la memoria.
3. Estrategias de intervención sociojurídica e interdisciplinar como aporte para la construcción de paz
Se puede pensar en la construcción de paz para superar el conflicto armado, no solo desde la firma de los acuerdos con los grupos al margen de la ley, esta construcción es una tarea diaria, que involucra a dichos actores, al Estado y a los ciudadanos. Desde estos últimos, las soluciones para construir paz devienen de procesos de concienciación de la realidad histórica del país, en el reconocimiento de la memoria del conflicto, así como en las herramientas que se tienen a la mano, como son las formas de vinculación social a partir de las organizaciones.
Es así como las organizaciones de víctimas del conflicto armado, en tanto fortaleza ciudadana, transforman las realidades de los sujetos sociales que de ellas participan, potenciando el tejido social, desde la cooperación, la solidaridad, el empoderamiento y la conciencia de sus problemáticas, el tratamiento del pasado, la construcción de la memoria, resignificándola.
Los cientistas sociales, encargados de acompañar los procesos de intervención social, a partir de disciplinas aplicadas como el trabajo social, la psicología, la pedagogía, el derecho, entre otras, integran elementos fundamentales para el tratamiento de procesos de intervención que faciliten la concienciación de la propia realidad y situaciones problemáticas, potencien las habilidades de las personas, orienten sus capacidades para la solución de problemas y fomenten liderazgos capaces de replicar, en sus grupos y comunidades, experiencias exitosas.
Es por ello que la intervención social incluye la investigación diagnóstica, los procesos socioeducativos que promueven potencialidades y capacidades desde los conocimientos tradicionales- populares con los saberes de la ciencia. Así mismo, facilita y orienta la planeación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades, que las organizaciones sociales pueden llevar a cabo para conducir la acción a resultados que transformen los problemas en posibilidades y conlleven al mejoramiento de condiciones de vida. Y por supuesto, replicar los aprendizajes adquiridos a partir de la experiencia conduce a que más personas se unan en procesos de red que fortalezcan a toda una comunidad.
La intervención es eminentemente política, en tanto es acción. Si se entiende la política como aquella actividad y el ejercicio del poder en cualquier relación social humana, en la que se articulan formas de interacción e incluso de ordenamiento, de acuerdo con condiciones históricas, ideológicas y culturales para su establecimiento en una sociedad. La intervención es poder y, por tanto, hay un ejercicio político y también ético. En el que aparece la idea del consenso, enfrentando las fuerzas contrarias a partir del diálogo o la concertación para llegar a un fin que logre estar en beneficio de una sociedad, llegar a decisiones del bien común o de la esfera pública.
Luego, la intervención sociopolítica tiene una incidencia en la medida en que involucre no solo los ámbitos políticos, sino que logre implementar estrategias socioeducativas que impacten lo público, a los ciudadanos. La política es acción, por lo que se le asocia a la esfera pública, que es el escenario de la democracia, del bien común, de la deliberación colectiva.
Es en lo público donde el ejercicio del poder lo llevan a cabo los ciudadanos de manera directa o indirecta. Para el ejercicio de la política en Estados democráticos es una necesidad y un deber la educación en valores ciudadanos, que permita que los ciudadanos mismos como sujetos políticos esenciales, tengan elementos suficientes para la deliberación sobre el bien común y así la elección y legitimación a sus gobernantes o representantes en escenarios de poder político.
Para las ciencias sociales, es fundamental la formación y el conocimiento de la política, dado que la intervención es acción, por tanto, hay un ejercicio político en ello, en la medida en que el profesional se constituye en un agente que facilita, dinamiza o moviliza procesos de cambio social y de potenciación de sujetos sociales, mediante acciones orientadas al bien común, al empoderamiento de grupos y comunidades en su propio ejercicio de poder, a la orientación de políticas públicas sociales, a la contribución para la construcción de ciudadanía basada en valores democráticos.
En este orden de ideas, la política, la cultura y la educación están en primer plano en la intervención social, en el contexto actual de transición en el que se encuentra Colombia, anclado en los valores públicos, el ejercicio de la ciudadanía, los derechos humanos y el valor de la democracia. Entre las funciones de los cientistas sociales están las de acompañar, asesorar, orientar, educar, apoyar, investigar, planear, evaluar, etc., en distintos procesos, favoreciendo la potenciación de los sujetos sociales (individuales y colectivos), para cambiar sus realidades, mejorarlas, buscando la calidad de vida, el bienestar y desarrollo social.
Por tanto, en el contexto del conflicto y del posacuerdo se propone que la intervención social se dirija a actuar en cinco dimensiones. La primera, en la investigación social, para entender las dinámicas del conflicto, reconocer a sus actores y escenarios; de esta manera hacer seguimiento al posacuerdo y seguir indagando sobre sus consecuencias. La segunda, en el fortalecimiento de la ciudadanía, que consiste en creer en la fuerza ciudadana y que, a partir de la participación, la organización y la movilización, es posible el fortalecimiento de la ciudadanía y la reivindicación de los derechos.
La tercera, en el acompañamiento psicosocial que se facilita mediante la intervención interdisciplinaria y multisectorial con individuos, grupos, familias y comunidades que se hayan visto afectadas por el conflicto, para permitir la elaboración de duelos, el restablecimiento de sus derechos y la reivindicación de las comunidades con miras a su desarrollo sociocultural. La cuarta, en el aporte a los procesos socioeducativos, para un cambio de conciencia sobre las prácticas de resolución negociada de conflictos, ayudando a crear una cultura política basada en el consenso más que en las soluciones de hecho.
La quinta, en construir procesos de memoria histórica, que permitan hacer duelos sociales, recordar para no repetir y subsanar las heridas de la guerra mediante actos fácticos y simbólicos, que además sirvan como formas de reparación; entendiendo en este contexto, por memoria histórica “todas las medidas tendientes a evitar que las violaciones de Derechos Humanos, las víctimas de estas violaciones y las condiciones en las que se presentaron esas violaciones, caigan en el olvido” (Orozco Abad, 2005). En este sentido, citando a Martín-Barbero, Elsa Blair en el texto Memoria y narrativa. La puesta del dolor en la escena pública reconoce que hay dos formas de abordar la memoria,
(…) la primera es deshacer aquellas cicatrices que cubrieron las heridas sin curarlas, es decir, desmontar la farsa con que se recubrió lo que dolía sin curarse en realidad y, la segunda, es evocar y celebrar la memoria de la que estamos hechos, esa que puede ayudarnos a comprender la densidad simbólica de nuestros olvidos, tanto en lo que ellos contienen de razones de nuestras violencias como de motivos de nuestras esperanzas. (Blair Trujillo, 2002, p. 18)
Estas cinco dimensiones para la intervención son posibles y adquieren sentido sociojurídico desde un enfoque de Derechos Humanos, que dentro del contexto que se ha desarrollado se debe entender desde la reivindicación de estos. En este orden de ideas, la creación y preservación de la memoria histórica es una forma en particular de reparar las violaciones de Derechos Humanos.
Si los simbolismos reparadores buscan i) nombrar y dignificar las víctimas; ii) recordar la verdad y iii) solicitar perdón asumiendo responsabilidad, ¿cómo lograr que esa forma de reparación sea útil y logre cumplir su cometido? ¿Qué tanto se debe olvidar, y qué tanto se debe recordar? Dar respuesta a estos interrogantes desde la perspectiva de una intervención socio-jurídica busca la realización de acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y a difundir la verdad de lo sucedido.
Nombrar y dignificar a las víctimas consiste en reconocerlas públicamente, aceptar su existencia y la razón que las llevó a tener ese carácter. El derecho a la verdad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho colectivo o social a conocer la verdad y como un derecho individual (Nash Rojas C., 2009, p. 91), señalando en casos como Baldeón García Vs. Perú, que, al ser reconocido el derecho a la verdad en cada caso concreto, puede configurarse un medio efectivo de reparación para la víctima, y correlativamente un deber satisfacción por parte del Estado. Facilitando, de igual forma, la no repetición y la prevención de nuevos daños, esfera colectiva del derecho (2006, párr. 196).
Consideraciones finales
Teniendo en cuenta el período en el que se escribe este texto, que es posterior a la firma de los acuerdos de paz con las Farc y el primer trimestre del gobierno presidencial 2018-2022, los aportes de este capítulo tienen vigencia en la medida en que desde la intervención sociojurídica, las ciencias sociales puedan aportar a la construcción de paz en el contexto colombiano del posacuerdo. Para concluir, podría decirse que:
La comprensión del fenómeno histórico y social del conflicto armado implica una relectura del conflicto armado, los procesos de paz y las víctimas, que determinan un cambio estructural en políticas públicas y regulación normativa y que, por ende, exige un entendimiento de los sujetos implicados, de los acontecimientos y de las consecuencias que marcaron la historia multidimensional del país.
El poder de los procesos organizativos de las víctimas del conflicto armado y la reivindicación de sus derechos, permiten la visibilización de los procesos de participación y movilización desde las organizaciones de víctimas, como sujetos sociopolíticos, constructores de nuevas formas de ciudadanía. Ello implica un compromiso político del Estado y de la ciudadanía de abrir escenarios, facilitar recursos y promover la educación en cultura política que conlleve a la legitimación de las víctimas como actores políticos, así como el derecho a la no repetición, la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación real y simbólica.
La reparación simbólica trasciende a las víctimas, incluye a toda la sociedad, buscando que se pueda enfrentar el pasado de forma permanente, para (re)construir una sociedad que honre a sus víctimas y evite la repetición. Se pretende que toda la sociedad sienta el dolor de las víctimas, comprenda los hechos victimizantes, asuma su responsabilidad y no se repita esa historia. Es fundamental en una sociedad en transición, es decir, aquella que supera el conflicto armado a partir de formas negociadas, concebir la memoria como una estrategia de acción social y política para la construcción de la paz en perspectiva sociojurídica, que promueva la reivindicación de las víctimas y la sociedad en general.
La generación de propuestas de intervención sociojurídica desde las dimensiones de la investigación, los procesos psicosociales y socioeducativos, exalta la importancia y aporte de la interdisciplinariedad como la posibilidad de reconocer de manera integral y holística el fenómeno social de los actores del conflicto armado, en especial de las víctimas, y los procesos sociales tejidos a partir de la organización, la movilización y la participación.
Referencias
Asamblea General de las Naciones Unidas. (16 de diciembre de 2005). Resolución 60/147 . Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Ginebra.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (29 de noviembre de 1985). Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Obtenido de Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
Blair Trujillo, E. (2002) Memoria y Narrativa: la puesta del dolor en la escena pública, en Estudios Políticos, N° 21, Medellín, Universidad de Antioquia
Caso Baldeon García vs Perú (Fondo, reparaciones y costas), Serie C 147 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 6 de abril de 2006).
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, Serie C-92 (Corte Interamericana de Derechos Humanos (fondo) 26 de enero de 2000).
Congreso de la Republica de Colombia. (25 de junio de 2005). Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Bogotá D.C, Colombia: Dario Oficial 45.980.
Congreso de Colombia. (10 de junio de 2011). Ley 1448 de 2011. or la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C, Colombia: Diario Oficial No. 48.096
Congreso de la República de Colombia. (3 de diciembre de 2012). Ley 1592 de 2012. Bogotá D.C, Colombia: Diario Oficial No. 48.633 .
Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia & Departamento Nacional de Planeación. (25 de noviembre de 2013). Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En: Lineamientos de la Política Pública para la Prevención y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado: http://escuela.unidadvictimas.gov.co/cartillas/Conpes_ESCUELA.pdf
Nash Rojas, C. (2009). Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Centro de Derechos Humanos.
Patiño Yepes, A. (2010). Las reparaciones simbólicas en la justicia transicional. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 21(2), 51-61.
Pécaut, D., (2006). Entre el conflicto colombiano y otras guerras internas contemporáneas. En: Crónica de cuatro décadas de política colombiana. Bogotá: Norma, págs. 530-531
Orozco Abad, I. (2005). Reflexiones impertinentes: sobre la memoria y el olvido, sobre el castigo y la clemencia. En A. Rettberg, Entre el perdón y el paredón, preguntas y dilemas de la justicia transicional. Ediciones los Andes.
Presidente de la República de Colombia. (20 de diciembre de 2011). Decreto 4800 de 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Colombia: Diario Oficial 48289.
Salinas Arango, N., & Sánchez-Escobar, C. (2017). Trascendiendo el conflicto armado a través de la cultura para la paz. Procesos de ciudadanía en perspectiva de la mujer víctima. En J. Bustamante Arango, & H. Blandón Gómez, Proceso de paz. Prácticas y narrativas (págs. 13-36). Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
Sentencia C-052/12, expediente D-8593 (Corte Constiucional, MP. Nilson Pinilla Pinilla 8 de febrero de 2012).
Sentencia C-250/12, expedientes D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados (Corte Constitucional, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 28 de marzo de 2012).
Sentencia C-253A/12, expedientes D-8643 y D-8668 (Corte Constitucional, Mp. Gabiel Eduardo Mendoza Martelo 29 de marzo de 2012).
Sentencia C-781/12, expediente D-8997 (Corte Constitucional, M.P. Maria Victoria Calle Correa 10 de octubre de 2012).
Sentencia T-083/17, expediente T-5.711.182 (Corte Constiucional, M.P Alejandro Linares Cantillo 13 de febrero de 2017).
Vera Piñeros, J. (2008). Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracaciones al derecho internacional humanitario: complementos a la perspectiva de la ONU. Papel Político, 13(2), 739-773.

Autor: Hernando Blandón
Obra: Distopía o la estética de lo peor
Técnica: esculturas en resina y acrílico
Año: 2019
Ética del rostro: memoria y perdón
Néstor David Restrepo Bonnett1
Luis Alberto Castrillón-López2
Carlos Arboleda Mora3
La paz como propósito humano es el resultado de la justicia y equidad social que permite que un territorio se construya como comunidad política. Los análisis al proceso de desarme y reconciliación que Colombia ha venido afrontando con las Farc son un avance importante en el compromiso que tiene el Estado de brindar garantías sociales de seguridad y desarrollo de los territorios. Pero es necesario esclarecer que no solo se enfrenta un proceso de estabilización de las instituciones en el orden y la justicia. Lograr la paz, como alcance social, necesita de otros elementos asociados a la restitución simbólica, el reconocimiento de la diversidad de los territorios y el restablecimiento no solo de la seguridad humana y de las instituciones jurídicas y políticas, sino también de los imaginarios colectivos de vida social y comunitaria. Los alcances investigativos sobre interculturalidad en los órdenes antropológico, ético y fenomenológico vuelven la mirada a la experiencia, al relato y al testimonio pues como dice Melich (2001) para el Holocausto,
Los relatos de la Shoa son algo más que los recuerdos de los supervivientes. Son relatos de ausencias. Los protagonistas, sus verdaderos protagonistas no son los autores sino las victimas que surgen en el relato, y que no han sobrevivido para poder contarlo. Estas víctimas no tienen lenguaje para dar testimonio, no están presentes para decirnos que pasó, ni que les pasó. (pp. 23-24).
En este orden, el acontecimiento experimentado es el de una comunidad y en Colombia, no comenzamos los procesos de restauración de una forma adecuada por las experiencias y mucho menos por la reparación simbólica. El objetivo de este trabajo es presentar una crítica a los procesos de reconciliación que se basan solo en un perdón desde la ley sin escuchar la voz de las víctimas, considerando los actos de violencia como hechos completamente sometidos a la cirugía de los tribunales, y presentar una alternativa de considerar a las víctimas como personas concretas, históricas, a las que hay que escuchar pues han experimentado el acontecimiento, lo vivieron en su propia carne y lo narran con verdad, y al hacerlo se reconstituyen como personas dignas.
Metodología
El análisis hermenéutico hecho en esta investigación se encamina a resaltar que la interpelación del rostro y la restitución simbólica más allá de la ley, se convierten en elementos constitutivos para debatir los alcances de la reconstrucción social de una Colombia que clama equidad y justicia. Se utilizan autores como Jean Luc Marion, Emmanuel Lévinas, Christina Geschwandtner, Joan Carles Melich, Reyes Mate y otros que, en la búsqueda de una salida no metafísica al problema de la intersubjetividad, plantean en la donación, la aparición del otro, la mirada y el rostro, elementos experienciales de constitución del yo y de la realidad del otro en el mundo y en la temporalidad. Así se abre la puerta una reconstrucción social de alcance integral y no solo legal. Es algo nuevo en Occidente como dice Reyes Mate (2006, p. 35), esto de pasar del logos a la memoria atribuyéndole a esta función de juez en cuestiones de verdad y existencia acontecimentales. Se pretende lograr así que los procesos de consecución de paz y reconciliación partan de la experiencia de las víctimas, tengan en cuenta la restitución simbólica y no permanezcan únicamente en la norma o en técnicas de ingeniería social.
De la jurídica de los acuerdos a la restitución simbólica en la cultura
El contrato social brinda a los ciudadanos una visión casi ideal de sociedad, tal vez, uno de los errores es concebir que la perfección del contrato está en lo que el Estado y sus constituciones políticas ofrecen como una finalidad ya lograda por estar enunciada. Las aspiraciones de los grupos humanos no se limitan a lo enunciado como promesa en el contrato social. La humanidad necesita de una visión ideal de comunidad donde la gente vive su mundo de la vida, su realidad encarnada, construyendo en el presente un futuro feliz sobre la base de una memoria que se revive en el día a día evitando la repetición de lo que pudo ser opresivo o inhumano.
Por ende, el reto para estos tiempos, es fortalecer el proceso de construcción pacifica, que no se reduce a la firma de los acuerdos de paz. Los resultados de los diálogos de La Habana y la firma de documentos son el inicio de un proceso de restablecimiento de las instituciones y un desarme de las estructuras que estaban fuera de la ley. El reto que ello establece es pasar de un lenguaje tradicional dualista y juridicista que crea exclusiones y encasillamientos a un modelo de reintegración social. Para que eso suceda se necesita de la implementación de un proceso de restitución simbólica como punto de partida de la construcción de comunidades abiertas, resilientes, incluyentes que se transforman desde la actitud pacífica. Es una reconstrucción de la convivencia humana desde el proyecto mismo de vida de los involucrados y no solo la sujeción a una norma que viene de fuera, es decir, de la voluntad del legislador.
Ahora bien, la reparación integral que compromete la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios (Ministerio del Interior, 2012), como todo lo que se desprende del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera del 24 de noviembre de 2016, puede trazar un camino hacia el esclarecimiento de la verdad sucedida, pero más allá, la restitución simbólica que requiere un colectivo humano afectado por la violencia sistemática necesita una respuesta más integral. Por ende, el aparato simbólico debe ser la razón de ser de todas las herramientas jurídicas que propicien la reconstrucción de sociedad. Todas las instituciones culturales, sociales y jurídicas se ven comprometidas a reconstruir el imaginario colectivo de justicia, verdad y solidaridad humana, que no solo se limitan a la función el Estado de dar cumplimiento a las garantías sociales que ofrece la Constitución, sino que tiene que avanzar y restituir la identidad colectiva sobre el conflicto humano, que no se esclarece solo en el dato, sino en el deseo de interpelar la verdad y el compromiso humanizado de una sociedad de no repetir las formas de vulneración sistemáticas sobre la vida humana (Cfr. art. 11-12, Ley 1448).4

