Construcción de paz, reflexiones y compromisos después del acuerdo
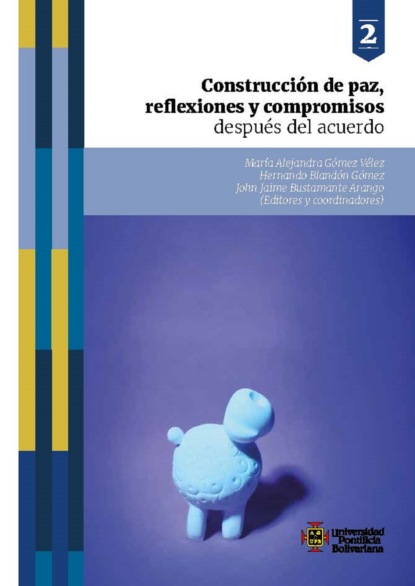
- -
- 100%
- +
Habrá que comenzar a emplear el concepto de testigo en lugar de víctima o victimario pues todos han tenido la experiencia del dolor infligido o del dolor causado y en el encuentro de sus relatos se puede llegar a la verdad y comenzar la sanación. Como ambos fueron vulnerados en su carne por el odio y la violencia, pueden encontrar la paz en el perdón y la reconciliación. Habiendo sido testigos del horror y la deshumanización pueden ahora ser constructores de humanidad reconciliada. En cuanto su testimonio sea libre y voluntario, no obligado sino existencial, se puede sanar la carne y reconstruir la relación. Tanto víctima como victimario pueden ser testigos, especialmente el victimario si quiere redimirse, si quiere recuperar su dignidad, tiene que hacer su confesión. Cuando el victimario se rehúsa al testimonio, crece la indignación de la víctima y ahonda su herida. Es difícil el testimonio del victimario y más cuando si este justifica su accionar definiéndose como víctima, pero es condición sine qua non para redimirse y recuperar su dignidad.
El testimonio de víctima y victimario puede frenar la mentalidad de venganza cíclica del país. Tantos años en guerra han producido la espiral de la venganza y máxime cuando en las ocasiones que se han hecho procesos de narración de los testigos en los cuales hay presencia de narraciones, escucha y encuentro cara a cara, esta ha estado desarticulada, no ha adquirido su función didáctica para la no repetición o por supuesto se ha revictimizado en la burocracia que puede crear el manejo del sistema de reparación.
El encuentro marca el inicio del reconocimiento del otro como alguien que se asoma a mi vida, me cuenta su historia y sus proyectos, me plantea su narración, y me exige mi responsabilidad con él. Es el rostro que me interroga con su narración exigiéndome responsabilidad, no odio. El ver el rostro del otro permite superar el yo, el individualismo, y ver la plenitud trascendente que se me aparece. No es el ver racional que ve en el otro un cliente, un paciente, un guerrillero o un paraco, un consumidor o un contendiente. Es un yo sensible encarnado cuya visión crea humanidad, reconocimiento de la diferencia, exigiendo de mí un comportamiento ético.
Se abre paso una ética de la armonía con el otro que muestra su carne, su historia, su sentido, y yo acepto ser compañero de camino. Compañero de camino cuidador, pues los otros se me aparecen para que los cuide. Soy el que cuida del otro y de lo otro.
Una ética del cuidado que supone una dramática de la vulneración (reconocer las violencias inhumanas), una estética (reconciliación simbólica ritual del encuentro) y una teoría o discurso antropológico (propuesta de comunidad soñada) hacia el futuro.
Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse o para, engañosamente, creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente es un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso adelante por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a un país entero. Es cierto que en este enorme campo que es Colombia todavía hay espacio para la cizaña. Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el trigo y no pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24). Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz (Francisco, 2017, p. 51)
El perdón como actitud socio-política de relación en la reconstrucción
La superación de la espiral de la violencia solo se frena con el perdón pues es el único que puede destruir el odio que permanece inscrito en los asuntos de la sociedad. El remedio, nos dice Arendt, contra la irreversibilidad y la imprevisibilidad del proceso fijado por el hombre no nace sino de una facultad más alta, que es una de las potencialidades más altas de la acción misma. El rescate posible del apuro de la irreversibilidad - de la incapacidad para deshacer lo que uno ha hecho es la facultad de perdonar. (Arendt, 1959, pp. 212-213). Prácticamente en todas las grandes religiones aparece el perdón como medio de rescate cuando se ha infringido la norma áurea de no hacer a los demás lo que no se desea para sí mismo. Aunque estamos en tiempos de secularización, hay una fórmula, que viene del catolicismo, elaborada en los siglos XI y XII, que sirve de modelo del proceso. Pedro Abelardo establece que la perfección de la penitencia observa tres elementos: la contrición del corazón, la confesión de boca y la satisfacción de obra. Esta enseñanza ha sido conservada en el número 1450 del Catecismo de la Iglesia católica (1992): “La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción”. Abelardo reconoce que la reconciliación con Dios sucede en la contrición, el pecador contrito y arrepentido está perdonado, no necesitaría satisfacción ni pena externa por el mal que ha hecho (Lombardo, 2003, p. 145). Ese momento introspectivo (reconocer y arrepentirse del mal causado) del victimario es fundamental según Abelardo, pero no lo exime totalmente de la confesión, aunque no sea sino para retrasar un poco la tentación de volver a pecar debido a la vergüenza que causará tener que contarle el delito a alguien. Y la satisfacción del daño causado no queda anulada por el arrepentimiento, sino que es necesaria para exteriorizar el dolor que provoca reconocer que se ha despreciado a Dios y reparar al que se ha ofendido. Eso es lo que Abelardo (1979) llama “fructuosa poenitentia” (cap. XIX)5.
Otro aspecto de la tradición cristiana, que hoy se ha perdido, es el sentido social del perdón y la reconciliación que indicaba los efectos sociales de lo que se hacía mal y la necesidad de recuperar la reconciliación en la comunidad (Narváez, 2003).
La invitación al perdón es un proceso integral que permite superar los resentimientos, el deseo de venganza, el odio, el rencor y la rabia acumulada. Es algo que se pone en el campo de la donación y no de lo exigido por la justicia. La pregunta que queda es la de la posibilidad de perdón por parte de cada ser humano, o si es una posibilidad únicamente reservada a quien acepta posiciones religiosas. Ahí hay que recurrir a lo más humano del amor que hace posible la heroicidad, difícil en un mundo que exige siempre indemnizaciones por el más mínimo motivo. La reparación integral e íntima de un acontecimiento que cercena la vida humana no puede reducirse a un acto amoroso banal, salido de cualquier lógica racional o a una simple solicitud de perdón público. No se puede negar que hacen falta actos simbólicos, pero es de sumo cuidado no reducir el acto de perdonar de una víctima o de pedir perdón del victimario a un simbolismo mediado por lo jurídico.
El perdón es una petición presencial, vocal y testimonial, arrepentida, por parte de quien hizo el daño y, por otra parte, la concesión o re-donación del amor por parte de quien sufrió el daño. Dar sin buscar reciprocidad nos sitúa fuera del intercambio y de las recompensas, nos sitúa en el terreno del don. Una donación que permite entender fenómenos radicales como el erotismo, el sacrificio, el perdón y que reconstruye la convivencia y la vida comunitaria. Solo así se construye la actitud pacífica y se supera la mera justicia taliónica de la modernidad, que limita el ejercicio de la restitución a acciones recíprocas de intercambio.
Amelia Valcárcel (2010) así lo ha propuesto en su libro La memoria y el perdón. Es difícil porque hay que llegar hasta no pedir la justicia a la que se tiene derecho (aunque no la excluye) para hacer la donación del perdón, pero pide y exige el arrepentimiento del causante del daño.
Una sociedad que no hace un “perdón fundante” no puede seguir existiendo, porque hay ocasiones en que es más importante asegurar la continuidad de la convivencia que reclamar la justicia. El cristianismo triunfa porque es la gran religión del perdón, es la respuesta a un mundo que quiere un cierto tipo de unidad que la filosofía no ha sido capaz de darle porque la filosofía es para élites. Más bien, es la gran innovación moral del cristianismo, su triunfo como religión (Valcárcel, 2010)
Dicho de otra manera, el perdón no fundante declarado por la justicia humana propicia el inicio de la justicia, siempre vindicativa y punitiva, más conocida como Ley del Talión. La violencia abre una cadena interminable de violencia. Para romper esa cadena se inventa la ley penal, que cierra las venganzas porque se venga por quien es ofendido. Pero la ley se desentiende de la víctima, lo que le importa es el delito, y eso implica que hay algo que queda sin pagar. En el Gólgota culmina el sentido último de la vida de Cristo y de su mensaje profético: la superioridad moral del perdón ilimitado, el único que vence al mal y cura la herida de cualquier ofensa (Valcárcel, 2011). La lógica del perdón es el desbordamiento del amor misericordioso.
Hay una memoria del victimario que, si es sincera, implica una confesión de sus hechos que forma parte de la memoria de la comunidad. El victimario reconoce en su confesión la verdad del agravio y su ferocidad. Hay una contrición que sugiere la recepción agradecida del perdón con la decisión de no agraviar de nuevo, pues sabe que ha realizado un acto inhumano, que ha violado el amor fundamental y que se ha considerado dueño del otro y se prepara para recibir agradecido el don del perdón.
Las religiones tienen un papel profético y social en el campo del perdón pues pueden darle el sentido de excedencia que no puede dar la ley. Esta puede coaccionar, pero no cambiar el corazón. La excedencia es un don y no una obligación. Una ética de la excedencia del amor puede crear una comunidad real y no solamente ideal. Pero lo importante es mostrar que el perdón no es asunto confesional sino profundamente humano, en cuanto es un don que se renueva (per-don) en el acto del amor al otro en su vulnerabilidad, aunque sea el verdugo.
El amor como complemento de la justicia. El rostro interpelado
Jean-Luc Marion considera que la ética del rostro levinasiana se queda corta pues no personifica al otro, sino que lo deja en el campo de lo indeterminado, es una ética de excedencia que considera al otro como fenómeno saturado, pero no lo personaliza. Hay que personificar al otro como un tú que me hace un llamado de amor, es el reclamo de Marion. Mientras que Lévinas indica una llamada pura y anónima, Marion personaliza la llamada; el otro es un tú que puedo amar y que tiene nombre, historia y cuerpo. Lévinas, según la crítica de Marion, deja el rostro del otro abstracto, neutral y anónimo, es otro universal, mientras que solo el amor personaliza al otro. Lévinas no puede hablar del otro como un individuo por su énfasis particular en la ética y, por eso, Marion trata de moverse de la ética al amor. La verdadera individuación solo es posible en el eros-caritas, no en la ética (Gschwandthner, 2005).
La clave de la individuación del otro es el amor pues este es el lugar en el que los rostros se exponen uno al otro llegando a ser únicos el uno para el otro (Marion, 2002, p. 100; Geschwandtner, 2005, p. 72). Cuando el padre llama por su nombre al hijo, responde a la llamada del hijo con un nombre propio, lo saca de la indeterminación y lo reconoce como su propio hijo al que ama. La llamada por su propio nombre individualiza al hijo y lo reconoce como don que se da al padre y como don que se da al hijo. Con la víctima ocurre algo semejante: la victima que me mira es una llamada de amor, no es un código, un número, una estadística, sino una súplica amorosa de un ser humano, de una historia concreta.
Hay un desarrollo de la llamada del otro desde Heidegger hasta Marion. Heidegger presenta la llamada del ser a ser acogido, Lévinas la llamada del otro a ser responsable, Marion la llamada del otro a ser amado6. Y solo en este último es concretizado el otro como amante-amado.
La filosofía, según Marion, ha abandonado el amor para quedarse en conceptos más racionales que se pueden desglosar, definir y tratar de abarcar.
¿‘Amor’? suena como la palabra más prostituida –estrictamente hablando, la palabra de la prostitución. Por otra parte, espontáneamente recogemos su léxico: el amor se ‘hace’ como se hacen la guerra o los negocios, y ya solo se trata de determinar con qué acompañantes, a qué precio, con qué beneficios… en cuanto decirlo, pensarlo o celebrarlo, silencio en las filas […] Así el mismo término de ‘caridad’ se halla, si fuera posible más abandonado: por otra parte también se ‘hace’ caridad –o más bien, para evitar que se vuelva limosna y se reduzca a la mendicidad, le quitamos incluso su magnífico nombre y la cubrimos de harapos supuestamente más aceptables, ‘fraternidad’, ‘solidaridad’ (Marion, 2005, p. 10).
Ricoeur insiste en una relación dialéctica entre amor y justicia, y ello, puede fundamentar la necesidad de colocar en diálogo la lógica de la equivalencia con la lógica de la sobreabundancia. Occidente le ha dado potestad a la justicia sobre la primera y a la religión y la moral sobre la segunda, pero el acontecimiento humano se atestigua en la vida y, por ende, esa división no puede producir como fruto dos lógicas contrapuestas para superar y transformar el conflicto. “Ella hace, sin embargo, de la justicia, el medio necesario del amor, precisamente porque el amor es supra moral, solo entra en la esfera práctica y ética bajo la égida de la justicia” (Ricoeur, 1990, p. 33). El reto es provocar un encuentro entre esas dos lógicas inmersas en el rostro.
La posibilidad del perdón ágape parece imposible en una sociedad secular. Muchos la desestiman con base en la crítica moderna de la religión que niega su utilización en un mundo racional y jurídicamente justo. En verdad, el ágape se caracteriza por deslizarse del cálculo y buscar no solo la supresión de la deuda sino también la reconstitución de la relación yo-tú perdida en la violencia. Así el “hombre al que se ve delante” es el destinatario de la reconstitución de la relación. “El verdadero perdón es una relación personal con alguien” (Jankélévitch, 1967, p. 12), o como dice Ricoeur: “el perdón es, en principio, lo que se le pide a otro, en primer lugar, a la víctima” (Ricoeur, 1995, p. 82). En una visión moderna, el ágape es un estado imposible y hay que dejar todo a la justicia y seguir bajo el ámbito de la ley. Se supone acá que el perdón olvida también la memoria, pero esa no es la tradición neotestamentaria que habla de una culpa manejada y de una memoria purificada (Cfr. Lucas 2, 51; Hebreos 7, 25-27).
Es posible pensar que pueda darse un paso del ágape a la justicia con una justicia restaurativa sin negociaciones ni componendas que incluya el perdón sin dejar de lado la completa reparación y el arrepentimiento apoyados culturalmente de restituciones simbólicas que produzcan la restauración de la dignidad, de la historia y de la sana convivencia de la comunidad. Ese perdón no puede ser banal, y en eso puede ayudar la tradición abrámica de Occidente. De hecho, han existido perdones, amnistías, remisiones y condonaciones.
Kant (2005) en la Metafísica de las costumbres, hablando del derecho, se opone al perdón:
Aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros (por ejemplo, decidiera disgregarse y diseminarse por todo el mundo el pueblo que vive en una isla), antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, para que cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este castigo: porque puede considerársele como cómplice de esta violación pública de la justicia (pp. 168-169).
En la misma línea se colocan muchos hoy, de hablar de justicia sin perdón. Cada día, no obstante, el tema del perdón aparece en las discusiones políticas cuando se habla de acuerdos de paz, y el pensamiento de filósofos como Ricoeur, Arendt y Jankélévicht planea en todo ello. El perdón se constituye en asunto social y político y la restitución simbólica va adquiriendo status de instrumento esencial en la reconstrucción de la convivencia.
Es preciso establecer como reto social la restitución simbólica, explorar esa sensibilidad humana que conecta las diferencias a un mismo proyecto vital, que identifica interculturalmente las múltiples manifestaciones, y a partir de ello construir un proyecto de reconstrucción social.
El verdadero amor trata de alcanzar lo mejor según la máxima de mientras más amor más conocimiento. El amor va más allá del entendimiento pues tiene la capacidad de conocer lo que ni la ley ni la razón permiten: entrar en el mundo del otro, en la historia del otro, no para dominarlo o esclavizarlo, sino para incluirlo. Es un amor erótico pues no se separa el amor de la carne real, de la carne histórica, de la carne masacrada. Cuando se ama se reconstituye al otro como sujeto, sujeto que había sido masacrado. Hay que superar el miedo erótico que caracteriza a la metafísica desde la Edad Media hasta nuestros días y suprimir el olvido cartesiano en el que se ha mantenido al amor en la filosofía.
Es preciso establecer como reto social la restitución simbólica, explorar esa sensibilidad humana que conecta las diferencias a un mismo proyecto vital, que identifica interculturalmente las múltiples manifestaciones y a partir de ello construir un proyecto de reconstrucción social. Aquí cobra sentido un proyecto de reintegración social multidimensional e inclusivo, que no nos permita borrar la interpelación del rostro humano.
Las herramientas, dispositivos jurídicos que establezcan la verdad, la no repetición y un especial cuidado de no revictimizar a las víctimas del conflicto. De no propiciar un enfoque de derechos que encasille el conflicto en focos poblacionales, por la no reparación simbólica no se convierta en la suma de actividades para dar cumplimiento al acuerdo solamente, sino que en realidad transforme el imaginario colectivo de las comunidades afectadas.
La restitución simbólica debe prever la creación de espacios, imaginarios y acciones que representen la reconstrucción de una sociedad. Allí, es válido el cumplimiento jurídico de crear centros de memoria y pedagogías sociales sobre las víctimas, la memoria histórica y el conflicto. Pero no se puede olvidar que el trasfondo del problema es la vulnerabilidad humana que acontece allí en el cual se ha cercenado la vida. Tocar lo íntimo del dolor humano producido a las víctimas, excarnar la conciencia humana de quien ha hecho daño, es un proceso que requiere tiempo y superar las lógicas de la condonación económica o jurídica. Tiene espacios personales y comunitarios, pero sobre todo necesita de una reflexión multidimensional de nuestro sentido humano y este será el garante de la no repetición de la excarnación que se le propicia al cuerpo, a la carne humana cuando hay deshumanización de los rostros que se interpelan.
Conclusiones
En presencia de una justicia de orden punitivo con claras herencias modernas e ilustradas, se hace necesario pasar a una justicia que tenga en cuenta la posibilidad real del perdón y la reconciliación. Estos últimos se van convirtiendo en actos políticos y sociales de responsabilidad histórica que, conservando la memoria de lo sucedido, la verdad existencial de los hechos y la restauración del ágape con justicia, hagan realidad el anhelo de la comunidad reconciliada.
La responsabilidad histórica y la realización de la justicia implican mantener la memoria a través del testimonio del sujeto concreto que ha sufrido la violencia. El testigo real, no el espectador neutral, ha de ser escuchado pues su voz es la verdad del acontecimiento, en su carne tiene grabadas las garras de una historia propia y única (que es la historia de todo un pueblo).
La restitución simbólica debe prever la creación de espacios, imaginarios y acciones que representen la reconstrucción de una sociedad. Allí, es válido el cumplimiento jurídico de crear centros de memoria y pedagogías sociales sobre las víctimas, la memoria histórica y el conflicto. Pero no se puede olvidar que el trasfondo del problema es la vulnerabilidad humana que acontece allí en el cual se ha cercenado la vida. Tocar lo íntimo del dolor humano producido a las víctimas, excarnar la conciencia humana de quien ha hecho daño, es un proceso que requiere tiempo y superar las lógicas de la condonación económica o jurídica. Tiene espacios personales y comunitarios, pero sobre todo necesita de una reflexión multidimensional de nuestro sentido humano y este será el garante de la no repetición de la excarnación que se le propicia al cuerpo, a la carne humana cuando hay deshumanización de los rostros que se interpelan.
El verdadero amor trata de alcanzar lo mejor según la máxima que mientras más amor, más conocimiento. El amor va más allá del entendimiento pues tiene la capacidad de conocer lo que ni la ley ni la razón permiten: entrar en el mundo del otro, en la historia del otro, no para dominarlo o esclavizarlo, sino para incluirlo. Es un amor erótico pues no se separa el amor de la carne real, de la carne histórica, de la carne masacrada. Cuando se ama se reconstituye al otro como sujeto, sujeto que había sido masacrado. Hay que superar el miedo erótico que caracteriza a la metafísica desde la Edad Media hasta nuestros días y suprimir el olvido cartesiano en el que se ha mantenido al amor en la filosofía.
No es posible construir el futuro borrando lo sucedido con una amnistía general de perdón y olvido, ni tampoco con un castigo eterno para los victimarios. Hay que mantenerse en la “construcción simbólica de la memoria como un continuo re-sentir, estremecerse con el acto del horror, indignarse moralmente y llevar la palabra, ese silencio-ausencia-presente, hasta la esfera pública” (Villa, 2016, p. 154).
El perdón es un acto heroico, que generalmente solo se puede dar en el hombre religioso y que no pertenece al Estado darlo o imponerlo. El principio de subsidariedad funciona acá. Las confesiones religiosas abrámicas tienen ese elemento como parte de su riqueza espiritual y pueden aportarlo a la nación. Ellas no pueden imponer el perdón, pero sí ofrecer espacios de encuentro, ofrecer ese signo a la nación, promoviendo nuevas formas de “racionalidad” o encuentro personal entre los hombres (Pikaza, 2012, p. 3). Si muchas veces ellas fueron causa de enfrentamiento ahora pueden ser lugares de reconciliación, especialmente en países en los que la mayoría son creyentes y tienen la base espiritual para realizarlo, y aún más, si sus adherentes dan el primer paso reforzándolo como acto político sin confesionalismos, pues la excedencia del amor no es de una religión sino una categoría estructural humana.
Referencias
Alto Comisionado para la Paz. (24 nov. 2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-yconversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
Arboleda, C., & Castrillón, L. (2013). Testigo, memoria y esperanza. Cuestiones teológicas, 40(94), 457-478.
Arendt, H. (1959). The Human Condition: A Study of the Central Conditions facing
Modern Man. New York: Dobleday Anchor Books.
Arendt, H. (2006). Hombres en tiempos de oscuridad. Madrid: Gedisa.
Arendt, H. (2007) Responsabilidad y juicio. Barcelona: Editorial Paidós.
Castañeda, T., & Alba, F. (2014). “Hay que repensarlo todo a la luz de la barbarie” Entrevista a Manuel Reyes Mate. Revista de Estudios Sociales, (50): 179-186.

