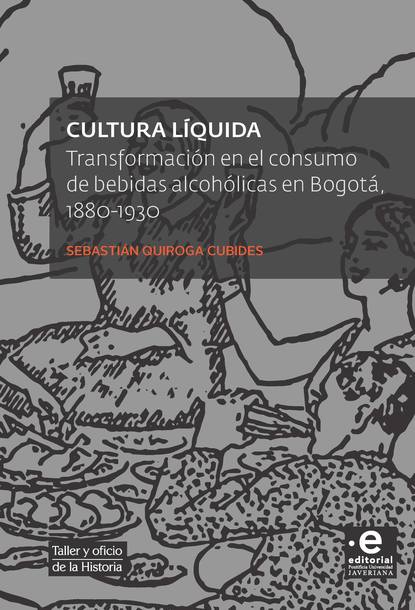Historia intelectual y opinión pública en la celebración del bicentenario de la independencia
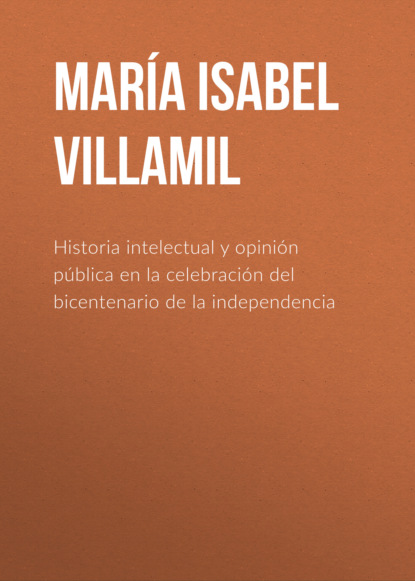
- -
- 100%
- +
Cambios cualitativos y cuantitativos de la opinión pública a mediados del siglo XIX y comienzos del XX
A finales del siglo XIX en América Latina, el horizonte conceptual que se comenzó a conformar alejaba a los individuos de un mundo que requería de la autoridad divina para su funcionamiento normal. En ese momento, tal giro no se concentraba en cuántas personas dejaron de creer en Dios o en qué tan opuesta a la autoridad eclesiástica se volvió la población. Los individuos podían mantener sus creencias sobre Dios, pero en la práctica y en términos generales, Dios salió del centro de la vida de los individuos. Al respecto, Elías José Palti nos recuerda que el vacío que dejó Dios en la vida de los hombres fue llenado pronto por otros objetos de adoración como la patria, la nación, la libertad, la historia y la revolución.35 En este sentido, algunas formas de enseñar la vida de Jesús, así como los modos de adoración que se utilizaron en el culto católico y su lenguaje, empezaron a ser parte de nuevos cultos laicos. Y esta fue precisamente una de las características principales que adoptó la opinión pública de mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX. De estos hechos precisamente da cuenta Carlos Forment en su obra, cuando muestra que el lenguaje católico fue precisamente lo que se usó en la vida pública; de igual modo, configuró el marco que permite explicar los contenidos transmitidos por las diversas asociaciones que aparecieron a lo largo del siglo XIX, tanto cívicas como económicas y políticas.36 Lo anterior se estudiará a fondo en el segundo, tercer y cuarto capítulo del presente escrito; de igual modo, las procesiones que tuvieron lugar durante las celebraciones del centenario, tanto en Colombia como en México en honor a la historia y los héroes de la patria, junto con los apelativos de santos a dichos héroes utilizados en los periódicos tanto de Colombia como de México, serán expuestos más ampliamente en el último capítulo del texto.
En paralelo al proceso de desarrollo de sistemas democráticos y republicanos en los países latinoamericanos durante el siglo XIX, la esfera pública experimentó progresivamente mayor o menor autonomía con relación a las autoridades políticas; de igual modo, al final del siglo XIX, dichos países ingresaron gradualmente al proceso de modernización. Sin embargo, la opinión pública no solo fue producto de los cambios ocurridos en la sociedad; además, fue pieza clave para que se desarrollaran los procesos de modernización social y política que habrían de suceder en la América Latina del siglo XIX.37 Luego de que la república triunfara sobre las intenciones monárquicas que retornaron a México personificadas en Maximiliano, con el largo periodo en que el Gobierno estuvo a manos de los liberales, se instauró un ambiente de inestabilidad por las alianzas, la exclusión entre competidores y la búsqueda de conciliación con anteriores grupos en conflicto.38 Dicha inestabilidad puede verse reflejada en las disputas ocasionadas por las candidaturas de determinado personaje, las cuales podían empezar con insultos personales, y terminar en agresiones físicas. En esa medida, el honor fue impuesto como norma; como un elemento preciado por las personas.39 Esa forma de hacer política se vio reflejada en los cambios y en las nuevas características que tuvo la opinión pública, lo cual hizo al mismo tiempo que la opinión influyera en tal situación.
A lo largo de este apartado, se explorará cómo la opinión pública tuvo una función primordial en el sistema político; algo que será expuesto también, a lo largo del próximo capítulo, con el caso de la prensa.40 De tal modo, se podrá en evidencia de qué modo se convirtió en el elemento articulador de las nuevas redes políticas que se generaban. Según ese horizonte, la prensa se convirtió durante la segunda mitad del siglo XIX en el principal medio utilizado para hacer política.41 En el ámbito local, regional y nacional, no se respondía de manera vertical en los partidos políticos; en esa medida, la prensa comenzó a transformarse en el medio con el cual algunos sectores locales y regionales podían recurrir al apoyo nacional, según sus intereses. De tal modo, los partidos eran constituidos por círculos que creaban alianzas inestables, lo cual hacía que los miembros de un partido no votaran monolíticamente a la hora de ir a las urnas, sino que se recurría a la negociación permanente. En medio de este panorama, la opinión pública dejó de ser el tribunal neutral en su concepto clásico, en cuyo caso los periódicos eran vehículos de ideas o de argumentos, o eran determinantes por su efecto persuasivo; por su parte, la prensa pasó a ser importante por su capacidad de generar hechos políticos e intervenir en la escena partidista; se convirtió así en la base para articular o desarticular las redes partidistas.42 En general, después de la segunda mitad del siglo XIX, la opinión pública pasó a ser “un campo de intervención y deliberación agonal para la definición de identidades subjetivas colectivas”,43 en el cual la prensa hacía que los sujetos se identificaran con cierta comunidad de intereses y valores.
Desde las asociaciones, la prensa y los cafés que existieron tanto en Bogotá como en ciudad de México, se crearon puntos de fuerte oposición a los Gobiernos los cuales trataban por todos los medios, de controlarlos, bien fuera destruyendo los edificios, en el caso de los cafés, para modernizar la ciudad, o creando una fuerte competencia. De igual modo, inyectaron grandes sumas de capital a los periódicos que apoyaban al Gobierno y, en algunos casos, encerraron a los directores de periódicos de oposición en prisión, o cerraron los periódicos. Tal fue el caso de la Sociedad Espiritista Central de la República de México, creada en 1872 por los generales Manuel Plowes y Refugio Ignacio González. Esta aglutinaba a sus asociados alrededor de un credo religioso y filosófico, así como en torno a un reglamento. Asimismo, existía la Sociedad Espírita de Señoras. En tanto, para 1873 ya había en ciudad de México diez sociedades espiritistas que reconocían a la Central. Dicho movimiento espiritista tuvo profundas raíces liberales, tenía un discurso unitarista, expresaba sus profundas fobias a lo que denominaba la tiranía del cientificismo, y añoraba al legendario Partido Liberal.44
En el caso de México, otra de las asociaciones más conocida durante el porfiriato fue el Ateneo de la Juventud, ya que dicha organización generó un fuerte movimiento de crítica a las justificaciones filosóficas del régimen. En un inicio, a ella pertenecieron estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia. Entre sus miembros encontramos a Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Antonio Caso, Jesús Tito Acevedo, Carlos González Peña, Rafael López y Alfonso Cravioto. Aquel grupo de pensadores se caracterizó por su oposición a los científicos,45 motivo por el cual en algunos textos46 fue considerado uno de los semilleros de la Revolución Mexicana. En torno a estas asociaciones, se empezó a generar la mayor oposición contra el porfiriato y el grupo de los científicos en quienes se apoyaba el régimen; de tal modo, el movimiento se creó por medio de las agrupaciones liberales y de la prensa liberal de oposición con poca circulación, de los que surgieron los clubes liberales y las organizaciones sociales y políticas que dieron inicio a la Revolución Mexicana, con sus bases sentadas en el Movimiento Antirreeleccionista.47
Los cafés pronto se convirtieron en lugares palpitantes de la ciudad, en los que se hablaba de las actividades de la vida cotidiana y se leía el periódico; fueron, asimismo, centros importantes de conspiración, espionaje, y sitios en donde se discutían los acontecimientos de la actualidad política.48 El primer café abierto en México se llamó el Café Manrique. Sus comensales eran conocidos como petimetres, recetantes, planchados, currutacos o manojitos mexicanos, y por lo general eran vagos, desempleados o cesantes.49 De igual modo, los más famosos de ese tipo fueron el Café-restaurante de Chapultepec y El Rendez Vous de México, por su elegante ubicación en el Bosque de Chapultepec, y por la preferencia que la clase dirigente tenía de estos a la hora de organizar sus fiestas y reuniones. Cabe añadir incluso que el primero de ellos fue el más usado por las comitivas diplomáticas para los lunches ofrecidos durante las fiestas del centenario de la independencia. Esos cafés fueron avasallados poco a poco en algunos sectores de la ciudad, presas del proceso de modernización. Con motivo de la celebración del centenario de la independencia, se destruyeron muchos edificios coloniales como el de la Concordia, que era una construcción del siglo XVIII, en donde quedaba el Café de la Concordia. Resulta reseñable que los testigos de la época afirmaban que aquella no fue la muerte de un edificio, sino de una época de costumbres afrancesadas.50 Igual suerte sufrió el Café Manrique, el cual quedaba en las calles Tacuba y Monte de Piedad, y que cerró sus puertas en 1906, para dejar de ser el “cuartel de escritores modernistas, donde Gutiérrez Nájera oficiaba como sumo pontífice”.51
En términos generales, las dos principales características de la opinión pública a lo largo del siglo XIX son la permanencia del lenguaje católico en algunas de sus expresiones provenientes de la tradición colonial, y su fuerte cercanía con el tema político, tanto en las asociaciones como en la prensa y en los cafés. A continuación, se expondrán más detalladamente los cambios cuantitativos y cualitativos que se operaron en ella en general, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos del XX.
Cambios cuantitativos
Como fue mencionado anteriormente, los cambios a continuación expuestos se dieron en la opinión pública durante el siglo XIX, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, dichos cambios se hicieron más profundos en su relación con el número y los tipos de asociaciones que existían.52 En México, se fundaron específicamente 1400 asociaciones cívicas entre los años 1857 y 1881. De igual modo, fue notorio que en la última década del siglo XIX ese aumento fuera mayor. Durante la última década, los testigos afirmaron que por todas partes se creaban entidades como asociaciones artísticas, congresos científicos y asociaciones de obreros.53 Además de aumentar en sí el número de las asociaciones, estas empezaron a ser de varios tipos: grupos de ayuda mutua, clubes sociales, asociaciones deportivas, logias masónicas, agrupaciones de inmigrantes, sociedades profesionales, círculos literarios, entre otros.54 Es posible encontrar un ejemplo de lo anterior durante la República Restaurada y el porfiriato,55 momento en el que se originó la fiebre asociacionista. Al igual que las asociaciones, los periódicos aumentaron; su número fue en incremento, y su variedad también creció. Lo anterior sucedió principalmente en las ciudades capitales; en Buenos Aires, La Nación y La Prensa producían cada uno 18 000 ejemplares en 1887. Según Hilda Sábato, en Buenos Aires se producía un diario por cada cuatro habitantes.56 En el valle de México, se concentraba el 26 % de los periódicos producidos en todo el país.57
Asimismo, la prensa tuvo en México un aumento muy importante durante el final del siglo XIX. En 1871, el diario El Mensajero afirmaba que por todas partes brotaban diarios.58 Y, aunque desde 1840 ya habían empezado a aparecer revistas dirigidas a señoritas, al igual que temas para niños en esas y otras publicaciones, con el objeto de ampliar el número de lectores,59 a comienzos del siglo XX, el tipo de temas se comenzó a ampliar para aumentar los lectores a los que se dirigían los periódicos.60
Por otro lado, hay un aspecto de la amplitud cuantitativa relacionado con las características de la opinión pública en ese sentido; aspecto que impide pensar que, en el caso de la producción de periódicos como tal, aquella noción solo se relacionaba con la demanda real de estos. En consecuencia, una de las particularidades más importantes de la opinión pública durante el siglo XIX era su carácter político; además, se afirma que la legitimidad de los Gobiernos comenzó a depender de tal aspecto. Lo anterior trae como consecuencia que aquellos periódicos apoyados por los gobernantes cuidaran su imagen y procuraran ser los más leídos, ya que eso no medía su estabilidad económica, sino que tal aspecto dependía del apoyo que podía recibir un gobernante de parte de la población. Con lo anterior se hace referencia al hecho de que el amplio número de ejemplares patrocinados por el porfiriato era asignado a los empleados del Estado, caracterizados por su gran número. En efecto, Pablo Piccato sugiere que el gran número de la producción no mostraba en todos los casos la demanda de la prensa como producto, sino que representaba la capacidad de producción y el deseo de un gobernante por mostrar su poder y su respaldo a la población, en la medida en que algunos ejemplares podían obedecer a suscripciones de empleados públicos.61 Por ejemplo, en 1907 el porfirista El Imparcial produjo 125 000 ejemplares al día, mientras que en 1911 El país imprimió 200 000. Lo anterior contrasta con el número de alfabetos que vivían en la época en ciudad de México, que solo eran 94 000. En consecuencia, es increíble que el tiraje de un solo periódico sobrepasara el número de la población alfabeta de la ciudad.62 Aquello indicaría que este número no se relaciona directamente con la demanda real de los periódicos, como correspondería a la compra y la venta de la información, sino a sus perspectivas como bien de un grupo político, a la manera sugerida por Piccato.63
Una situación similar sucedió en Colombia, cuando se notó que el número de periódicos en circulación no iba relacionado con la demanda proveniente de la población. Tal aspecto es evidente en la queja del periódico La Fusión, postulada en el artículo “Movimiento periodístico”.64 En él, se afirmaba que la proliferación de periódicos surgía en un ambiente de libertad de prensa, pero la molestia residía en que no había tanta gente en condiciones de leer todo lo que se producía. En 1910, en una Bogotá que contaba con 150 000 habitantes, solo se tiraban 3000 ejemplares de un título; en aquel mismo momento, en un país tan pequeño como Nicaragua, había diarios que tiraban diariamente 5000 números.65 A diferencia de lo observado en los periódicos y en el Estado mexicano, en Colombia no había condiciones económicas para inyectar amplias sumas de capital y tener la tecnología disponible para imprimir muchos ejemplares. En Colombia, el aumento no se evidenciaba en los tirajes en sí mismos, sino en el número de títulos,66 lo cual evidencia que la opinión pública se encontraba muy dividida en diversos grupos, como veremos a profundidad más adelante.
Cambios cualitativos
Con relación a los cambios cualitativos que experimentó la opinión pública durante la segunda mitad del siglo XIX, el primero que llama nuestra atención es el anotado por Elías José Palti67 con respecto al aporte sustancial que hizo François Xavier Guerra a la historiografía del periodo. Guerra anotaba cómo la sociedad había empezado a ser pensada como una gran asociación de sujetos reunidos voluntariamente, cuyo conjunto era la nación o el pueblo. Mientras se experimentaba una nueva sociabilidad basada en individuos que se reunían por vínculos contractuales asumidos libremente, en ella se empezaba a fundamentar el nuevo imaginario social moderno. Según Guerra, en estas asociaciones de la segunda mitad del siglo XIX se constituyeron espacios autónomos, autogobernados y solidarios, en donde se promovía una sociedad libre, fraterna y republicana; de tal modo, además de ser una especie de escuelas en donde se impartía civismo y civilidad, las asociaciones también fueron sendos ejemplos de funcionamiento republicano.68 Las asociaciones no fueron solamente muestras de una opinión pública moderna, en tanto que eran espacios de discusión de temas en común —cabe señalar, lugares en los que las personas se reunían por iniciativa propia—, sino que también eran evidencia de aquello en la medida en que su organización interna permitía que los individuos de una sociedad practicaran vivamente la vida republicana.69 De tal modo, según su forma de conformarse, las asociaciones fueron motores de prácticas democráticas, ya que luego de la segunda mitad del siglo XIX fue posible implementar adentro de ellas cotidianamente la igualad social y la igualdad política entre sus miembros.70 Claro está que, en el marco de las reglas democráticas que comprendían la organización de las asociaciones, se crearon jerarquías y se formaron disputas entre los grupos que eran miembros por integrarse a la parte superior de ellas.71 Además, en la práctica, dichas asociaciones podían ser a la vez asociativas y exclusivistas; fueron una forma de integración social y de participación política igualitaria, pero al mismo tiempo mostraron sensibilidad ante las diferencias que había entre sus miembros.72 De tal modo, si en lo político eran restrictivas, en lo social no, o viceversa.73 Mientras que en las asociaciones políticas los principios políticos eran vigilados celosamente, en las asociaciones científicas, las élites culturales de los países tenían la posibilidad de mezclarse como compatriotas, y no como enemigos políticos. Precisamente dichos grupos fueron creados en México antes de la revolución; movimientos masivos no violentos, organizados para desarmar el autoritarismo: agrupaciones que construyeron además alianzas en otras regiones con otros grupos similares, así como con periódicos, clubes políticos, y otras asociaciones similares.74 Como se ha expuesto, dichas asociaciones tuvieron caracteres muy variados, y su relación con los partidos políticos también lo fue. Cabe señalar que el hecho de que aquellas colectividades tuvieran cercanía con un partido, o con una facción católica o protestante, no las hacía más o menos democráticas. No obstante, ante la falta de atención del Estado, en la mayoría del territorio latinoamericano los ciudadanos fueron más partícipes democráticamente en el ámbito de las asociaciones que en el ámbito puramente político; en consecuencia, se creó una contradicción entre las prácticas del día a día y la vida institucional.75 Mientras en su interior las asociaciones implementaban prácticas democráticas, en aquel mismo contexto las elecciones eran muy corruptas. En este caso se observa el ejemplo de México, en donde días antes de las elecciones de julio de 1910, el Gobierno federal instruía a los delegados locales para que arrestaran a los candidatos de su localidad, como fue el caso específico de Francisco Ignacio Madero, quien había sido encarcelado el 7 de junio de 1910, días antes de que se celebraran las elecciones de presidente y vicepresidente.76
Como ha sido mencionado, y será ejemplificado más adelante, el lenguaje referencial de la opinión pública fue el católico.77 En las celebraciones del centenario de la independencia de México y Colombia, la retórica católica resultó siendo utilizada para referirse a los héroes de la patria.78 Así, el vocabulario del catolicismo cívico79 fue trasmitido, tanto por las asociaciones como por la prensa, a lo largo del área rural y urbana de México.80 De esa manera, Carlos Forment afirma que algunas actitudes tradicionales, como mantener los referentes del catolicismo cívico, permitieron que se incorporaran nuevas prácticas políticas, con lo que se alejaron de una planteamiento dicotómico entre la tradición y la modernidad.81 Es posible encontrar algunos ejemplos de esas nuevas prácticas políticas, en los que se notan mezclas de tradición y modernidad política, principalmente en los eventos de promulgación de las primeras constituciones de la época de la independencia. Antonio Annino muestra un ejemplo de lo anterior cuando examina las coincidencias en los pueblos mexicanos de las fechas dedicadas a los santos con la de la promulgación de la Constitución de 1812. Tal situación no se dio solamente por iniciativa de la población, sino que las mismas cortes decretaron que cada párroco diera el sermón sobre las bondades del código, lo cual finalizó con una procesión con una copia de la Constitución por todo el pueblo; evento en el que participaron todos los estamentos de la sociedad.82 Junto con el sinnúmero de asociaciones estudiadas en el texto de Carlos Forment para los casos de México y Perú, en el caso de Colombia es fundamental una de particular interés. Además de ser un claro ejemplo de la puesta en práctica de procedimientos democráticos, en la Asociación San Vicente de Paul participaron algunos de los políticos más importantes de la época, y varios de los presidentes de la república del cambio de siglo. Dicha asociación, la cual fue creada en 1857,83 se caracterizó porque sus autoridades se escogían mediante la votación de sus miembros; y además porque adentro de sus funciones estaba educar a los artesanos según las necesidades de su labor. De igual modo, entre sus presidentes se cuentan José Manuel Marroquín84 y Carlos Eugenio Restrepo. Este último además fundó la Cruz Roja y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín.85
Como consecuencia de la diversificación dada en las asociaciones, la sociedad se fragmentó en un sinnúmero de agrupaciones plurales que no buscaban acceder a una verdad como fin último, sino defender y articular mutuamente sus intereses específicos. En ese caso, se dio un quiebre de las idealizaciones de unificación de lo social y de un origen único primitivo, lo cual tuvo como resultado una nueva forma de realidad política.86 En aquel ambiente, la verdad que buscaba la opinión pública durante la primera mitad del siglo XIX por medio de argumentos racionales, fue sustituida por la consecución del bien común con base en acuerdos a corto plazo, lo cual obligó a que el orden se construyera y reforzara constantemente; en consecuencia, su percepción se hizo inalcanzable.87 En ese contexto, la prensa se constituyó como una nueva forma de articulación del espacio público; un escenario en el que se conciliarían las ideas de la deliberación racional y la democracia.88 Un ejemplo de lo anterior fue el esencial papel que desempeñaron los diarios en la creación y el desmoronamiento de las listas para las elecciones. En Colombia, por ejemplo, es de gran relevancia cómo algunos políticos se quejaban de encontrarse en varias listas, a pesar de no haber dado su autorización definitiva. Lo anterior es evidente además en la carta que Carlos Arturo Torres escribió a la Junta Republicana, en la cual afirmaba que se había enterado en la prensa y en las hojas volantes pegadas en las paredes de que había sido incluido en la lista de la Junta como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1910, en representación del Distrito Electoral de Tunja. Si bien aquel es un honor que Torres agradece, también lo declina, por no estar de acuerdo con el carácter restringido de los temas a tratar en dicha Asamblea.89 Por otro lado, en México, la correspondencia de Porfirio Díaz muestra quejas de políticos que advierten no ser incluidos en algunas listas electorales, a pesar del apoyo del general Díaz.90 En el siguiente apartado, se ampliarán esos temas, pues se explicará cómo la opinión pública pasó de concentrarse en el modelo forense a consolidarse en el estratégico; análisis organizado según los términos que propone Elías José Palti.91
Cambio del modelo jurídico al estratégico
En el presente apartado, se fijará la atención en uno de los cambios más importantes que experimentó la esfera pública, entre los señalados por Elías José Palti en sus escritos. Así se hace referencia al hecho de que, durante la segunda mitad del siglo XIX, se originó una reconfiguración de la opinión pública; reestructuración que condujo a que, adentro del ambiente deliberativo, se adoptará un discurso estratégico. Cabe señalar que, según Annick Lempérière, el modelo jurídico de la opinión pública tiene su origen antes del siglo XVIII, y significó el escrutinio de las acciones individuales en público; marco que supuso fijar la reputación de un individuo.92 Por su parte, Palti hace alusión al modelo jurídico como el concepto moderno de opinión, en el que la opinión pública sería un tribunal neutral que buscaba llegar a una única verdad por medio del contraste de pruebas y argumentos disponibles. Sin embargo, la prensa tuvo mucha importancia en la formación de dicho modelo jurídico (forense) de la opinión pública. Es fundamental señalar entonces que la prensa surgió en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII, con la función de informar a los súbditos las decisiones de los gobernantes; no obstante, los periódicos que la conformaban comenzaron a ser utilizados para mantener la legitimidad de los gobernantes, al convertirse en instrumentos que buscaban disminuir el papel deslegitimador que tenían otros medios como el líbelo y el chisme. En medio de ese escenario, los periódicos abrieron un ambiente de debate y, de este modo, dieron lugar a la posibilidad de que el público pensara que contaba con el poder de fiscalizar las acciones de los gobernantes. De esa manera, la autoridad de los gobernantes del antiguo régimen se resquebrajó, al instituirse la opinión pública como el árbitro supremo de la legitimidad de la autoridad; así, se instaló el modelo forense de la opinión pública.93 Al privar a las autoridades políticas de una autoridad basada en una figura divina, como ya se mencionó, el sustento de la legitimidad pasó a concentrarse en la voluntad de los sujetos, lo cual se encarnaría en la opinión pública.94 Por eso, durante todo el siglo XIX los gobernantes invocaban el poder de la opinión pública en busca de respaldo. En aquel momento, se hizo muy difícil que los Gobiernos se mantuvieran en el poder si se oponían a la opinión pública; en consecuencia, como se explorará más adelante, buscaban estrategias para controlarla.95