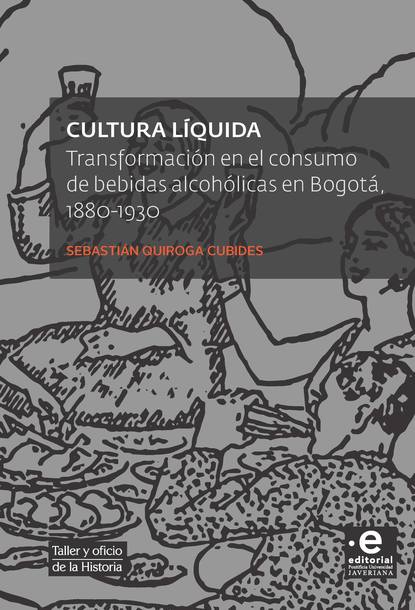Historia intelectual y opinión pública en la celebración del bicentenario de la independencia
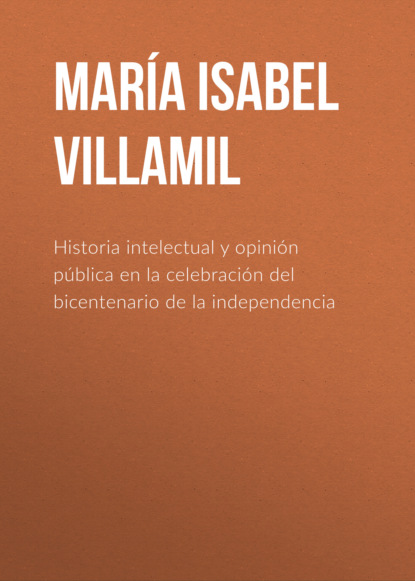
- -
- 100%
- +
La discusión sobre las acciones de los gobernantes llegaba a la fuerte confrontación, siendo promovida principalmente por la prensa; en aquel contexto, los actores “se enfrentaron de manera enconada”, con tal de llevar a cabo determinados proyectos políticos y programas sociales, y se llegó al extremo de embarcarse en la guerra misma si las condiciones así lo requerían, como fue el caso de la Guerra de los Mil Días. Tales confrontaciones surgieron por el deseo inamovible de construir un Estado y una sociedad acorde con actitudes fanáticas, intolerantes e irracionales. Así, se asentaron principalmente las relaciones basadas en la dicotomía que opone al amigo y al enemigo.96 Por eso, el respaldo de la prensa era tan importante para un mandatario. Según eso, la prensa mexicana fue vivo reflejo de cómo los gobernantes buscaban el respaldo de la prensa, en el momento de la celebración del centenario de la independencia. En primera medida, la tranquilidad y el desarrollo de la prensa obedecieron al fuerte control y al autoritarismo con que se trató la política durante el porfiriato. En esa medida, la prensa y la opinión pública fueron expresiones del fuerte control que ejerció Porfirio Díaz. De igual modo, tanto en Colombia como en México, los procesos de innovación tecnológica en gran medida surgieron en el seno de instituciones relacionadas con grandes sumas de capital y, en el caso de México, con las subvenciones del Gobierno. Por eso, los periódicos con capacidades superiores para responder a las necesidades del mercado, e imprimir un mayor número de periódicos a un costo más bajo, eran los que apoyaban a profirió Díaz, mientras que los pertenecientes a la oposición se veían enfrentados a la competencia desleal y a las persecuciones políticas.
El modelo jurídico de la opinión pública forense
En su artículo “La transformación del liberalismo mexicano”,97 Elías José Palti muestra cómo se conformó la opinión pública moderna o, como también la denomina en varios de sus escritos, el modelo jurídico de la opinión pública. Se lo llama de aquel modo porque esta era una especie de tribunal neutro que, luego de evaluar las evidencias y los argumentos que estaban en juego, buscaba llegar a la “verdad del caso”.98 En el contexto mexicano, la República Restaurada fue precisamente el punto culminante de la opinión pública forense. A lo largo de aquel periodo, se desarrolló un sinnúmero de periódicos que tuvieron una función clave para la articulación del sistema político, lo cual generó una crisis del concepto deliberativo de opinión pública.99 A pesar de que la prensa del momento se ufanaba al afirmar que era independiente de los asuntos del poder político, es notorio cómo sus intereses se mantuvieron inocultablemente adentro de la contienda política, e incluso adentro de los odios partidistas. Lo anterior, de igual modo, sucedió con las facciones que se integraban al interior de los partidos.100
El modelo estratégico de la opinión pública
En tanto que se abandonó la concepción de que podía haber una verdad posible en torno de la cual giraban los discursos para llegar a ella, la opinión pública dejó de ser un espacio de debate, y se convirtió en un contexto de disputa y de negociación estratégica.101 Según ese modelo estratégico, la opinión pública se empezó a definir como el parecer de un grupo limitado de hombres de honor, cohesionados como grupo y, por tanto, capaces de ofrecer dictámenes sobre problemas vitales de la sociedad.102 Hubo así una transición de un modelo jurídico, en el que predominaron los abogados, a un modelo estratégico de sociedad civil, en el que el plantel político dejó de ser conformado mayoritariamente por abogados, y empezaron a sobresalir los médicos. En aquel modelo, en el que la legitimidad no provenía de una autoridad externa, la sociedad comenzó a ser vista como la encarnación del ideal republicano del autogobierno; como la rúbrica del autocontrol de las tendencias antisociales.103 De ese modo, la sociedad comenzó a tener como objetivo la modelación de conductas colectivas, en cuyo caso los elementos que podían contaminar al conjunto de la sociedad eran apartados,104 en cárceles y sanatorios. Ese hecho explica por qué el primer acto del centenario de la independencia fue la inauguración del sanatorio de enfermos mentales de ciudad de México; edificación construida por el hijo de Porfirio Díaz. Lo anterior evidencia qué tan relacionada estuvo la celebración del centenario de la independencia, tanto en México como en Colombia, con su presente; muestra que aquella conmemoración no fue la recordación de un hecho tal y como pasó, sino un evento en el que se evaluó la experiencia adquirida para alcanzar la paz, el anhelado orden y el progreso, con la finalidad de así proyectarse hacia la civilización occidental. Cabe entonces señalar que ese último proceso de gradual integración a Occidente se había ido dando a lo largo del siglo XIX en los países latinoamericanos.105
Como se señaló con anterioridad, el espacio social se fragmentó en un sinnúmero de asociaciones, debido a que los actores sociales ya no buscaban una verdad absoluta, sino que se centraban en defender y armonizar sus intereses.106 En últimas, la sociedad en su conjunto no se organizaba en torno a una verdad única, sino alrededor de la búsqueda de un bien común. Consecuentemente, la negociación sobre ese bien común se convirtió en una lucha de intereses competitivos; así, era imposible mantener la noción de un solo interés común. En el caso de México, la oposición denunciaba que la competencia había dejado de organizarse en torno al bien común, y por el contrario era notoria la competencia por alcanzar los beneficios de un Estado regulador fortalecido.107 Por tanto, el orden era escaso, y permanecía en constante negociación y búsqueda. De esa manera, según el marco del modelo estratégico, el espacio público se convirtió en un foro de debate, de ideas de oposición y de articulación de intereses siempre singulares, en busca de lo que comenzó a llamarse el bien común, y no de la verdad, como se daba en el modelo forense o jurídico.108 Es así notorio cómo, en aquella época, los contemporáneos eran conscientes de tal situación. En su obra Idola Fori, Carlos Arturo Torres define los ídolos del foro, no como productos de la crítica racional, sino como “abstracciones que no corresponden a la concreción de una realidad categórica, a intangibles fantasmas de la plaza pública, se les han ofrendado más lágrimas y sangre que a las divinidades crueles del politeísmo oriental”.109 Es posible encontrar ejemplos de lo anterior, en los que la
prensa es un actor central en la arena política: refleja los puntos de vista de diversos sectores de la opinión pública, sirve para ventilar los pleitos y discusiones de la clase política e incluso es herramienta indispensable para los levantamientos armados.110
Dichas discusiones se vieron reflejadas en los temas de historia tratados con motivo de la celebración del centenario en Colombia. Entre los periódicos La Fusión y La Unidad, se discutió el significado de José Hilario López en la celebración del centenario de la independencia. Mientras La Unidad afirmaba que las fuentes utilizadas para incluir a José Hilario López como actor importante de la independencia no eran veraces, La Fusión decía que no era posible cuestionarlas porque eran inéditas. Como es notorio por el lenguaje utilizado, en esas discusiones se exaltaban más las pasiones que los hechos contundentes, con la finalidad de respaldar los debates. Para defender su postura, La Fusión arguye que ha “dicho que solo por pasión, ceguedad o decrepitud, puede argumentarse y cualquier persona imparcial tendrá que concedernos la justicia plena”.111
Lo anterior condujo a que, en el marco de la opinión pública, las asociaciones fueran internamente escuelas de prácticas democráticas; no obstante, como ya se señaló, eso no excluyó la ausencia de ciertos elementos fundamentales. Simultáneamente, se buscaba contrarrestar dicha exclusión entre los grupos por medio de negociaciones políticas momentáneas que debían conducir a un diálogo igualitario y no violento. Por eso, varios autores han señalado la relación que hay entre el honor y opinión pública a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Cabe mencionar entre ellos a Pablo Piccato, quien afirma que el honor y la opinión pública se relacionaban en tanto que se situaban en medio de los mecanismos sociales e ideológicos de la exclusión.112 De lo anterior da cuenta en México el prestigio que logró el grupo de los científicos, gracias a la disociación que hizo de los periodistas independientes.113 Esta actitud afectó la variedad y la autonomía que debían caracterizar a los periódicos en México. En principio, Porfirio Díaz controlaba los ataques opositores, subsidiando el mayor número de periódicos posible, para así manejar por todos los flancos a la oposición; sin embargo, con el paso del tiempo, dicha oposición se fue controlando cada vez más, hasta que solo con un periódico se apuntaba a alcanzar dicho objetivo: por esto, luego de la creación de El Imparcial en 1896, los subsidios se centraron en ese medio, y los demás periódicos tuvieron dificultades para sobrevivir, mientras que la censura y los ataques contra la prensa de oposición se intensificaron. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, aparecieron muchos periódicos liberales como El Diario del Hogar (1881-1912) y La Patria (1877-1914), pero El Imparcial (1896-1914), de Rafael Reyes Spindola, fue la publicación dominante del escenario noticioso, en tanto que mostraba la transformación del liberalismo y su conjugación con el positivismo científico. Con el paso del tiempo, los liberales se empezaron a dividir en dos: los que estaban en el poder, conocidos como positivistas y luego como científicos, y los radicales, doctrinarios, puros o jacobinos. Entre los primeros, las principales publicaciones destacadas como exponentes fueron El Imparcial y La Libertad, y entre los medios radicales es fundamental señalar El Diario del Hogar y El México Nuevo.114 De tal suerte, el prestigio social de los periodistas fue uno de los puntos neurálgicos según ellos consideraban; los ataques contra tal área les restaba credibilidad.115 En todo caso, a las persecuciones de Díaz se sumaba el ascenso social de algunos periodistas favorables al régimen, como producto de recomendaciones, subsidios y padrinazgos.116 Al mismo tiempo, la necesidad de los periódicos de sobrevivir, así como la ecuanimidad de las opiniones, ponían a los periódicos en una encrucijada por el uso que hacían el Gobierno y los políticos de los subsidios para controlar el medio.117
Tan fuertes llegaron a ser los enfrentamientos por el honor que, en muchos casos, tanto en Colombia como en México, incluso se optó por el duelo. En el caso de México, encontramos lances que tenían por lo general orígenes políticos, y que se usaban para someter a las partes en disputa a un arbitraje el cual permitía preservar la reputación y contaba con la aprobación de la opinión pública, a pesar de su naturaleza ilegal. En algunos casos, en el modelo estratégico de la opinión pública se ponía fin a la discusión con la muerte, y no con la argumentación organizada en busca de la verdad, como sucedía con mayor frecuencia en el modelo forense de la opinión pública. Como ejemplo de ese paso de las palabras a la acción, se encuentra el caso del duelo de honor llevado a cabo el 27 de abril de 1880 entre los periodistas Irineo Paz y Santiago Sierra, en el que aquel, hermano de Justo Sierra, perdió la vida.118
1 Para ampliar más esta postura con respecto a los estudios de opinión pública, es recomendable recurrir a Gonzalo Capellán, Opinión pública. Histórica y presente (Madrid: Editorial Trotta, 2008).
2 En Colombia se pueden encontrar trabajos como los de Miguel Ángel Urrego, Eduardo Posada Carbó y Renán Silva. Ver Rafael Rubiano Muñoz, Prensa y tradición. La imagen de España en la obra de Miguel Antonio Caro (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2011), 30.
3 Para profundizar sobre este desarrollo ver Palti, “De la historia”.
4 Palti, El tiempo de la política, 16-17.
5 Para ver uno de los debates que se entablaron sobre la obra de François Xavier Guerra, recomiendo los artículos: Medófilo Medina, “En el bicentenario: consideraciones en torno al paradigma de François Xavier Guerra sobre las ‘revoluciones hispánicas’”, Anuario de Historia Social y de la Cultura 37, n.o 1 (enero-junio 2010); Roberto Breña, “Diferencias y coincidencias en torno a la obra de François Xavier Guerra. Una réplica a Medófilo Medina”, Anuario de Historia Social y de la Cultura 3, n.o 1 (enero-junio 2011), y Medófilo Medina, “Alcances y límites del paradigma de las ‘revoluciones hispánicas’”, Anuario de Historia Social y de la Cultura 38, n.o 1 (enero-junio 2011).
6 François Xavier Guerra, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina”. En Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectiva histórica de América Latina, coord. por Hilda Sábato (México: Fondo de Cultura Económica, 1999), 33-61.
7 Guerra, “El soberano”, 33.
8 Javier Fernández Sebastián, “Las revoluciones hispánicas. Conceptos, metáforas y mitos”. En La revolución Francesa: ¿matriz de las revoluciones? (México: Universidad Iberoamericana, 2010), 133-134.
9 Fernández Sebastián, “Las revoluciones hispánicas”, 133-134.
10 Para ver una referencia sobre la sociología funcionalista de la comunicación en las propuestas de Harold Laswell, consultar en Armmand Mattelart y Michele Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación (Madrid: Paidós, 1997), 28-32.
11 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua española castellana (Barcelona: Horta, 1943), 837-838.
12 Covarrubias, Tesoro, 886.
13 Real Academia Española. http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
14 Real Academia Española.
15 Real Academia Española.
16 Real Academia Española.
17 Cándido Monzón Arribas, La opinión pública. Teorías, conceptos y métodos (Madrid: Editorial Tecnos, 1987), 15.
18 Monzón Arribas, La opinión pública, 18.
19 Quentin Skinner, Machiavelli. A very short introduction (Nueva York: Oxford, 2000), 39.
20 Monzón Arribas, La opinión pública, 18-21.
21 Palti, El tiempo de la política, 188.
22 Guillermo Zermeño, La cultura moderna de la historia. Una aproximación teórica e historiográfica (México: Colegio de México, 2004), 34.
23 Vincent Price, La opinión pública: esfera pública y comunicación (Barcelona: Paidós, 1994), 23 y José A. Ruiz San Román, Introducción a la teoría clásica de la opinión pública (Madrid: Editorial Tecnos, 1997), 15-31.
24 Annick Lempérière, “República y publicidad a finales del Antiguo Régimen (Nueva España)”. En Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, François Xavier Guerra (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), 54-79.
25 Se pueden poner como ejemplos a Monzón Arribas con su texto sobre opinión pública, y a James Van Horn Melton, La aparición del público durante la ilustración europea (Valencia: Universidad de Valencia, 2009).
26 Francisco Ortega, Disfraz y pluma de todos: opinión pública y cultura política. Siglos XVII y XIX (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales-University of Helsinki, The Research Project Europe, 2012), 16.
27 Cándido Monzón Arribas, La opinión pública, 11.
28 Elías José Palti, La invención de la legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX. (Un estudio sobre las formas del discurso político) (México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 315.
29 El libro de Jürgen Habermas Historia y crítica de la opinión pública salió a la luz en 1962, y tuvo mucha acogida en distintos sectores de la sociedad europea. Primero, fue difundido en Francia; luego, se publicó en español, y más tardíamente apareció en inglés.
30 El mismo François Xavier Guerra echa de menos que la obra de Habermas se haya centrado únicamente en Europa al analizar la forma como se conformó la opinión pública, y no se tocara a América Latina, y sus especificidades. Ver François Xavier Guerra, Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), 9.
31 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública (Barcelona: Gustavo Gili, 1997), 11.
32 Georg Leidenberger, “Habermas en el Zócalo: la ‘transformación de la esfera pública’ y la política del transporte público en la ciudad de México, 1900-1947”. En Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad de México, coord. por Cristina Sacristán (México: UNAM, 2005), 179-197.
33 Capellán, Opinión pública, 11-16.
34 Capellán, Opinión pública, 11-16.
35 Elías José Palti, “Pensar históricamente en la era postsecular. O el fin de los historiadores después de la historia”. En El fin de los historiadores. Pensar históricamente en el siglo XIX, ed. por Pablo Sánchez León y Jesús Izquierdo Martín (Madrid: Siglo XXI, 2008), 32-33.
36 Carlos Forment, Democracy in Latin America. 1760-1900 (London & Chicago: The University of Chicago Press, 2003), 437.
37 Hilda Sábato, “Nuevos espacios de formación y actuación intelectual: prensa, asociaciones, esfera pública (1850-1900)”. En Historia de los intelectuales en América Latina. Vol. 1. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, ed. por Carlos Altamirano (Buenos Aires: Katz Editores, 2008), 394.
38 Se hace alusión a lo sucedido después de los primeros intentos de Iturbide por imponer una monarquía.
39 Pablo Piccato, “Honor y opinión pública: la moral de los periodistas durante el porfiriato temprano”. En Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad de México, coord. por Cristina Sacristán (México: UNAM, 2005), 151-152.
40 Capellán, Opinión pública, 44.
41 Paula Alonso, “Introducción”. En Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los Estados nacionales en América Latina, comp. por Paula Alonso (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 8-9.
42 Elías José Palti, “Los diarios y el sistema político mexicano en tiempos de la República Restaurada”. En Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los Estados nacionales en América Latina, comp. por Paula Alonso (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 175.
43 Palti, “Los diarios”, 178.
44 Se hace referencia al partido comandado por Juárez y no por Porfirio Díaz y sus seguidores, los científicos. Antonio Saborit, “El movimiento de las mesas”. En Recepción y transformación del liberalismo en México. Homenaje al profesor Charles Hale, coord. por Josefina Zoraida Vázquez (México: El Colegio de México, 1999), 56-59.
45 Carlos Monsivais, “Del saber compartido en la ciudad indiferente. De grupos y ateneos en el siglo XIX”. En La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. 1. Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y géneros literarios, comp. por Belem Clark de Lara (México: UNAM, 2005), 105.
46 Lo anterior se arguye en tanto que dicho grupo se declaraba en contra del evolucionismo social de Spencer y de los científicos que lo practicaban, lo cual era considerado ir en contravía del discurso legitimador del Gobierno de Porfirio Díaz. Ver Guillermo Hurtado, “La reconceptualización de la libertad. Críticas al positivismo en las postrimerías del porfiriato”. En Asedios a los centenarios (1910 y 1921), ed. por Virginia Guedea (México: Fondo de Cultura Económica, 2009), 238.
47 Nora Pérez Rayón, “La prensa liberal en la segunda mitad del siglo XIX”. En La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. 2. Publicaciones periódicas y otros impresos, comp. por Belem Clark de Lara (México: UNAM, 2005), 157.
48 Clementina Díaz y De Ovando, “El café refugio de literatos, políticos y de muchos otros ocios”. En La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. 1. Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y géneros literarios, comp. por Belem Clark de Lara (México: UNAM, 2005), 75.
49 Díaz y De Ovando, “El café”, 76.
50 Díaz y de Ovando, “El café”, 86.
51 Belem Clark de Lara, “Generaciones o constelaciones?”. En La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. 1. Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y géneros literarios, comp. por Belem Clark de Lara (México: UNAM, 2005), 18.
52 Elías José Palti afirma que esto no solo sucedió en México o en Argentina, sino que en ultimas los latinoamericanos se reunieron en una amplia gama de grupos. Ver Palti, El tiempo de la política, 233.
53 Sábato, “Nuevos espacios”, 390.
54 Sábato, “Nuevos espacios”, 390.
55 Claro está que las cifras sobre la producción de periódicos son difíciles de determinar, en la medida en que los políticos apoyaban sus publicaciones por medio del pago de suscripciones, y eso impide saber con certeza el número real de suscriptores de los periódicos. Ese resultado llega por intermedio de los datos que tomó Piccato de la novela El cuarto poder de Emilio Rabasa, en donde consta que el periódico La Columna imprimía 400 ejemplares, de los cuales 100 eran distribuidos entre empleados de alto nivel, mientras los demás eran enviados a gobernadores que pagaban cada uno de ellos hasta 50 suscripciones. Piccato, “Honor y opinión”, 162-163.
56 Sábato, “Nuevos espacios”, 394.
57 Forment, Democracy in Latin America, 385.
58 Sábato, “Nuevos espacios”, 392-393.
59 Elisa Speckman Guerra, “Las posibles lecturas de las repúblicas de las letras. Escritores, visiones y lectores”. En La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. 1. Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y géneros literarios, comp. por Belem Clark de Lara (México: UNAM, 2005), 67.
60 Sábato, “Nuevos espacios”, 394.
61 Ver cita 40 en Pablo Piccato, “Jurado de imprenta en México: el honor en la construcción de la esfera pública. 1821-1882”. En Construcciones impresas panfletos, diarios y revistas en la formación de los Estados nacionales en América Latina, comp. por Paula Alonso (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 151.
62 Speckman, “Las posibles lecturas”, 65.
63 Ver cita 40 en Pablo Piccato, “Jurado de imprenta”, 151.
64 “Editorial: Movimiento periodístico”, La Fusión serie IX, n.o 204 (18 de febrero de 1910).
65 “Editorial: Movimiento periodístico”, La Fusión Serie IX, n.o 204 (18 de febrero de 1910).
66 Según cifras publicadas en el Diario Oficial Año XLV, n.o 13 753 (6 de agosto de 1909), en informe presentado por el secretario de la Cámara al Senado de la República, se aseguraba, con sus respectivos títulos, que en 1909 circulaban en todo el territorio colombiano un total de 301 periódicos.
67 Palti, El tiempo de la política, 234.
68 Sábato, “Nuevos espacios”, 389.
69 Más que ser unas organizaciones, dichos grupos eran la materialización concreta de las formas democráticas de vida en su interior en sus relaciones con otras asociaciones, según lo afirma también Carlos Forment, Democracy in Latin America, XV.
70 Forment, Democracy in Latin America, XI.
71 Este tema puede ser profundizado en Palti, La invención, 306-311 y en Sábato, “Nuevos espacios”, 391-397.
72 Palti, La invención, 311.
73 Consultar Palti, El tiempo de la política, 237 y Sábato, “Nuevos espacios”, 391-397.
74 Forment, Democracy in Latin America, 238.
75 Forment, Democracy in Latin America, 330.
76 “Fue aprehendido en Monterrey el ciudadano Madero”. México Nuevo. Diario Democrático. Patria, Verdad y Justicia año 2, n.o 490 (junio 8 de 1910), 1.
77 Al respecto, Gonzalo Sánchez afirma que al inicio de la historia de las asociaciones políticas hay una comprobable imbricación entre lo religioso y lo republicano, lo cual Pilar González denomina la “Sacralidad de lo Público”, ver: Gonzalo Sánchez, “Ciudadanía sin democracia”. En Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectiva histórica de América Latina, coord. por Hilda Sábato (México: Fondo de Cultura Económica, 1999), 433.