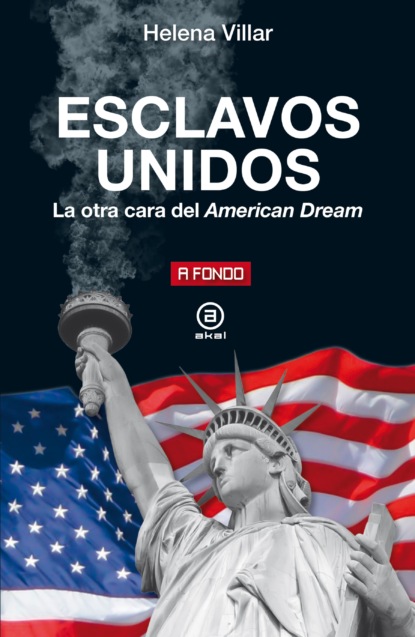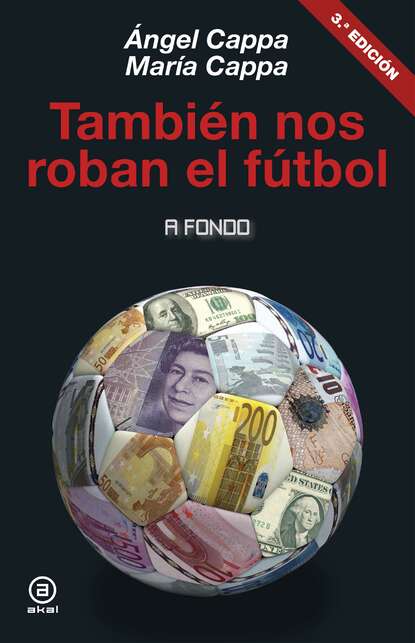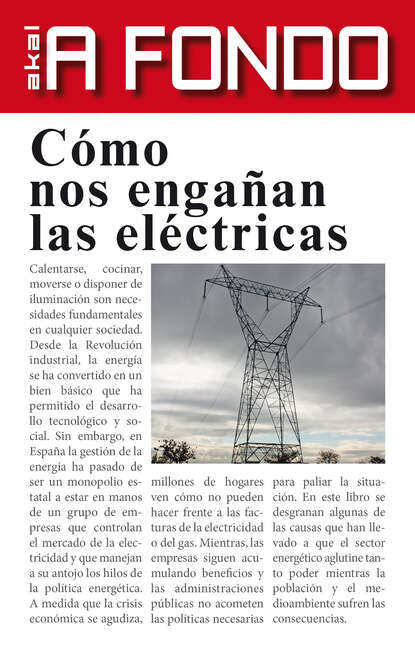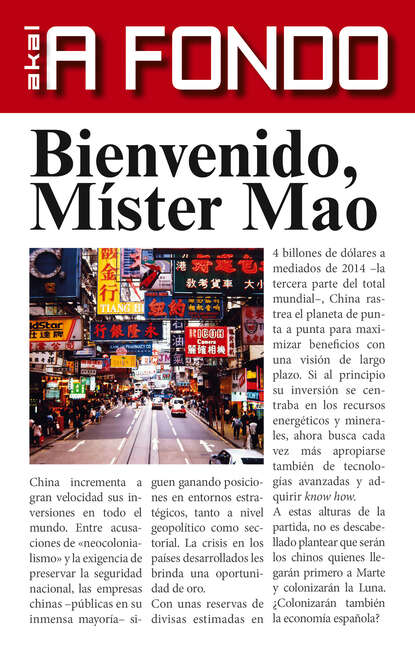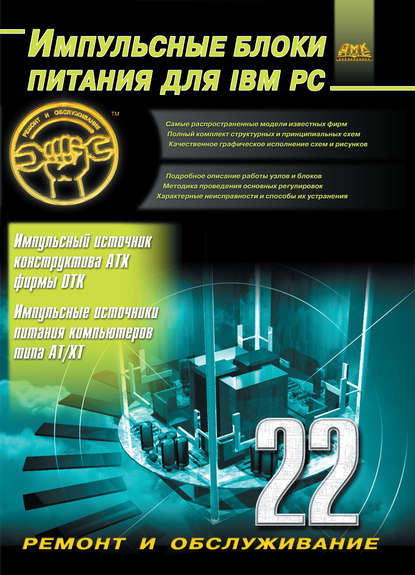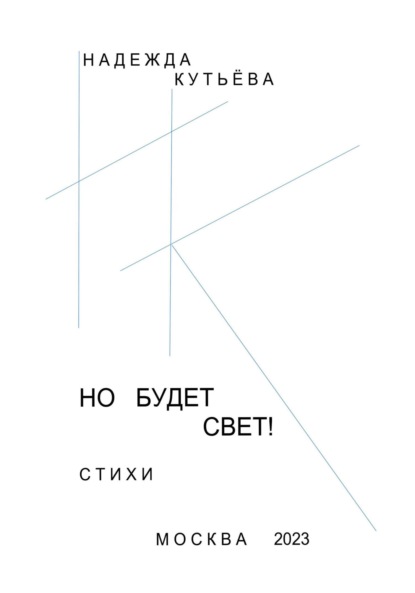- -
- 100%
- +
La American Journal of Public Health calcula que, cada año, 530 mil familias se declaran en quiebra económica en Estados Unidos por no poder hacer frente a gastos médicos, una causa presente en el 66,5% del total de las bancarrotas, por delante de ejecuciones hipotecarias, préstamos universitarios o divorcios. Aunque existen programas públicos como Medicare o Medicaid, estos están diseñados para grupos de población limitados, como mayores de sesenta y cinco años y personas discapacitadas en el primer caso o con muy bajos ingresos en el segundo. No se aplica por igual en todos los estados ni cubren la asistencia sanitaria completa. «El copago puede ser muy alto. Sobre todo para algunas de las especialidades que cubrimos gratuitamente en esta clínica, en realidad les costaría de 200 a 500 dólares ver a ese médico», resume la doctora voluntaria Colleen Madigan.
Sigue el movimiento en la escuela. En una clase en penumbra se ha instalado una consulta oftalmológica; en la de al lado, un expositor de lentes gratuitas. Más adelante, cortinas negras otorgan cierta intimidad entre improvisadas camillas para exploraciones especiales. En otra aula, alumnos adultos ocupan pupitres, les están enseñando cómo aplicar Naxolone, un antagonista de los opioides, en caso de sobredosis. Es la última novedad de la clínica, consciente de la crisis de opiáceos que asuela la nación. No obstante, el flujo humano se dirige, sobre todo, hacia una dirección: el gimnasio. Dentro, dos filas formadas por una veintena de sillones odontológicos enfrentadas entre sí ocupan el espacio central. En uno de los lados se ha habilitado un espacio de esterilización de herramientas. Hay bombonas y voluntarios cubiertos de los pies a la cabeza junto a canastas de baloncesto. Es un espectáculo, se mire por donde se mire. Sin embargo, en las gradas, quienes esperan son pacientes; uno de ellos es Shakira, la joven del aparcamiento: «Estoy aquí porque en el médico me pusieron unos aparatos correctivos pero llegó un momento en que ya no pude pagarlos. La respuesta que recibí es que sin desembolso no podían quitármelos y que mi única opción es dejar que se me cayeran solos».
«Existe la creencia de que llevamos estas clínicas sólo a áreas rurales donde hay que conducir durante horas hasta ver a un médico. La realidad es que también vamos a lugares muy poblados y urbanos, donde hay sanitarios por todas partes, pero nadie puede pagarlos.» Habla Kim Faulkinbury, coordinadora de la clínica RAM. Fundada en 1985, la idea inicial de sus creadores fue brindar asistencia sanitaria en países en desarrollo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no hacía falta salir de Estados Unidos. Desde entonces, han atendido a prácticamente un millón de personas y la cifra aumenta anualmente. Sólo van allí donde se les pide y su financiación depende exclusivamente de donaciones privadas, es decir, se sostienen gracias a la caridad. Volvemos a encontrarnos con la doctora Madigan:
Creo que lo que hizo darme cuenta de lo importante que esto era fue la historia de un hombre que tenía abscesos dentales y había estado esperando durante seis semanas a que llegara una clínica RAM a su ciudad tomando antibióticos. Poco antes de la fecha perdió su trabajo. Cuando estaba hablando con él sobre que teníamos que cambiar la receta y tendría que pagar cuatro dólares más, el hombre me miró y me dijo: esos cuatro dólares son para ponerlos en la mesa a mi familia, no puedo quitarles comida, así que me iré sin la prescripción.
La doctora Madigan fuerza una sonrisa honesta para ocultar su frustración y, antes de despedirse y seguir atendiendo a pacientes, finaliza así: «No queremos ser una tirita, sino tratarlos y conectarlos con alguien que se encargue de su problema de salud, porque darles sólo la insulina de hoy para reducir su azúcar en sangre sin obtener un tratamiento no les ayudará a largo plazo».
El macabro negocio de la industria farmacéutica
En noviembre de 2017 Donald Trump nominó como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos a Alex Azar. «¡Será una estrella para obtener una mejor atención médica y precios más bajos de medicamentos!», tuiteó el mandatario. Por aquel entonces, Azar era presidente de una de las grandes farmacéuticas del país, Eli Lilly. Durante su gestión, la insulina Humalog aumentó su precio en un 585%. No fue la única compañía. Según el Comité de Finanzas del Senado, el medicamento de insulina NovoLog costó un 87% más en 2019 en comparación con 2013, mientras que Lantus de Sanofi aumentó un 77%. «No sé cómo son capaces de dormir por la noche», fue una de las frases que uno de los legisladores de esa cámara pronunció en una acalorada audiencia para investigar lo sucedido. Meses después, dos de las compañías citadas anunciaron una versión de la insulina a mitad de precio, a 140 dólares el vial. El coste de producción es de cinco.
Más de 30 millones de personas son diabéticas en Estados Unidos, de las cuales 1,2 millones están diagnosticadas con el tipo 1, es decir, sus vidas dependen completamente del suministro de insulina:
Meaghan Carter, cuarenta y siete años, Ohio – Tuvo diabetes tipo 1 durante 18 años. Cuando perdió su trabajo y su seguro, luchó por poder pagar su insulina, que costaba más de 800 dólares al mes. Recurrió a comprar NPH (insulina de acción intermedia) en Walmart, que es más barata pero mucho más impredecible que la insulina que usaba normalmente. El día de Navidad de 2018, Meaghan murió de cetoacidosis diabética.
Jesimya David Scherer, veintiún años, Minnesota – Además de controlar su diabetes desde que tenía diez años, Jesi tenía dos trabajos para mantenerse y se convirtió en electricista. Sin embargo, resultó ser insuficiente y comenzó a racionar la insulina, al no poder comprar la medicación necesaria hasta que ingresaba algún pago. Fue hospitalizado en abril con cetoacidosis diabética. En junio de 2019, dos días después de haber visto por última vez a su familia, llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Fue encontrado muerto al día siguiente.
Antavia Lee Worsham, veintidós años, Ohio – Tuvo problemas para pagar la insulina cuando cumplió dieciocho años y ya no era elegible para una cobertura de seguro estatal. Recurrió a tomar prestada la insulina de otros, cambiar su dieta y racionar la medicación. La insulina y derivados que necesitaba para vivir costaban mil euros al mes. Su hermano la encontró muerta por cetoacidosis diabética el 26 de abril de 2017.
Estas son algunas de las historias reales que pueden encontrarse en la página web de Right Care Alliance, una coalición de médicos, pacientes y ciudadanos cuyo objetivo es colocar a los enfermos, no el beneficio, en el centro de la atención médica. El caso de la insulina es extremadamente doloroso, teniendo en cuenta que sus descubridores vendieron la patente en el año 1921 por tres dólares a la Universidad de Toronto, renunciando así al lucro individual. Ahora, compañías privadas no sólo se hacen de oro gracias a esa decisión altruista, sino que utilizan los beneficios para comprar silencios. Lo cuenta Elizabeth Pfiester desde el Reino Unido, fundadora de la organización T1 Internacional.
Muchas de las grandes organizaciones en defensa de los diabéticos en Estados Unidos aceptan una gran cantidad de fondos de las empresas fabricantes de insulina, lo que significa que creemos que no pueden hablar tan libremente sobre la crisis de precios porque no quieren enfadar a la gente que les da dinero. Nosotros nos hemos esforzado por no aceptar ningún financiamiento de estas compañías, precisamente para poder hacer nuestro trabajo de manera independiente.
Las voluntades también son moldeables a nivel político. Según documentos federales, el mayor grupo de cabildeo de la industria farmacéutica en el Congreso gastó en 2018 la cifra récord de 27,5 millones de dólares. Dicha cifra sólo comprende a Pharmaceutical Research & Manufacturers of America (PhRMA), que representa a la mayoría de las compañías de investigación farmacéutica, incluidas Pfizer, Sanofi, Merck, Johnson & Johnson y Gilead Sciences. Sin embargo, según OpenSecrets, un grupo de investigación independiente y no partidista que rastrea el dinero en la política estadounidense, las empresas de ese sector gastaron individualmente un total de 194,3 millones de dólares en cabildeo a fecha de 24 de octubre de 2018, más allá de la cantidad revelada por PhRMA. La connivencia es tal, que el propio Donald Trump optó por ordenar a Azar dar luz verde a la importación de medicamentos del exterior mucho más baratos que los producidos en Estados Unidos. Antes confirmar públicamente el fracaso del libre mercado que someterlo profundamente a revisión, no vaya a ser que pongamos en riesgo alguna que otra financiación política. En cuanto a carreras electorales, las farmacéuticas untan prácticamente por igual a demócratas y republicanos. Todo es perfectamente legal, el sistema lo ampara. De hecho, poco más de la mitad de los precandidatos por el partido azul mostraron en su campaña la intención de luchar por garantizar de alguna manera el acceso a la sanidad para todos los ciudadanos. De ellos, sólo dos manifestaron públicamente su oposición a la existencia de seguros privados: Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Esto, en tiempos de promesas y sin nada que perder. Así, no es de extrañar que más de la mitad de los lobistas de la industria sanitaria y farmacéutica sean exmiembros del Congreso o extrabajadores, convirtiéndose en una de las mayores puertas giratorias del sistema. No es, por tanto, sólo cosa de los secretarios de Trump. Según cálculos de los economistas Anne Case y Angus Deaton, esta industria en su conjunto es mayor incluso que la financiera y gasta 10 veces más que el total de organizaciones laborales y en defensa de los trabajadores de Estados Unidos.
Como resultado, las páginas con el top 10 de los mejores cirujanos y especialistas médicos del país son un clásico en las revistas de las aerolíneas. También los anuncios en televisión de medicamentos que requieren de receta, un fenómeno que sólo se da en Nueva Zelanda y Estados Unidos y que supone un gasto anual publicitario de miles de millones de dólares por parte de las compañías farmacéuticas. Compare, compre, elija lo mejor, viva más tiempo. A la vez, el estadounidense medio tiene interiorizado el preguntar cuánto le van a costar sus prescripciones en la farmacia antes de comprarlas o el tratamiento sanitario que necesita al entrar en las urgencias de un hospital. Incontables ciudadanos mueren por creer que quizá no necesiten una ambulancia que, saben, no podrán pagar y millones rechazan tomar las medicinas que precisan, según un estudio de Harvard. Es el caso de uno de cada ocho enfermos del corazón, la principal causa de muerte en el país. En general, casi una cuarta parte de los pacientes estadounidenses tiene problemas para pagar sus recetas.
Actualmente se estima que en Estados Unidos más de 25 mil personas mueren cada año por problemas de resistencia microbiana. O sea, que tienen una infección y ya no tienen modo de curarse. Hay cálculos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses que predicen que, para el año 2050, se registrarán globalmente hasta 10 millones de decesos cada año por ese motivo. Es decir, la mortalidad producto de la resistencia a los antibióticos será superior a la del cáncer.
Andrés Lugo Morán, médico toxicológico en Miami, hace referencia a una cifra que ha sido validada por la propia OMS. En el caso de Estados Unidos, dicho aumento está relacionado con el creciente uso de antibióticos para animales, sobre todo para peces, por parte de enfermos. Un informe de septiembre de 2020, que tomó como referencia más de dos mil comentarios online, concluyó que la práctica está más que extendida en el país y que el principal motivo es puramente económico. Christopher Payne muestra a cámara los tarros de medicamentos para peces que emplea cotidianamente desde hace más de cuatro años mientras me cuenta que su madre y algunas de sus amigas también han empezado a tomar las pastillas tras su recomendación: «No tengo seguro, así que sólo ir al médico me cuesta 120 dólares la visita y además ya gasto 77 dólares en mis medicamentos con descuentos en las prescripciones. Si tuviera que gastar otros 150 dólares en cada tarro de antibióticos, no llegaría a final de mes». Teri es enfermera residente en Nueva York y confirma que lleva haciéndolo desde hace 13 años. Sabe que tanto médicos como autoridades sanitarias tildan la práctica de peligrosa porque, entre otras cosas, los medicamentos para animales suelen tener una composición química o una pureza de producto diferente a aquellos comercializados y regulados para humanos:
Entiendo que haya preocupación por la seguridad de estos medicamentos, yo también la tengo, pero, sinceramente, creo que deberían estar más preocupados por el hecho de que el mismo antibiótico para un animal cueste 20 dólares y para el dueño cientos de ellos. Es algo que me vuelve loca. Yo entiendo y hasta me parece bien que las farmacéuticas obtengan beneficios porque además tienen que invertir en investigación, pero ¿de verdad tienen que obtener tanto lucro como para que la gente no pueda permitirse comprar sus productos en el país comúnmente conocido como el mejor del mundo?
Sólo en 2018, los estadounidenses gastaron 535 mil millones de dólares en medicamentos recetados. Un aumento del 50% desde el año 2010, muy por delante de la inflación y debido a los precios impuestos por las farmacéuticas, cuyos beneficios también se han disparado. La no asequibilidad se extiende incluso al uso de vacunas. Pongamos como ejemplo la de la gripe, pese a tener un coste bastante bajo. En el invierno de 2017-2018 murieron por ese motivo en Estados Unidos unas 80 mil personas, una cifra nunca vista en décadas. Mientras, la cobertura general de vacunación se mantuvo igual, en menos de la mitad de la población. Lo más preocupante para los funcionarios fue una caída en la cobertura entre los niños más pequeños. La incoherencia además reside en lo siguiente: las vacunas, junto con la sangre, son dos de las exportaciones estadounidenses más preciadas.
Todo está en venta, hasta la sangre
Es el mes de enero, estamos a mediodía en un polígono industrial cercano a la ciudad de Baltimore. Michelle Williams sale tambaleándose de un centro de donación de sangre, para ella algo habitual. Lleva vendiendo su plasma desde los noventa y, desde hace un año, a un ritmo de dos veces por semana. «Tengo dos hermanas que también vienen aquí y, aunque ellas ya no lo hacen tanto como antes, en general este lugar está siempre bastante concurrido. Básicamente la gente lo hace porque es dinero rápido y extra. Cuando tienes problemas económicos, donar sangre es algo muy común en esta zona». Michelle cuenta que el mecanismo de pago es a través de una tarjeta de crédito facilitada por la empresa de extracción de sangre. Aunque confiesa que en ocasiones se siente demasiado débil y le preocupa su salud, no interrumpe el ritmo en sus donaciones porque mediante la fidelidad se obtienen premios: «Las primeras cinco son a 15 dólares cada una, luego pagan hasta 20 dólares y después, 35». También hay ofertas especiales, las empresas de plasma ofrecen dinero extra a cambio de sangre en fechas donde suele haber más necesidad, como la semana previa a los descuentos del Black Friday o antes de Navidades. Además, saben dónde encontrar nicho de mercado. Se calcula que cuatro de cada cinco centros de donación remunerada están situados en barrios con un bajo nivel económico; otros muchos de ellos, en la frontera sur. Cuando se trata de recoger beneficios, no importa si el oro rojo proviene de sangre mexicana.
En Estados Unidos existe evidencia que sugiere que estos centros de donación están establecidos en lugares con mucha mayor pobreza y uso de drogas. Por lo tanto, las personas que donan sangre son potencialmente más vulnerables a la coerción. La cantidad de sangre que una persona puede donar depende de su peso, las personas que pesan más pueden dar más a menudo, por lo que puede fomentar comportamientos poco saludables sólo para donar más sangre y es posible que estos centros no estén bien regulados para proteger la salud de los donantes.
Son palabras de Brendant Parent, director de Salud Aplicada en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York. Aunque técnicamente la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, regula la industria estableciendo estándares sobre qué tipo de personas pueden donar o cómo se recolecta la sangre, Parent es claro: «La FDA tiene unas regulaciones muy laxas y su capacidad para monitorear e inspeccionar las instalaciones es muy limitada. Es posible que sólo verifiquen una vez cada dos años, por lo que los centros funcionan en gran medida de manera independiente».
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo cada año se recogen alrededor de 112,5 millones de unidades de sangre y su objetivo es que todos los países obtengan sus suministros de donantes voluntarios no remunerados. En la mayor parte de Europa, por ejemplo, está prohibido el cobro. No así en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, es el mayor proveedor de plasma sanguíneo del mundo y entre sus principales socios comerciales se encuentran Holanda, Italia, Alemania, Bélgica, Japón o España. Todos participamos de la legalización del neovampirismo capitalista a costa de chuparle la sangre a los más pobres, aunque de puertas adentro pretendamos engañarnos y pensar que somos más civilizados. Todavía.
Es imposible calcular cuántas muertes que podían ser evitadas con un mayor y mejor acceso sanitario deja a su paso el enriquecimiento de algunos a costa de la salud de todos en una de las principales potencias económicas mundiales. Un informe de la American Journal of Public Health las cifró en 45 mil anualmente, fue en 2009 y se utiliza como referencia tanto por defensores como por detractores. En la actualidad, ningún organismo o institución pública se atreve a cuantificar la catástrofe, como si, al negar las cifras, desapareciera la realidad. Lo más cercano son los índices que elaboran The Peterson Center on Healthcare y Kaiser Family Foundation, quienes concluyen que Estados Unidos registra el número más alto de muertes evitables por servicios médicos entre países homologables –aquellos igualmente grandes y ricos en función de su PIB per cápita– de la OCDE. Tomando como referencia el Índice de Acceso y Calidad de la Atención Médica, los países comparables registraron un aumento del 15% entre 1990 y 2016, mientras que en el caso de Estados Unidos fue del 10%.
La macabra paradoja es la siguiente: no hay nación en el planeta que gaste más dinero en atención médica. El gasto en salud por persona en Estados Unidos fue de 10.224 dólares en 2017, un 28% más alto que Suiza, el siguiente de la lista, una diferencia que se ha agrandado a lo largo de las últimas cuatro décadas. Estados Unidos estuvo relativamente al mismo nivel que otros países similares hasta la década de 1980. Sin embargo, en 2017 el gasto en salud ya supuso el 17% de su PIB. Esto sucede en un contexto en el que, pese a que el gasto público estuvo en línea con el resto del planeta, el coste total sanitario fue mucho más alto debido a que el gasto privado estadounidense fue mucho mayor que el de cualquier país homologable; hasta el 8,8% del PIB, mientras que la media de otras naciones fue del 2,7%. Es decir, estamos ante un sistema completamente disfuncional que a la vez es perfecto para algunos, concretamente para quienes están en el negocio. Una auténtica burbuja de precios en un sector verdaderamente rentable para las compañías y aquellos que viven de él, tan lucrativa como para seguir invirtiendo políticamente en garantizar el ritmo. Esto pese a que los consumidores, que no son otra cosa que enfermos, se queden atrás.
Sin educación, sin oportunidad
Cada vez menos para la escuela pública
Una marea de camisetas, gorras y pancartas rojas inundó las calles de Los Ángeles con eslóganes en enero de 2019 durante seis días. Un acontecimiento histórico, no se veía algo igual desde el año 1989, fecha de la última huelga de profesores de educación pública en esa ciudad. Más de medio millón de estudiantes afectados, cientos de miles de personas manifestándose en las calles, al menos 125 millones de dólares federales en pérdidas y un sentimiento de reivindicación difícil de imaginar hasta para quienes la convocaron, acostumbrados a la miseria diaria de un sector que ni siquiera recordaba ya promesas vacías. Juan Ramírez es profesor y vicepresidente del sindicato de maestros de la ciudad, el segundo distrito más grande de Estados Unidos. Llegó con quince años a la tierra prometida desde México sin hablar una gota de inglés. Es quien es, asegura sin dudarlo, gracias a la educación pública, un sistema que ya no es ni la sombra de lo que fue. «La gente se cansa de que le digan no hay dinero, eso no se puede hacer, vamos a recortar clases, vamos a recortar servicios. Cuando yo iba a la escuela había cursos de música, canto, arte, bandas, grupos de coro… todo esto, que era muy común entonces, ya no existe. ¿Por qué entonces sí y ahora no?». Mientras el maestro sigue relatando carencias, yo pienso en toda esa filmografía hollywoodense sobre historias de colegios e institutos. Ese topicazo exportado y consumido hasta la saciedad, donde nunca faltan arquetipos como la animadora, el deportista, el empollón, el problemático, la músico, el artista. Puede que muchos de ellos acaben convirtiéndose en personajes de cine clásico.
El pulso angelino consiguió algunas mejoras, tan mínimas y a la vez con tanto sabor a triunfo, que dicen mucho de cuán dramática es la situación: limitación de clases sobrepobladas, contratación de enfermeras en cada escuela –esencial en un país sin sanidad pública–, al menos un bibliotecario por instituto y un aumento salarial para los profesores de un 6%, básicamente la subida demandada para ese mismo año antes de ir a la huelga. Su caso no es excepcional. La llamada ola Red for Ed, que empezó en 2018 en Virginia Occidental, levantó a profesorado, estudiantes y padres de estados y ciudades tan diferentes entre sí como Denver, Oakland, Kentucky, Sacramento, Arizona, Carolina del Norte u Oklahoma al grito de «la educación pública vive una crisis nacional».
Quizá la arista más llamativa a priori sea la situación de los propios maestros. Aunque el pago varía dependiendo del estado en el que ejerzan, según la National Education Association de media los sueldos han aumentado un 11,5% en la última década. Si se toma en cuenta la inflación, esto ha supuesto una caída de la remuneración de un 4,5% y en comparación supone cobrar un 21% menos que otros profesionales de otros sectores con formación similar. Un agravio que, según el Economic Policy Institute, se ha ido gestando durante más de medio siglo. El resultado es el siguiente: uno de cada seis profesores en Estados Unidos debe buscar un segundo trabajo para poder vivir.
Aunque hace horas que sonó el timbre de clase, un nutrido grupo de docentes y auxiliares continúa frente a la puerta de un instituto esperando el inicio de una asamblea a la que han convocado a políticos locales, miembros de la comunidad y otros profesionales del área para exponerles sus dificultades e intentar encontrar soluciones. Estamos en Fairfax, Virginia, el tercer condado más rico de Estados Unidos, y Tina Williams, presidenta del comité de profesores, resume de este modo la situación:
Cuando hablas con cualquiera de ellos, te dice que es importante, tanto si es a nivel nacional como federal, todo el mundo parece coincidir en que la educación debe de ser una prioridad. Sin embargo, luego lo que hacen supone una realidad radicalmente diferente. Para 2020 la financiación en nuestra zona, una de las más solventes del país, será menor a la que obtuvimos en 2009. Sinceramente, no podemos aguantar más.
Todos y cada uno de los testimonios de los profesores que participan en la reunión dan cuenta de las dificultades personales que atraviesan debido al mal pago de su trabajo. Una situación que se replica por todo el país. En las marchas reivindicativas en Arizona, por ejemplo, era muy fácil encontrar maestros que tras la jornada se habían reconvertido en conductores de Uber, profesores de clases particulares diarias, camareros o vendedores de grandes superficies para poder sobrevivir. No obstante, todos coinciden en destacar que, al final, sus sueldos son lo de menos. Les preocupa el impacto real que los recortes tienen sobre sus alumnos. En algunos lugares de Estados Unidos, las autoridades locales han decidido incluso reducir los días de clase a cuatro con el único objetivo de ahorrar costes. Uno de los principales puntos que debemos tener en cuenta es el hecho de que las escuelas públicas están financiadas en buena parte por dinero local, es decir, por impuestos a la propiedad, por lo que los barrios con bajas rentas obtienen menos dinero para educación. De media, se calcula que los estudiantes estadounidenses de distritos pobres reciben una financiación anual de mil dólares menos por alumno que el resto y se registran diferencias abismales incluso dentro del mismo estado. En Illinois, por ejemplo, el barrio en el que vivas puede suponer que tu escuela obtenga para tu educación hasta un 22% más o menos y es inversamente proporcional a la necesidad. Cuanto más ricos, más recaudación y, por lo tanto, más flujo que puede destinarse a la educación, aunque en este caso las familias puedan elegir sufragar una escuela privada. Cuanto más humildes, menos ingresos y menor financiación de la única salida al aprendizaje y al ansiado ascensor social: la escuela pública. Una espiral marcada por el poder adquisitivo silenciada en los cuentos de meritocracia.