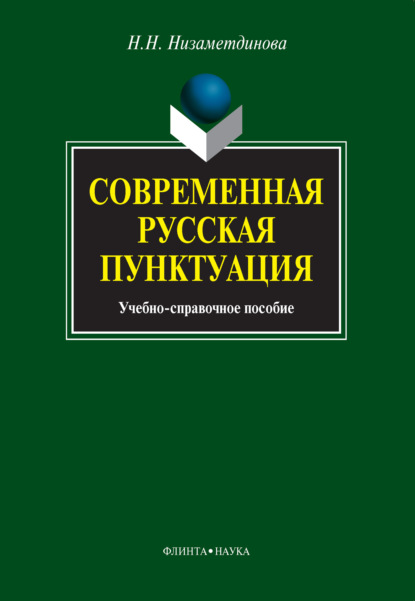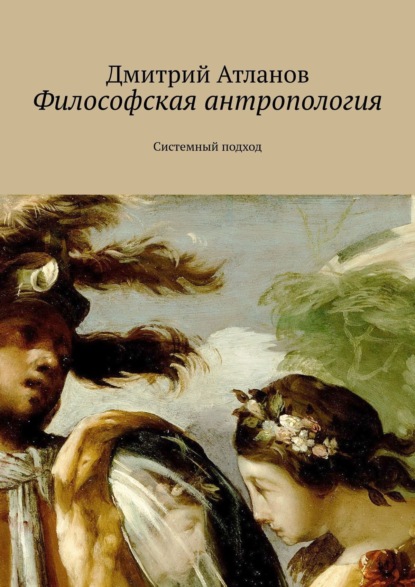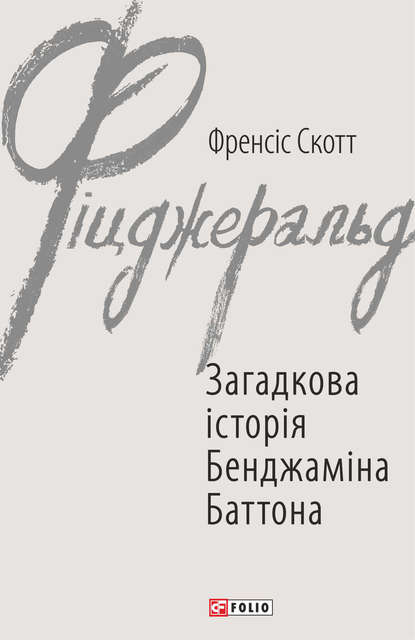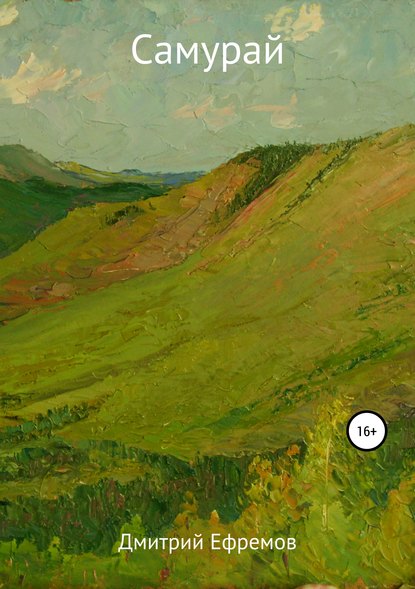Carnaval y fiesta republicana en el Caribe colombiano

Esta obra indaga sobre la incorporación de las prácticas festivas de un carnaval colonial a orillas del Caribe a la conmemoración republicana de la independencia absoluta de Cartagena de Indias de la Corona española el 11 de noviembre de 1811. El libro se enfoca en las rutas culturales migratorias y trayectorias festivas que hicieron posible la aparición y transformación de carnavales en Cartagena de Indias y el Caribe colombiano como resultado de la interacción de población de tres continentes. El libro argumenta que el carnaval no solo fue una fuerza motriz que en su circulación fue configurando una región cultural en el Caribe colombiano, sino que también fue parte fundamental del proceso de construcción nacional al incorporarse a la república con sus prácticas festivas.