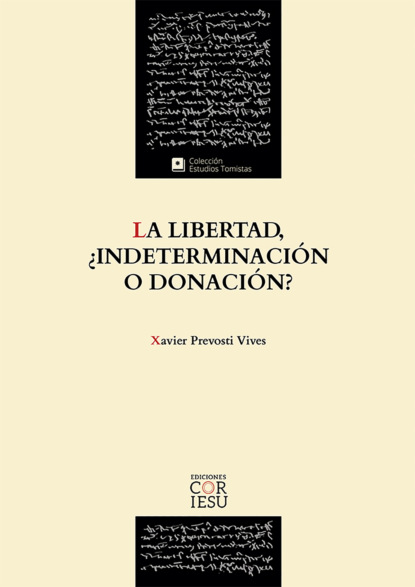- -
- 100%
- +
Ramón Orlandis, formado en el suarismo de la Compañía de Jesús, sin embargo, había evolucionado, en los años de Tortosa, «hacia la admisión de la metafísica tomista»63. Además, el fundador de la Escuela Tomista de Barcelona, «en su adhesión a santo Tomás, muy originaria y abierta, ejercía un legítimo acto de libertad intelectual»64 y se situaba lejos de las sistematizaciones escolásticas que olvidaban la herencia patrística, especialmente agustiniana y neoplatónica65:
Él insistía en el carácter difusivo del bien divino; en el motivo de la creación como comunicación efusiva y amorosa del bien, […]; en el “modo, especie, y orden” como dimensiones del bien finito; en el ejemplarismo divino y en los grados de perfección en la “escala de los seres”; en la dignidad eminente del ente personal; en la naturaleza manifestativa y locutiva del acto intelectual; en la necesaria pertenencia del amor al acto constitutivo de la felicidad66…
Estas tesis, en parte oscurecidas en las polémicas y sistematizaciones del tomismo, suscitaron en los discípulos de Orlandis el interés por el estudio de la doctrina originaria de santo Tomás. La búsqueda de la síntesis filosófica de santo Tomás, más allá de las célebres veinticuatro tesis, es, por tanto, uno de los fines principales de la razón de ser de la Escuela Tomista de Barcelona:
La necesidad de alcanzar a comprender la síntesis de doctrina de santo Tomás se unía en el padre Orlandis con la consigna urgente de su búsqueda, ya que le parecía que esta síntesis resultaba «casi desconocida», incluso para muchos tomistas. Por esto, lo que ha venido a llamarse Escuela Tomista de Barcelona surgió por haber conseguido transmitir a sus discípulos la convicción de la urgente necesidad de buscar dicha síntesis en la propia obra de santo Tomás de Aquino, de la que muchas veces las discusiones y polémicas escolásticas durante siglos y, posteriormente, la precipitada entrega a planteamientos ajenos a santo Tomás habían, de algún modo, distraído67.
La elaboración de la síntesis filosófica de santo Tomás es, por tanto, una de las tareas principales de la Escuela Tomista de Barcelona que orienta la lectura de santo Tomás en este sentido de unidad armónica y totalidad sintética. Esta síntesis filosófica, consolidada especialmente por F. Canals Vidal, «habrá de ser realizada con la convergencia de muchos esfuerzos y una rica multiplicidad de aportaciones»68 y no está, por tanto, acabada. Nuestro trabajo quiere formar parte de este esfuerzo común y ser una de estas aportaciones filosóficas que, en este caso, tiene por objeto la libertad.
5. Título y objeto de la presente tesis
Uno de los temas principales que, bajo la orientación de su maestro R. Orlandis, centraron los estudios de F. Canals fue el carácter locutivo del conocimiento69. A esta cuestión responde el título de su tesis doctoral, El logos, ¿indigencia o plenitud?, recientemente publicada póstumamente70. En ella, como en sus obras posteriores, Canals sostiene, frente a la escolástica manualística y a ciertas interpretaciones tomistas71, que la auténtica comprensión de la teoría del conocimiento según santo Tomás de Aquino requiere afirmar la pertenencia de la emanación de una especie expresa o, lo que es lo mismo, de un verbo o concepto, al conocimiento en cuanto tal. Es decir, que no es el concepto, por tanto, una necesidad del conocimiento imperfecto, como si la indigencia del mismo requiriese de una mediación de la que el conocimiento en cuanto tal, dada su perfección y plenitud, pudiese prescindir; sino que, según Canals, la interpretación tomista auténtica reconoce que el verbo, el concepto entendido, brota de la misma plenitud del entendimiento y, por tanto, a la razón misma del entender pertenece el manifestar lo entendido en un verbo.
La razón última de esta tesis sobre la locutividad del conocer reposa en la afirmación, capital en santo Tomás, por la que se concibe el acto de ser en su comunicatividad difusiva y, paralelamente, en la comprensión del sujeto pensante en su perfección ontológica como ser personal autopresente por su misma actualidad entitativa. De ahí que, Canals tome como punto de partida y presupuesto fundamental para su aportación filosófica la afirmación que hace el Aquinate acerca del doble conocimiento que el alma tiene de sí misma en el célebre pasaje del De veritate, q. 10, a. 872. A partir de esta duplex cognitio resuelve Canals que el doble conocimiento que descubrimos en el entender humano es significativo de la doble fase de la propia estructura de la intelección en sí, es decir, del conocimiento en cuanto tal:
Se nos revelará pues que la estructura de la intelección en sí, en la que visio et locutio utrumque unum est contiene, en la unidad y simplicidad del acto, como una doble «fase»: la presencia del acto en sí mismo, que constituye la actualidad del entender como plenitudo notitiae y existencia en acto del inteligente; la manifestación y declaración del ser, por la que según la manifestatividad constituida por la naturaleza comunicativa del acto, se expresa el ente en su esencia y se revela en su verdad73.
Así pues, la pregunta que encabeza su tesis doctoral acerca del carácter indigente o plenario del logos la resuelve, a partir del presupuesto de un doble conocimiento de sí mismo en el hombre y desde la comprensión del esse como acto comunicativo de sí, a favor de la plenitud y emanación de un verbo ex plenitudine.
En continuidad con aquella pregunta acerca del logos, sobre su naturaleza indigente o plenaria, nosotros queremos asimismo plantear, desde los presupuestos de la interpretación de Canals y la Escuela Tomista de Barcelona, cómo debe concebirse la libertad en cuanto tal y su relación con el conocimiento. Análogamente al planteamiento de Canals queremos responder a las preguntas que nos hacíamos anteriormente, en el estado de la cuestión y que, de alguna manera, recoge el título de la presente tesis. La pregunta viene a plantear en modo sintético y literario la aparente antinomia, que I. Berlin retoma de Constant74, entre libertad negativa denominada por la «indiferencia» y la libertad positiva, o «libertad de calidad» según S. Pinckaers, que designamos como «donación» y no como puro dominio o posesión. Se trata de investigar si la operación libre se define por su indeterminación e indiferencia o, por el contrario, como autoposesión comunicativa y donación vital.
El origen de esta pregunta, que plantea directamente el objeto de nuestra tesis, toma su punto de partida en algunas afirmaciones que hace Canals, a modo de conclusión, en sus escritos sobre el carácter locutivo del conocimiento. En estas conclusiones Canals establecía una conexión y radicación de la libertad en el verbo mental, emanado no por indigencia sino desde la plenitud de actualidad del cognoscente. Recuerda Canals que, según san Agustín, «nadie obra algo queriendo, sin haberlo dicho primero en el interior de su corazón»75. Y, por tanto, siguiendo la doctrina agustiniana, al afirmar reiteradamente santo Tomás que «la raíz de la libertad está toda ella constituida en la razón»76, sostiene Canals que esta raíz de la libertad consiste precisamente en el carácter locutivo, «expresivo» de la razón, del conocimiento77:
Ninguna libertad podría ser afirmada ni en lo finito ni en lo infinito; ninguna creatividad, eficiencia del ser de los entes en la creación divina, o conformadora racionalmente de los productos del arte humano, serían posibles, si el espíritu consciente de sí, poseedor originariamente, o por apertura intencional, de la esencia del ente, no fuese en sí mismo expresivo. En el principio de toda acción, de toda efectuación racional, y por lo mismo, también de toda comunicación interpersonal, está la palabra del espíritu78.
La fundamentación de la libertad en la palabra del espíritu exige, sin embargo, la precisión y aclaración de la naturaleza de esta conexión que, como hemos visto, Canals establecía entre el verbo mental y el libre albedrío. Que la libertad radique y tenga en la emanación de un verbo mental su fundamento supone una cierta profundización o, al menos, una interpretación concreta de la metafísica del conocimiento de santo Tomás de Aquino79. De ella se sigue consecuentemente una determinada concepción de la libertad en cuanto tal. Pues, como sostiene el mismo Doctor Angélico, «según que alguien se refiere a la razón, así se refiere al libre albedrío»80. Por este motivo, si con santo Tomás afirmamos la existencia de un doble conocimiento de sí mismo en el hombre (autoconciencia presencial y aprehensión objetiva intencional) como punto de partida para la comprensión del conocimiento en cuanto tal, del mismo modo tomaremos, con Bofill, como punto de partida y presupuesto fundamental el reconocimiento de una doble fase (un doble aspecto) en la acción libre, análoga a la duplex cognitio, para la explicación de la libertad en cuanto tal, que denominaremos duplex volitio:
Lo mismo que el “conocer”, en efecto, es el “querer” la vinculación de un término “objetivo” con un principio “subjetivo”. Mas el término, en este caso, no dice razón de “forma” o más específicamente, de “essentia”, sino de “fin” o de “valor”. Ni el principio dice razón de “presencia”, sino, justamente, de “vis” o “poder”. Y así como vimos que el término “conocimiento” se desdoblaba según una “duplex cognitio”, también se desdobla el “querer”, según lo refiramos primordialmente al principio o al término de la relación intencional apetitiva y que este “querer” precisamente vincula. Referido, en efecto, a su principio, “querer” significa “voluntad” (expresión de “fuerza de voluntad”): decisión, respeto o justicia, etc; referido, en cambio, a su término, significa “aprecio”, “amor”, “dilectio”, “caritas”, etc81.
Según Bofill el «querer» se desdobla como una «duplex volitio» según se refiera al principio o al término de la relación intencional apetitiva. Voluntad, poder, fuerza, dominio, etc. se refieren al principio del apetito, pero fin, valor, amor, etc., señalan el término del mismo. Lo que A. Verdés denomina «autonomía vital espiritual», nosotros lo referimos a la libertad de ejercicio y libertad de no coacción, que pertenecen al principio de toda volición libre; en cambio la «universalidad trascendental respecto de toda cosa particular» deben comprenderse en la línea de la libertad de especificación y de la indeterminación del libre albedrío.
Así pues, el tema fundamental de la presente tesis será la aclaración del fundamento ontológico de la libertad según esta duplex volitio o doble fase del querer en sí, cuyo fundamento reposa en el doble aspecto de la intelección en sí de la que la duplex cognitio es un indicio. Por tanto, la investigación en torno a la relación entre la doble fase de la intelección en sí (autoconciencia existencial y emanación conceptual objetiva) y la libertad nos llevará, no sólo a la explicación del fundamento ontológico del libre albedrío, sino a la definición de la libertad en cuanto tal y, por ende, a la resolución de nuestra pregunta sobre el carácter indeterminado o posesivo-oblativo del obrar libre.
6. Plan y orden del presente trabajo
En orden al fin que nos proponemos hemos dividido nuestro trabajo en tres capítulos. En un primer capítulo, estudiaremos directamente, es decir en su contexto histórico y en su mutua relación, los escritos principales de santo Tomás sobre el libre albedrío para (a) presentar a grandes rasgos el estado de la cuestión en los mismos textos de santo Tomás y la cuestión sobre la unidad y coherencia en el mismo pensamiento del Aquinate. De esta manera, (b) constatamos en los mismos escritos de santo Tomás aquella doble línea o doble aspecto de la libertad según el principio o el término de la relación intencional apetitiva del obrar libre. Así quedará constituido el punto de partida y el presupuesto para la fundamentación ontológica del libre albedrío y su adecuada definición conceptual.
En un segundo capítulo, después de establecer desde los mismos textos de santo Tomás el punto de partida de nuestra reflexión, pero antes de investigar acerca del concepto de libertad en cuanto tal, será preciso presentar brevemente la concepción metafísica del Aquinate. De lo contrario no estaríamos adecuadamente situados en la concepción ontológica acerca del ente, del conocer, de la verdad, del bien y otros principios ontológicos implicados, en la que se mueve todo el pensamiento del Doctor Angélico y que nos son necesarios para la comprensión metafísica de la libertad en cuanto tal. La amplitud de la exposición de estos principios metafísicos de santo Tomás, necesariamente previos a la comprensión de la naturaleza ontológica de la libertad, es tan vasta que, dada la diversidad a veces de interpretaciones y escuelas dentro del mismo «tomismo», nos serviremos, como ya hemos justificado anteriormente, de las aportaciones de la Escuela Tomista de Barcelona para evitar debates y precisiones ya realizadas.
Finalmente, en el tercer capítulo, tratamos de alcanzar el concepto de libertad en cuanto tal y su fundamentación ontológica a partir de lo que ya establecimos, en el capítulo primero, desde los textos de santo Tomás de Aquino y también a partir de su concepción metafísica del ser, que habremos expuesto en el capítulo segundo. Con lo cual, por una parte, respondemos a la pregunta con la que titulamos nuestra investigación acerca del carácter indeterminado o donativo de la libertad en cuanto tal. Pero, al constatar, como se verá más adelante, la naturaleza analógica del concepto de libertad quedarán patentes los diversos grados de participación de la perfección de la libertad en las diversas naturalezas y su modo particular de realizarse en cada una de ellas.
Finalmente, en la conclusión recogemos brevemente y a modo de síntesis las principales afirmaciones que a lo largo de la investigación hemos tratado en torno a la libertad y a su fundamento ontológico.
7. Agradecimientos
Quisiera agradecer, al terminar este trabajo, a todos los que han hecho posible la elaboración de esta tesis. En primer lugar, a la Universidad Abat Oliba CEU que a través del Máster de Estudios Humanísticos en Estudios Tomísticos dirigido por Enrique Martínez me abrieron las puertas para mi proyecto de investigación. A la Universidad de Navarra, por facilitarme el uso de la biblioteca durante estos años de estudio. Asimismo, a Antonio Amado Fernández porque bastó una conversación en una mañana toledana para orientarme en el planteamiento y enfoque adecuado que he tratado de llevar a término en este trabajo. Pero sobre todo quiero dar las gracias a mi director de tesis, Martín F. Echavarria, porque además de sus consejos y correcciones siempre me ha dado libertad y confianza para seguir adelante en este estudio.
Un agradecimiento particular debo a la Hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en su superior general, José Mª Alsina Casanova y, más particularmente, a mis hermanos de comunidad que pacientemente me han estimulado y animado a seguir adelante en los momentos de cansancio: Santiago Arellano Librada, Antonio Pérez-Mosso Nenninger, Ignacio González Fernández y, sobre todo, estos últimos meses, a Fernando Maristany Pintó. También quiero mostrar mi sincera gratitud a muchas personas que, por ser tantas, no puedo nombrar una a una, pero me consta que han rezado y me han animado para que pudiera terminar este trabajo con prontitud. Especialmente algunas de las personas que el Señor me ha confiado en mi ministerio y que rezan tanto por un servidor.
Estoy también muy en deuda con todos los interlocutores con quienes he podido exponer, discutir, precisar y penetrar cada una de las cuestiones que a lo largo del estudio se iban planteando. Con Ignasi Mª Manresa Lamarca y Lucas Pablo Prieto hemos podido conjuntamente experimentar que efectivamente el conocimiento es esencialmente locutivo y que en la palabra se manifiesta y declara la verdad de las cosas. Pero, sobre todo, agradezco a Alejandro Verdés Ribas su ayuda y apoyo constante. Sin su conversación y enseñanza no habría podido concebir esta tesis tal y como ahora la presento.
Finalmente, y no por ello en menor grado, quiero agradecer a aquellos que considero mis maestros de vida en los diversos órdenes de la misma. En primer lugar, a Francisco Canals Vidal porque su tenaz dedicación y esfuerzo constante por dar a conocer la verdad de los grandes principios que se encuentran en santo Tomás de Aquino, y el magisterio espiritual que he recibido en Schola Cordis Iesu, han sido siempre un estímulo y guía segura en el camino de esta vida.
Pero, por encima de todos estos agradecimientos, mi obsequio perpetuo de gratitud y deuda es con mi familia y a Dios que en su infinito Amor quiso que naciera en ella. A mis abuelos y primos y, sobre todo, a mis hermanos y padres quiero decirles que, en ningún otro lugar he podido vivir, experimentar y constatar lo que, con mis pobres palabras, quisiera comunicar en esta tesis: que la mayor expresión de la auténtica y verdadera libertad consiste en la donación de uno mismo por amor. Y, por tanto, que la verdad que nos hace libres (cf. Jn 8, 32) consiste en que «no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos» (Jn 15, 13).
1.1. «No hay ningún liberal filosóficamente tal que afirme la existencia del libre albedrío humano. Así sucede con Hobbes, Spinoza, Hegel, Fichte, Kant... ¡No hay afirmación de la subsistencia personal del hombre más que en la filosofía cristiana! ¡No hay afirmación de la responsabilidad moral por el libre albedrío humano más que en la filosofía cristiana! No lo hay en el empirismo, en el positivismo, en ningún idealismo de ningún tipo, en ningún materialismo, ni dialéctico ni dogmático...», F. Canals, Mundo histórico y Reino de Dios, (Barcelona 2005) 147.
2. Juan Pablo II, Memoria e identidad, (Madrid 2005) 20-22.
3. «“¿Soy acaso yo el guarda de mi hermano?” (Gn 4,9): una idea perversa de libertad. […] El origen de la contradicción entre la solemne afirmación de los derechos del hombre y su trágica negación en la práctica, está en un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo. [...] La libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino sólo su opinión subjetiva y mudable o, incluso, su interés egoísta y su capricho», Juan Pablo II, Evangelium vitae, (Roma 25.III.1995) n. 18-20 (el subrayado es nuestro).
4. I. Berlín, La traición de la libertad, Fondo de cultura económica (México 2004) 23.
5. Ibíd., 102-103.
6. «No hay afirmación de la subsistencia personal ni del libre albedrío más que en la filosofía que va de la Biblia pasando por san Agustín, hasta santo Tomás y la escolástica. Y, no obstante, a este hombre, al que se niega la condición de ser personal, se le dice siempre que es el titular de los derechos humanos, que él mismo se hace su vida, determina sus fines y se autorrealiza», F. Canals, Mundo histórico y Reino de Dios, 147.
7. Aristóteles, Metafísica I, c. 3, 983b1-4 (Madrid 2003) 80.
8. Véase, como botón de muestra, las más de trescientas páginas con más de cinco mil entradas de recopilación bibliográfica sobre el tema de la libertad que componen la obra de N. Rescher, Free Will. An Extensive Bibliography, Ontos Verlag (Frankfurt | Paris | Lancaster | New Brunswick 2010). Para una introducción contemporánea al tema de la libertad en general véase G. Watson (ed.), Free Will, Oxford University Press (Oxford 2003); R. Kane, The Oxford Handbook of Free Will, Oxford University Press (Oxford 2002).
9. Cf. J. J. Sanguineti, «Libertad, determinación e indeterminación en una perspectiva tomista»: Anuario filosófico 46/2 (2013) 387-403, p. 388. Sanguineti señala como incompatibilitas a autores como Thomas Reid, Roderik Chisholm, Karl Popper, John Searle, Thomas Pink, Carl Ginet, Hugh McCann, Robert Kane, David Wiggins, Peter van Inwagen. Por el contrario, se consideran compatibilistas clásicos como Thomas Hobbes, John Locke, David Hume y John Stuart Mill; entre los contemporáneos se cuentan autores como David Lewis, Daniel Dennett, Peter Strawson, Donald Davidson y probablemente Harry Frankfurt, Cf. Ibíd., p. 388, nota 6 y 7.
10. «Indeed, much of the debate about free will centers around whether we human beings have it, yet virtually no one doubts that we will to do this and that.The main perceived threats to our freedom of will are various alleged determinisms: physical/causal; psychological; biological; theological. For each variety of determinism, there are philosophers who (i) deny its reality, either because of the existence of free will or on independent grounds; [incompatibilismo libertario] (ii) accept its reality but argue for its compatibility with free will; [compatibilismo] or (iii) accept its reality and deny its compatibility with free will», T. O‘Connor, «Free Will»: en The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016 Edition): https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/freewill/ (la traducción es nuestra).
11. «And for the last 200 years Compatibilism has had powerful support among English-speaking philosophers. There have even been times, as for much of the 20th century, when Compatibilism was the clearly dominant philosophical theory of human freedom. Much discussion of the free will problem in the 20th century was about trying to show that, after all, whatever our ordinary intuition might say to the contrary, freedom of action really consistent with causal determinism. But the fact remains that our natural intuitions are incompatibilist. If our actions are genuinely free, how can they be determined in advance ?», T. Pink, Free Will. A Very Short Introduction, Oxford University Press (Oxford 2004), p. 19.
12. «There seems to be no plausible libertarian account of what human action involves, and how it can be within the control of human agents. If no such account can be provided, we have a choice: seeking refuge in Compatibilism, or lapsing into Scepticism. […] Medieval philosophy did not see human freedom as a problema quite as modern philosophers do. It is true that medieval theories of human freedom were very different from any found in modern philosophy. […] the Middle Ages have much to teach us», Ibíd., p. 20-21 (la traducción es nuestra).
13. J. J. Sanguineti, «Libertad, determinación e indeterminación en una perspectiva tomista»: Anuario filosófico 46/2 (2013) 387-403, p. 387.
14. Cf. Bibliographia Thomistica en http://www.corpusthomisticum.org/bt/index.html. Buscando solamente por el contenido del título de cada entrada de la Bibliographia Thomistica bajo los términos libertad y libre en castellano, en inglés (freedom, free & liberty), francés (liberté, libre), italiana (libertà, libero) y alemán (Freiheit, frei, Willensfreiheit) aparecen más de setencientas entradas.
15. J.-M- Goglin, La liberté humaine chez Thomas d’Aquin. Ecole pratique des hautes études, EPHE (París 2011). Tesis doctoral disponible en https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00595478. Las citas que aparecen en el párrafo citado, por su interés bibliográfico, las reproducimos conforme a la obra citada.
16. B. Lonergan, Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas, (Toronto 2005).
17. C. Bermúdez, «Predestinazione, grazia e libertà nei commenti di san Tommaso alle lettere di san Paolo»: Annales theologici 4 (1990) 399-421.
18. J.-P. Arfeuil, «Le dessein sauveur de Dieu. La doctrine de la prédestination selon Thomas d’Aquin», RT. 74 (1974) 591-641.
19. J. F. Wippel, Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, (Washington 1984) 243-270: «Divine Knowledge, Divine Power and Human Freedom».
20. H.-J. Goris, Free Creatures of an Eternal God. Thomas Aquinas on God’s Infaillible Foreknowledge and Irrestible Will, (Utrecht-Leuven 1996).
21. M. Corbin, Du libre arbitre selon saint Thomas d’Aquin, (Paris 1992) 7-13: «Nature et liberté».
22. O. Lottin, «Le libre arbitre chez saint Thomas d’Aquin»: RT 12 (1929) 400-430.
23. J. Laporte, «Le libre arbitre et l’attention selon S. Thomas» : Revue de Métaphysique et de Morale 38 (1931) 61-73 ; 39 (1932) 199-223; 41 (1934) 25-57.