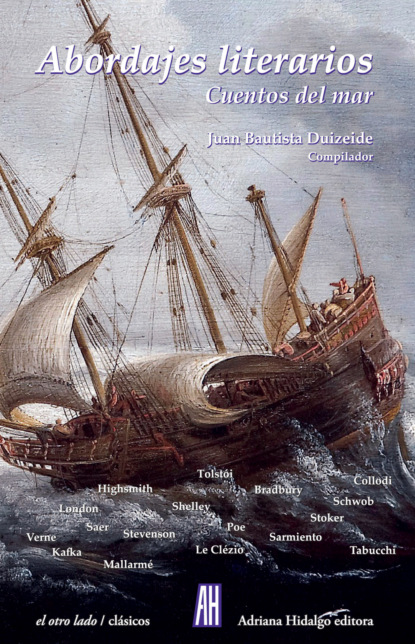- -
- 100%
- +
Y sin embargo, seguía indeciso. Todo estaba tan fuera de su alcance, y aquella monstruosa colina giratoria de agua despedía un centelleo de color rojo ardiente, y a él le llamaba sobre todo la atención algo que no se acomodaba con sus ideas acerca del cielo y de la gloria. Y entonces, cuando aún vacilaba, sonó el primer bramido de bestia salvaje del ciclón. Apenas hirió sus oídos, los ancianos se miraron perplejos y aterrados.
–Supongo que es la voz de Dios –susurró Zeph–. Calculo que sólo somos para él unos miserables pecadores.
Un instante después, el aliento de la tempestad les llenó las gargantas, y el Shamraken, rumbo a su hogar, atravesó los portales eternos.
Leyendas del archipiélago de Chiloé
Caleuche y Lucerna
Caucahue, Chaiguao, Quicaví, Chauques, Dalcahue, Quinchao, Lemuy, Queilen, Yelcho, Laitec, Huamblad. Esa sucesión de nombres puede sonar a viento que corre entre rocas, a golpe de aguas de colores siempre cambiantes, a chillido de aves pescadoras. Son algunos de los puertos naturales situados en el archipiélago de Chiloé. Una isla grande rodeada de innumerables islas al oeste de Chile. Un mundo aparte separado del continente por el golfo de Ancud, el golfo de Corcovado y el canal de Chacao. Diez mil kilómetros cuadrados entre los paralelos de 41° y 43° de latitud Sur. Allí, a partir del siglo XVI, cuando llegaron los primeros europeos –españoles armados con arcabuces, con cruces y con el aún más mortífero mal francés– comenzaron a mezclarse leyendas de los chonos y los huiliches originarios con las de sus conquistadores, y luego con las de otros navegantes europeos. La mayoría de esas leyendas se relaciona con el mar. Hay un rey y una reina de los mares: Millalobo y Huenchula. Un príncipe y dos princesas de los mares: el Pincoy, la Pincoya y la Sirena Chilota. En torno a ellos pulula toda una jerarquía de seres acuáticos: el Caicai, el Cuchivulu, la Curamilla, la Huenchula, el Huenchur, el Tremplicahue, el Trehuaco. Y como si fuera poco toda esta profusión, navegan por la zona dos barcos fantasma: el Caleuche y la Lucerna.
Caleuche viene del mapudungun kalewtun, que significa transformar, y de che, que significa gente. O sea que el nombre de este fantasma podría traducirse al castellano aproximadamente como gente transformada. También se lo conoce como el Barco de los Brujos, El Marino, el Barcoiche, el Buque de Fuego o el Buque de Arte. Tiene figura de buque escuela con velas cuadras en sus tres palos. Suele aparecer, entre ruido de cadenas, los días de neblina. Se dice que puede atravesar a otra embarcación. Según algunos se lo construyó con las uñas de los muertos; según otros es incorpóreo. Hay quienes aseguran que concurrieron a fiestas realizadas a bordo de él y hay quienes los refutan: a la tripulación del Caleuche o Buque de Arte le gusta alternar con muchachas en tierra firme, dicen. No arman saraos ni huateques a bordo. Se amañan con los costeños que tengan hijas en edad de merecer y con ellos organizan. Los retribuyen con muchas mercaderías que no se sabe de dónde vienen. Por eso, en el archipiélago, todo comerciante bien provisto y próspero es sospechoso de pactos con esos que vienen del agua y la niebla. Pero a los culpables genuinos se los reconoce pronto: siempre tienen gallinas negras y botes embreados. Circulan tal vez demasiadas habladurías: que no hay buque más veloz que el Caleuche, que su puerto de matrícula está ni más ni menos que en la Ciudad de los Césares perdida en un brazo de mar entre los Andes, que su tripulación vive por la eternidad, que pueden convertirse en lobos o en cahueles. En lo que todos coinciden es en que no debe silbarse en las cercanías del Caleuche. No le agrada. Y vaya a saberse qué sucedería en caso de contrariarlo.
La Lucerna es buque aún más sorprendente. Baste decir que se trata de una nave velera tan grande como el mundo. Ir de su proa a su popa lleva toda la vida. A bordo sólo van brujas y muertos vivientes. Su cargamento son las fases de la luna.
Louise Michel
Nave madre
(Leyendas kanakas, 1885)
Llega un día en que las negras montañas se rajan y se parten como un coco bajo una pedrada.
El viento aúlla, el mar trepa llanura arriba, colina arriba, montaña arriba, el cielo está negro como la noche más negra y cruzado por rojos relámpagos; desde lo alto, la Vía Lactea está por volcar torrentes sobre la tierra.
En la floresta que el viento está haciendo pedazos, el notou llora de manera siniestra.
Una mujer está sentada, con sus hijos en torno, en la elevada ladera de una montaña: es la hija de Tomaho, la esposa de Daouri. Oyen callados la tormenta más terrible en mil años.
Pobre muchacha, en la choza de su padre, ella estaría cantándole a sus niños para dormirlos, en la choza del viejo Tomaho de largo cabello blanco. Para dormirlos estaría cantándoles la canción de sus padres.
Pero Paila no va a verlos nunca más.
A sus pies la tierra se parte, sobre ella caen torrentes sin fin, detrás de ella la montaña se retuerce, a izquierda y a derecha hay abismos. Y el agua crece, crece, crece, crece hasta la altura de las nubes y las nubes bajan, bajan, bajan. El agua de las nubes y el agua del mar se mezclan, crecen más alto que el más alto de los árboles con los cuales hacen los blancos sus mástiles. Montañas de noche y de agua se elevan.
¿Qué va a ser de Paila, la de los cabellos castaños? Sobre su cabeza la gran lluvia, bajo su pie el mar que crece, alrededor los abismos sin fondo.
Ella se inclina sobre los más pequeños para protegerlos del agua que cae; ella los rodea y los cubre como una cueva. Ella les habla suavemente, para que los más grandes, los que más entienden, no se asusten.
Y los niños sonríen, se sienten seguros junto a su madre.
Paila mira a la noche a los ojos. No hay más tierra. Y por el agua pasan troncos, pasan cuerpos navegando hacia el fin de la tierra; hombres, mujeres, niños, echados como si durmieran; están muertos.
Por cinco lunas cae el agua del cielo. Pero no hay más luna o sol para contar. Los cielos son negros, el agua cae, todavía cae.
Sobreviven los hijos de Paila por su leche y ella sobrevive para salvarlos. Pero colapsa hasta la roca, de las montañas ya nada va quedando, la tierra se vuelve tan pequeña como una piragua.
No tiembla Paila, vigila con sus ojos negros, ella es hija y hermana de guerreros, ella es la esposa de un guerrero.
Paila no quiere ver cómo sus hijos mueren, ellos tienen que convertirse en hombres, deben luchar antes de caer dormidos para siempre.
Pero nada vive ya en el valle, donde hasta la última luna vivían tribus innumerables.
Pero no se equivoca Paila, la de los cabellos castaños. Sus hijos sobreviven montados en ella como una piragua. El mayor recuerda, sabe qué hacer, su razón ha madurado. Entonces, montado sobre su madre, rema.
Atracan por un canal entre islas, donde también se ha detenido un gran tronco que lleva encima a su viejo abuelo. Él ve cómo los más pequeños sacian la sed bebiendo la sangre de su madre piragua, herida contra las rocas, mientras moría ella les ordenó remar sobre ella y beber de su cuerpo.
Esto es en la isla de Inguiene, donde también desembarcan las hijas de Tanaoué, donde el viejo habrá de esposarlas con los hijos de Paila cuando crezcan.
Desde entonces serán estrechas las tierras sobre el mar que devoró las montañas. Y vivirán muchas lunas hasta nuevamente no poder ser contados. Y todo habrá sucedido hace mucho tiempo, cuando llegaron remando sobre su madre canoa.
II
Navegar es preciso
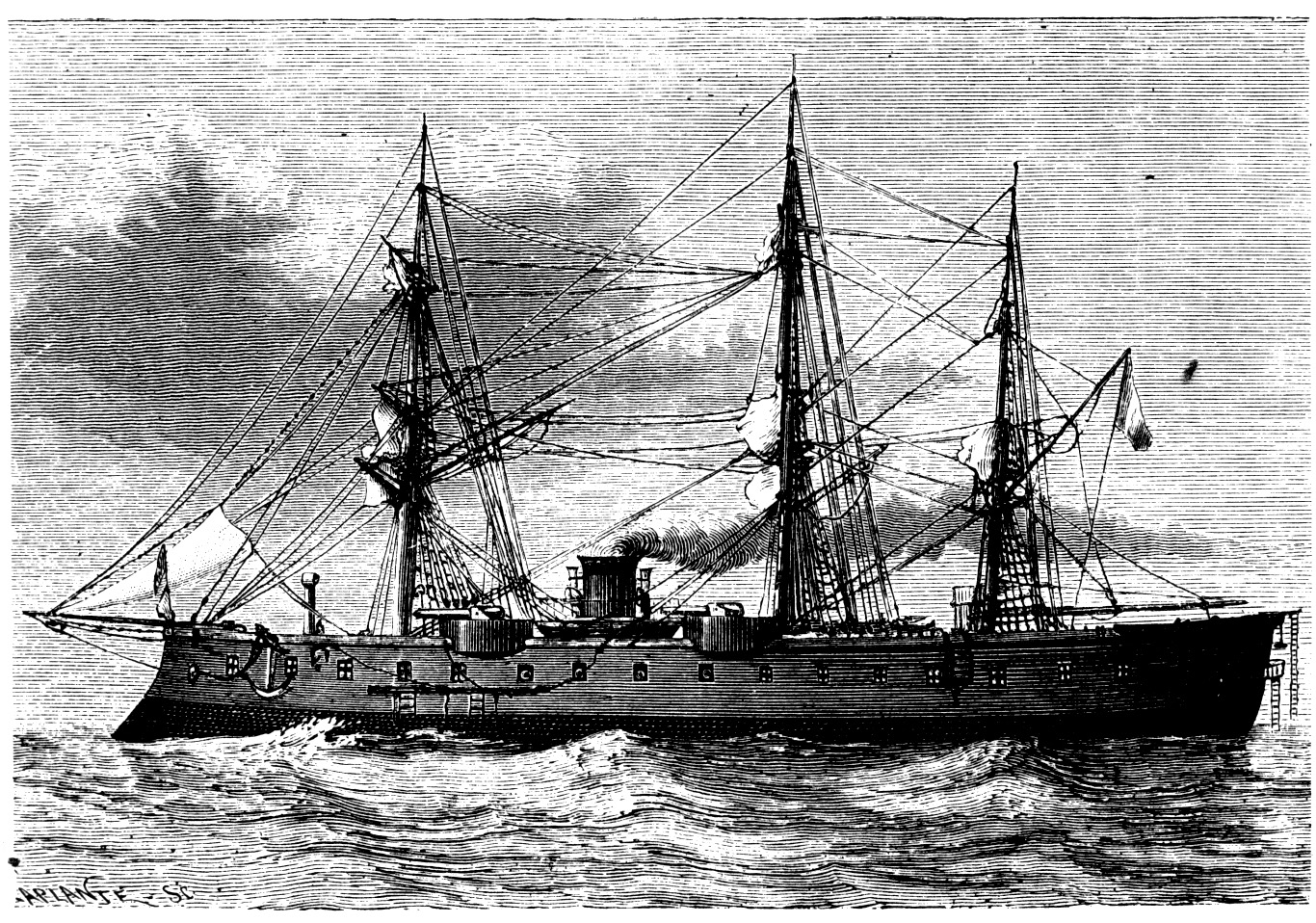
“A la mayoría de los marinos, según mi parecer, les gustaría realmente muy poco el mar si no hubiesen sido empujados a él por la necesidad, por los sueños de gloria cuando muy jóvenes y cuando viejos por la fuerza de la costumbre”, escribió el naturalista inglés Charles Darwin en el diario correspondiente a la circunnavegación que efectuó a bordo del Beagle (1831-1836). Darwin se mareaba sin remedio. Poco lo ayudó el inquieto mar patagónico a cuyo relevamiento dedicaron más de la mitad del viaje. Continuó padeciendo el mal de mar cuando llevaba años a bordo, lo cual no es tan frecuente. Consta en su propio diario y en el de Robert Fitz Roy, comandante del Beagle. Ese tormento repetido puede haber moldeado negativamente su perspectiva para opinar acerca de los hombres de mar. Aun así bastante hay de cierto en su comentario: los barcos han sido, en gran parte, lugares de martirio. Las razones para embarcarse demasiadas veces fueron la pobreza, la necesidad de huir o las levas forzadas para la guerra, para azarosas expediciones de descubrimiento y conquista o para largos y fatigosos viajes comerciales. Esas calamidades duraron siglos, y fueron actualizadas en las últimas décadas por los intentos de migración masiva en embarcaciones absolutamente inapropiadas, y los intentos igualmente desesperados de quienes se entrometen como polizones en cargueros, con el riesgo de ser descubiertos y arrojados al mar.
El español José de Espronceda, liberal exaltado y poeta romántico, escribió en La canción del pirata (1835): “Que es mi barco mi tesoro, / que es mi dios la libertad, / mi ley, la fuerza y el viento, / mi única patria, la mar. // Allá muevan feroz guerra ciegos reyes / por un palmo más de tierra, / que yo tengo aquí por mío / cuanto abarca el mar bravío / a quien nadie impuso leyes”. Semejante idealización sugiere que el poeta varias veces desterrado por razones políticas no conocía lo que era la vida en un barco para los trabajadores del mar, o que elegía olvidarlo al momento de escribir. Lejos de justificar tamaños entusiasmos, ni los barcos piratas ni los que integraban flotas honestas fueron mayormente ámbitos de libertad. “A la civilización capitalista no hay que verla en las metrópolis, donde lleva sus mejores atavíos, sino en las colonias, donde marcha desnuda”, escribió Marx. El mar fue desde siempre otro lugar donde la civilización se desnuda y lo que termina imperando es la ley del más fuerte.
Jim Hawkins, narrador protagonista de La Isla del Tesoro (1882), de Robert Louis Stevenson, califica a los piratas como “la gente más despiadada que Dios lanzó a los mares” (hay una ironía implícita, ya que este huérfano carga con el apellido de un pirata egregio). Pocas líneas más adelante, confía a los lectores: “hombres como aquel habían ganado para Inglaterra su reputación en los mares”. Y unos capítulos después, el respetable Trelawney, un hombre de leyes –que lleva el apellido de un corsario célebre–, reconoce: “Flint fue el pirata más sanguinario que cruzó los mares [...]. Los españoles le tenían tanto miedo que a veces me siento orgulloso de que fuera inglés”. Por cierto, los piratas contribuyeron en gran medida a la acumulación primaria de capitales que posibilitó la revolución industrial. El oro que los españoles traían de América manchado de sangre en sus galeones, los perros del mar lo robaban en el camino. Por algo la reina Elizabeth nombró caballero a Francis Drake, el mayor pirata de todos los tiempos, el más odiado por los españoles, a tal punto que Lope de Vega le dedicó un largo poema, mezcla de catilinaria, propaganda política y vanguardia avant la lettre: La Dragontea. “Arde el bauprés, mesana árbol, trinquetes, / como si fueran débiles tomizas, / coronas, aparejos, chafaldetes, / velas, escotas, brazas, trozas, trizas, / brandales, racamentas, gallardetes, / brioles y aflechastes son cenizas, / amantillas, bolinas y cajetas, / estay, obencaduras y jaretas”, dice en un pasaje que refiere lo sucedido a bordo de un navío de los reyes católicos ante el ataque de los perros ingleses.
Pero en la época narrada por Stevenson ya no había lugar para las andanzas de esa hermandad, marcadas por la indisciplina y el despilfarro. Hacia el final de La Isla del Tesoro, Jim Hawkins lo plantea con claridad: “aunque valientes para un abordaje y para jugárselo todo a una carta, eran absolutamente incapaces de algo que se pareciera a una campaña prolongada”. No quedaba para ellos más lugar que la literatura.
Durante el siglo XIX se dieron simultáneamente el apogeo de la literatura marinera y la construcción de los veleros más agraciados y veloces que han existido: los clippers. No fue el anhelo de hermosura, sino el afán de lucro, lo que llevó hacia 1840 a arquitectos navales norteamericanos como John Willis Griffiths o Donald McKay a crear el Flying Cloud, el Sovereign of the Seas, el Young America, el Westward Ho, el Stag Hound, el Sea Witch, el Carrier Pigeon, el Wild Pigeon, el Flying Fish, el John Gilpin, el Game Cook, el Charmer, el Challenge. Naves admiradas, copiadas y quizás superadas por los ingleses, cuya industria naval produjo el Stornoway, el Chrysolite, el James Baines, el Fiery Cross, el Taeping, el Ariel, el Thermopylae, el Cutty Sark. La época en que los clippers cruzaban los mares desde la India y la China a toda vela, compitiendo a ver quién llegaba primero a las Islas Británicas con su carga de té (y de opio), resulta más que adecuada para ilustrar la célebre cita de Walter Benjamin según la cual “no existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie” (Tesis sobre la historia, de publicación póstuma en 1942). Los cap horniers que sucedieron a los clippers trataron de mantenerse competitivos respecto a los mercantes a vapor merced a sus ventajas comparativas en viajes largos con cargas masivas como lana, guano, trigo o fosfato. No hicieron sino empeorar las cosas para la marinería: grandes cascos de acero con palos altísimos, miles y miles de metros de velamen para maniobrar.
Los capitanes de esos veleros de ensueño supieron estar a la altura de los desvelos de constructores y armadores: ganaron cada milla de ventaja, cada hora menos de navegación, cada centavo en el precio de su mercadería, a costa de los sufrimientos de sus tripulaciones. Heterogéneos conjuntos de víctimas con tan poco de voluntarias como de instruidas. Incluían unos pocos hombres de mar genuinos, avezados en las tremendas tareas indispensables para conducir el buque, el resto solían ser embarcados por engaño o a la fuerza: emborrachados, drogados o cazados a golpes, sin más ropa que la puesta y muchas veces sin haber pisado antes una cubierta. Enfermedades como el escorbuto, la disentería, la tuberculosis y diversas afecciones de la piel, respiratorias, articulares, así como lesiones varias debidas a accidentes de trabajo, no eran los únicos riesgos latentes en la vida del marinero raso. También pesaba sobre ellos la violencia ejercida por la oficialidad para mantenerlos disciplinados. La justificación aducida es que no había otra manera de comportarse con una tripulación mal paga, hambrienta y exhausta. Sin la sombra de los azotes sobre sus espaldas, ¿podrían obligarlos a que cumplieran con trabajos extenuantes y muchas veces terroríficos, como trepar a la arboladura de noche para aferrar las velas durante una tempestad?
Richard Henry Dana –un estudiante de leyes en Harvard que sufría lo que tal vez hoy se llamara stress, y cuyo médico pensó que la cura podía ser nada menos que emplearse como marinero raso–, narró la experiencia de servir a bordo en una obra precursora de la non fiction así como de la investigación participativa: Dos años al pie del mástil (1840). Dana, lector de las novelas marineras de Fenimore Cooper –El piloto, El pirata rojo–, en el prefacio de Dos años al pie del mástil expone sus diferencias con ese tipo de literatura. Su visión de la vida a bordo de un barco en navegación desde la costa Este a la costa Oeste, vía cabo de Hornos, discrepa con la que puede tener alguien que “obtuvo su experiencia marítima como oficial o pasajero [...], se hace al mar como caballero, se embarca con sus guantes puestos, trata sólo con sus colegas oficiales y se dirige a los marineros por intermedio del contramaestre”. Por eso caracteriza a su relato como “una voz del castillo de proa” –por el lugar donde se alojaban los marineros– y deja sentado que lo suyo no es fantasía, sino narrativa de hechos reales: “Mi propósito es presentar la vida de un marinero raso en el mar tal como es, con sus luces y sus oscuridades, eso es lo que me indujo a publicar el libro”.
Uno de los capítulos de Dos años al pie del mástil se titula “Azotes”. Sin la menor concesión a la reticencia narrativa o a la elipsis cuenta cómo el capitán del bergantín Pilgrim, míster Thompson, molesto por la forma en que le contestó un marinero tartamudo, lo hizo atar y lo azotó empuñando él mismo el gato de siete colas. Su víctima había intentado una mínima oposición, y el capitán, en su réplica, elevó la apuesta:
–No soy un esclavo negro –dijo Sam.
–Te convertiré en uno –dijo el capitán arremangándose.
Luego azotó a otro hombre por salir en defensa del condenado, y tras dejarlo a punto del desmayo, caminando nervioso por cubierta les gritó a sus tripulantes:
–Ahora saben quién soy [...] ¡Tienen un conductor encima! Sí, un conductor de esclavos. ¡Un conductor de negros! A ver quién se atreve a decirme que no es un esclavo negro...
La vida a bordo mejoró a niveles antes impensables desde entonces. Pero desde hace unas décadas, la desregulación del comercio marítimo –con sus secuelas de empeoramiento de las condiciones de trabajo y menores medidas de seguridad– junto al predominio del transporte de cargas normalizadas a bordo de buques porta contenedores, impusieron nuevas formas de infelicidad para los trabajadores del mar: lentos viajes en barcos que por privilegiar su capacidad de bodega perdieron hasta la forma de barco, estadías fugaces en terminales portuarias apartadas de las ciudades. A pesar de todo esto, los tripulantes de buques porta contenedores resultan aristócratas del mar, si se los compara con quienes pescan calamar en exiguos barcos poteros que realizan extensas campañas lejos de la costa y sólo faenan de noche, o con quienes se lanzan al mar en lo que sea, porque la vida en su tierra se hizo imposible de vivir.
Y sin embargo, contra viento y marea, siempre existió algo en el mar que interpela a la humanidad con una fuerza y un misterio irreductibles a la política, a la historia, a la economía, a las estéticas codificadas. Tal vez aquello mismo por lo cual el dandy hastiado que era Charles Baudelaire escribió “hombre libre, siempre amarás el mar” (en “El hombre y el mar”, de Las flores del mal, 1857).
Carlos de Sigüenza y Góngora
Piedad de piratas
(Infortunios de Alonso Ramírez, 1690)
Debo advertir antes de expresar lo que toleré y sufrí de trabajos y penalidades en tantos años en que sólo en el condestable Nicpat y en Dick, quartamaestre del capitán Bel, hallé alguna conmiseración y consuelo en mis continuas fatigas, así socorriéndome sin que sus compañeros lo viesen en casi extremas necesidades, como en buenas palabras con que me exhortaban a la paciencia. Persuádome a que era el condestable católico sin duda alguna.
Juntáronse a consejo en este paraje y no se trató otra cosa sino qué se haría de mí y de siete compañeros míos que habían quedado.
Votaron unos, y fueron los más, que nos degollasen, y otros, no tan crueles, que nos dejasen en tierra. A unos y otros se opusieron el condestable Nicpat, el quartamaestre Dick y el capitán Donkin con los de su séquito, afeando acción tan indigna a la generosidad inglesa.
–Bástanos –decía este– haber degenerado de quienes somos, robando lo mejor del Oriente con circunstancias tan impías. ¿Por ventura no están clamando al cielo tantos inocentes a quienes les llevamos lo que a costa de sudores poseían, a quienes les quitamos la vida? ¿Qué es lo que hizo este pobre español ahora para que la pierda? Habernos servido como un esclavo en agradecimiento de lo que con él se ha hecho desde que lo cogimos. Dejarlo en este río donde juzgo no hay otra cosa que indios bárbaros, es ingratitud. Degollarlo, como otros decís, es más que impiedad, y porque no dé voces que se oigan por todo el mundo su inocente sangre, yo soy, y los míos, quien lo patrocina.
Llegó a tanto la controversia, que estando ya para tomar las armas para decidirla, se convinieron en que me diesen la fragata que apresaron en el estrecho de Syncapura, y con ella la libertad para que dispusiese de mí y de mis compañeros como mejor me estuviese.
Presuponiendo el que a todo ello me hallé presente, póngase en mi lugar quien aquí llegase y discurra de qué tamaño sería el susto y la congoja con que yo estuve.
Desembarazada la fragata que me daban de cuanto había en ella, y cambiado a las suyas, me obligaron a que agradeciese a cada uno separadamente la libertad y piedad que conmigo usaban, y así lo hice.
Diéronme un astrolabio y agujón, un derrotero holandés, una sola tinaja de agua y dos tercios de arroz; pero al abrazarme el condestable para despedirse, me avisó cómo me había dejado, a excusas de sus compañeros, alguna sal y tasajos, cuatro barriles de pólvora, muchas balas de artillería, una caja de medicinas y otras diversas cosas.
Intimáronme (haciendo testigos de que lo oía) el que si otra vez me cogían en aquella cesta, sin que otro que Dios lo remediase, me matarían, y que para escusarlo gobernase siempre entre el Oeste y Noroeste, donde hallaría españoles que me amparasen, y haciendo que me levase, dándome el buen viaje, o por mejor de oír, mofándose y escarneciéndome, me dejaron ir.
Alabo a cuantos, aun con riesgo de la vida, solicitan la libertad, por ser ella lo que merece, aun entre animales brutos, la estimación.
Saconos a mí y a mis compañeros tan no esperada dicha copiosas lágrimas, y juzgo corrían gustosas por nuestros rostros por lo que antes las habíamos tenido reprimidas y ocultas en nuestras penas.
Con un regocijo nunca esperado suele de ordinario embarazarse el discurso, y pareciéndonos sueño lo que pasaba, se necesitó de mucha reflexa para creernos libres.
Fue nuestra acción primera levantar las voces al cielo engrandeciendo a la divina misericordia como mejor pudimos, y con inmediación dimos las gracias a la que en el mar de tantas borrascas fue nuestra estrella.
Creo hubiera sido imposible mi libertad si continuamente no hubiera ocupado la memoria y afectos en María Santísima de Guadalupe de México, de quien siempre protesto viviré esclavo por lo que le deba.
He traído siempre conmigo un retrato suyo, y temiendo no le profanaran los herejes piratas cuando me apresaron, supuesto que entonces quitándonos los rosarios de los cuellos y reprendiéndonos como a impíos y supersticiosos, los arrojaron al mar, como mejor pude se lo quité de la vista, y la vez primera que subí al tope lo escondí allí.
Los nombres de los que consiguieron conmigo la libertad y habían quedado de los veinticinco (porque de ellos en la isla despoblada de Poliubí dejaron ocho, cinco se huyeron en Syncapura, dos murieron de los azotes en Madagascar, y otros tres tuvieron la misma suerte en diferentes pasajes) son Juan de Casas, español, natural de la Puebla de los Ángeles, en Nueva España; Juan Pinto y Marcos de la Cruz, indios pangasinán aquel, y este pampanango; Francisco de la Cruz y Antonio González, sangleyes; Juan Díaz, malabar, y Pedro, negro de Mozambique, esclavo mío. A las lágrimas de regocijo por la libertad conseguida se siguieron las que bien pudieran ser de sangre por los trabajos pasados, los cuales nos representó luego al instante la memoria en este compendio.
A las amenazas con que estando sobre la isla de Caponiz nos tomaron la confesión para saber qué navíos y con qué armas estaban para salir de Manila, y cuáles lugares eran más ricos, añadieron dejarnos casi quebrados los dedos de las manos con las llaves de las escopetas y carabinas, y sin atender a la sangre que lo manchaba nos hicieron hacer ovillos del algodón que venía en greña para coser velas; continuose este ejercicio siempre que fue necesario en todo el viaje, siendo distribución de todos los días, sin dispensa alguna, baldear y barrer por dentro y fuera las embarcaciones.
Era también común a todos nosotros limpiar los alfanjes, cañones y llaves de carabinas con tiestos de lozas de China, molidos cada tercero día; hacer meollar, colchar cables, faulas y contrabrazas, hacer también cajetas, envergues y mojeles.
Añadíase a esto ir al timón y pilar el arroz que de continuo comían, habiendo precedido el remojarlo para hacerlo harina y hubo ocasión en que a cada uno se nos dieron once costales de a dos arrobas por tarea de un solo día con pena de azotes (que muchas veces toleramos) si se faltaba a ello.