La primera generación. Estudiantes que inauguraron la Facultad de Medicina de Bilbao en 1968
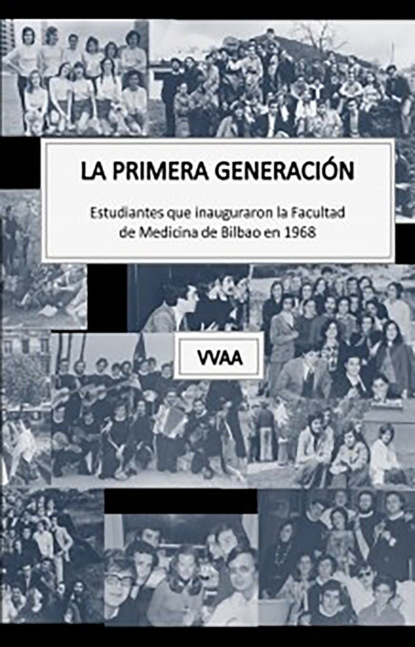
- -
- 100%
- +
La hora de la verdad llegaba en las mesas de Anatomía, en las que un señor con una bata azul como las que solían usar los dependientes de las tiendas de ultramarinos ‒¿Pedro?‒ revolvía en una especie de pozo de los horrores y nos sacaba parte de un cadáver conservado en formol, con un olor digamos peculiar, para que diseccionáramos los entresijos del cuerpo. Decían que éramos muy afortunados porque en otras facultades los estudiantes no hacían ellos mismos las disecciones. A la diosa Fortuna quizá se le podían haber ocurrido mejores maneras de derramar sus generosos dones sobre nosotros.
Los huesos había que buscárselos –los huesos propios de cada uno, no; los de otros–. En una intrépida excursión al cementerio de Castro, en la furgoneta algo destartalada de Antón Zúñiga –a quién luego perdí la pista– preguntamos al sepulturero si podíamos coger algunos huesos. Al hombre le pareció estupendo, seguramente porque nunca había imaginado que pudieran resultar de interés para alguien. Así que nos dio todos los que quisimos y hasta nos ayudó a seleccionar los mejor conservados. En nuestras respectivas casas nos hubieran atizado con un fémur en la cabeza si hubiéramos pretendido meter en ellas calaveras, astrágalos, o metatarsianos, pero a José R. Arzadun sus padres le habían dejado un piso para estudiar, en las torres de Zabalburu y allí fuimos a dar con nuestros huesos (y los ajenos). Estudiábamos, charlábamos, jugábamos al póker y nos lo pasábamos la mar de bien, haciendo lo que suelen hacer los estudiantes.
Aparte de Anatomía había otras asignaturas, como la Fisiología que impartía el inefable profesor Gandarias, o la Histología con sus imágenes en plan psicodélico, pero sin música de Tangerine Dream.
Para que sobrelleváramos mejor el esfuerzo académico, nos pusieron un bar que llevaban dos hermanos que regentaban la Cafetería Gaico en Alameda Recalde. Daban unos pinchos de tortilla buenísimos. Enseguida se crearon grupos de amigos con los que aparte de coincidir en clase se hacían visitas culturales a bodeguillas y similares, así como viajes de riesgo a los municipios del entorno. De riesgo, no por la acrisolada pericia de los conductores –mejor pensar que era por inclemencias del tiempo, coches poco seguros, baches etc.–. La proximidad en las mesas de Anatomía creó frecuentes afinidades entre quienes tenían cercana la primera letra de su apellido.
Sería por la época que nos tocó vivir o porque la realidad no suele responder a los estereotipos, el caso es que las relaciones entre ambos sexos, a pesar de venir de educaciones segregadas XX/XY, fueron de una gran naturalidad, poniendo en valor las capacidades humanas y el respeto mutuo muy por encima de otras consideraciones. Respeto que ha persistido a todo lo largo de nuestra vida profesional. La cantidad de parejas que luego se casaron o convivieron durante largo tiempo es buena prueba de las estrechas relaciones que se establecieron. Por no hablar de los festejos, como aquellas gincanas con disfraces, de tan divertido recuerdo.
Cuarto fue el año de las huelgas. Un periodo confuso para algunos, y seguramente traumático para muchos. Entre clases perdidas, profesores cabreados, y conflictos diversos, muchos no pasaron de curso o incluso abandonaron la carrera. Mejor no reavivar viejas heridas.
Como había que hacer sitio a los siguientes estudiantes construyeron otro edificio, que ocupamos durante los últimos cursos, conocido como “el bunker” por su característica estética arquitectónica.
A partir de ese año, quinto, empezamos a hacer prácticas con pacientes. Historias clínicas que incluían información vital tan relevante como la alopecia fronto-parietal, la falta de piezas dentarias, el vientre globuloso, etc. El fonendo, que es seña de identidad de nuestra profesión, nos suministraba una gama inagotable de ruidos, soplos, retumbos y murmullos con los que los virtuosos podían llegar a un certero diagnóstico o componer una bella sinfonía. Los que no éramos tan virtuosos, pero queríamos aparentar serlo, nos limitábamos a imitar el gesto de concentración de nuestros maestros y afirmar sin pudor que, efectivamente, distinguíamos con claridad aquel retumbo apical diastólico con reforzamiento del segundo tono y, si la ocasión lo merecía, también dábamos fe de haber captado un tenue soplo protomesosistólico sobreañadido. En la palpación, quien más quien menos, era capaz de percibir el aumento del tamaño del hígado e incluso del bazo; para diagnosticar oleadas ascíticas tenían ventaja los surferos, acostumbrados a mares revueltos. Los pacientes –nunca mejor denominados– soportaban estoicamente nuestros sagaces interrogatorios y hasta podían echarnos una mano, diciendo qué parte averiada era la que debíamos descubrir. Otras asignaturas, como Pediatría, Patología Quirúrgica o Ginecología, ayudaban a tener una mayor comprensión de lo que podía suponer el ser médico. Oftalmología, ORL, Psiquiatría, etc., completaban la perspectiva profesional.
También fue una época en la que algunos salimos a ver lo que pasaba por ahí, en sitios como Francia, Inglaterra, etc. Isabel Izarzugaza, incansable como siempre, a través de la Asociación Internacional de Estudiantes –que me perdone si el nombre no es exacto– consiguió que pudiéramos realizar estancias temporales en hospitales extranjeros. En mi caso, aterricé en un pueblo de Grecia llamado Kavala, cerca de la frontera con Turquía, en cuyo hospital no paré muy a menudo, pero en el que disfruté de la extraordinaria hospitalidad de los griegos y arramplé con mi parte alícuota de mejillones, erizos, pulpos, etc. de los fondos mediterráneos. A pulmón.
Y así, con los conocimientos adquiridos, con el agradecimiento a los que nos enseñaron y el compañerismo que luego se mantendría a lo largo de los años, nos convertimos en médicos.
En el mundo seguían pasando cosas. Vietnam, Arafat, Nixon, Lennon y Yoko Ono, Gadafi, Armstrong andando por la Luna, Pinochet, El Último Tango, los hippies, etc. En España, el juicio de Burgos, Carrero, la tele en color, las casetes, Hermano Lobo, Triunfo, demasiadas cosas para resumirlas aquí. Aires de cambio.
RESIDENCIA
Con la finalización de la carrera ya estábamos facultados para ejercer la Medicina. De entrada, la ejercí haciendo la mili normal, si puede llamarse normal a cumplir con lo que oficialmente se denominaba “servicio militar obligatorio”. La obligatoriedad, unida al escaso ardor guerrero que caracterizaba a la fiel infantería del momento, no ayudada a verlo como “normal”. Joserra Renedo y yo compartimos destino, primero en Gamarra y luego en el botiquín del cuartel de Garellano. En Gamarra, siguiendo la tradición cervantina, ejercí como peluquero –no digo barbero, porque allí no se permitían las barbas–. En el botiquín, el armamentario farmacológico era meridianamente explícito: pastillas antigripales para la gripe, pastillas antidiarreicas para la diarrea, y así con todo. Estando allí, un buen día Arias Navarro nos dijo: “Españoles, Franco ha muerto”. Fue un alivio. No solo por las expectativas que se abrían. También porque estábamos con el alma en un hilo –no tanto como el finado– por miedo a que nos acuartelaran sin salidas, o que nos mandaran a África a emular a El Guerrero del Antifaz (un comic de nuestra infancia en el que el héroe cristianaba a los sarracenos con métodos estrictamente pacíficos y democráticos; entre sus méritos también estaba el de llevar minifalda, adelantándose a la moda de los 60). El caso es que un tal Hasán II, rey de Marruecos, aprovechando que El Guerrero estaba missing, se andaba malmetiendo en una parte del solar patrio –de doradas arenas, algo desubicadas respecto al mencionado solar– conocida como Sahara Español.
Tras un breve paso por el Servicio de Urgencias a domicilio, conocido como las lecheras, que compaginaba con merodear por el Servicio de Medicina Interna del Dr. Bustamante, en el Hospital de Basurto, sin voz ni tarea alguna de provecho, aterricé como médico residente en Cruces. En la UCI. Mi impresión fue como la de esas películas en las que se da un salto en el tiempo. Creo que en Basurto consideraban que ellos eran más clínicos y que los médicos de Cruces eran más técnicos. Perspectivas.
Comencé directamente en la Unidad Coronaria. Acostumbrado a Basurto, donde los infartos ingresaban en una planta de hospitalización de Medicina Interna y con suerte se les hacía un ECG a la entrada y otro a la salida, administrándoles Nolotil para el dolor y poco más, allí los pacientes tenían monitorización continua y se les hacía un ECG cada vez que notaban alguna molestia o el monitor hacía piiiiii... Se monitorizaba la PVC con un catéter central insertado por vía antecubital, y en su defecto por femoral, subclavia, etc., algo que en Basurto nunca había visto hacer. Aparte de las analíticas y radiografías de tórax de la rutina diaria, también era posible obtenerlas a cualquier hora del día o de la noche. Las arritmias eran objeto de una estrecha vigilancia en busca de la P (¡cherchez la P!) y de sus tormentosas y azarosas relaciones con el QRS. En caso de que el ritmo fuera demasiado lento se introducía por vía i.v. un cable de estimulación ventricular, un marcapasos. También se podía medir el gasto cardiaco y las presiones de llenado con un catéter de Swan-Ganz, lo que permitía un montón de cálculos hemodinámicos. Genaro Froufe, que se había formado en el Instituto de Cardiología de México, y a quién pocas cosas, si alguna, se le ponían por delante, era el alma mater de la Unidad o más bien, el Master and Commander –lo del alma entraría en otro nivel más espiritual que puede que no sea de aplicación en este caso–.
La zona Polivalente del Servicio contaba con los mismos equipamientos, aunque quizá allí la seña más distintiva era la ventilación mecánica, entonces con el MA1, aquel respirador, con una concertina que subía y bajaba y que en tantas películas figuró como actor invitado. En general siempre nos consideramos más intensivistas que coronarios y más cercanos a Astorqui como jefe de la Sección Polivalente. Aquel año entramos ocho residentes. Gárate, el jefe de Servicio, nos dijo que esperaba que nos quedáramos en el Servicio al terminar la residencia y nosotros asentimos magnánimamente. Eran tiempos en los que era habitual tener plaza al terminar. Ilusos.
En Cruces las especialidades ya estaban ampliamente desarrolladas, en contraste con lo que habíamos conocido durante la carrera. Algunas rotaciones, como la que hacíamos por el Servicio de Nefrología, comandado por García Damborenea, eran un laberinto de pasiones en el que confluía el conocimiento de los meandros –nunca mejor dicho– propios de los túbulos contorneados, con la más que peculiar organización de aquél su Servicio.
El sistema MIR nos obligaba a asumir desde el principio responsabilidades directas frente a los pacientes. Es probablemente lo mejor que se ha ideado en el aspecto formativo de los médicos especialistas. Como residentes, juntos hacíamos guardias, estudiábamos, comíamos, e incluso arreglábamos el Servicio, el mundo y lo que hiciera falta. Al año siguiente entraron otros ocho residentes y alguno menos más adelante. Un ambientazo. Isabel Umaran y yo, que nos habíamos conocido en la carrera, y éramos también compañeros en la UCI, nos casamos felizmente siendo R1, y así seguimos (casados, residentes de primer año ya no).
Había ímpetu y ganas de que la Medicina pasara de la observación y la experiencia más o menos subjetiva, a guiarse por la aplicación del método científico. Una excelente biblioteca en la que se disponía de las mejores revistas que se publicaban en cada especialidad proporcionaba los saberes a los que el saber de cada uno no llegaba. Entonces parecía que fumaba todo el mundo. Las barandillas de los pasillos junto a las puertas de las habitaciones de hospitalización estaban requemadas por los cigarrillos que se dejaban allí cuando entrábamos directamente a auscultar, a echar las gomas, entre el humo del tabaco. Se empezaba a hablar de las drogas, la peste del siglo.
Mientras, el mundo se agitaba como suele hacerlo a nada que uno se descuide. La crisis del petróleo, el Watergate, las organizaciones terroristas, Thatcher, Chile, Afganistán… Verdaderamente, era La guerra de las galaxias. En España el tsunami del cambio, que luego conoceríamos como la Transición, nos deparaba cada día una nueva sorpresa: el diablo Carrillo se aparecía en forma de señor mayor con peluca indescriptible, Suarez –al que Alfonso Guerra comparaba con un tahúr del Mississippi– demostraba que a pesar de no llevar cartas sabía jugarlas y ganaba la partida de La Transición. Y un buen día nos despertamos teniendo una Constitución como la de los países a los que envidiábamos. Las TV fueron adquiriendo color. Los pantalones de campana alternaban con las minifaldas. Las actrices se mostraban al natural (siempre y cuando lo exigiera el guion, claro).
Terminamos la residencia y para nuestra consternación resultó que en los Pactos de la Moncloa se había acordado congelar el empleo público, y así nos quedamos, congelados, sin plazas. Como con aquello del diálogo los políticos todavía recibían a la gente nos fuimos a Madrid, que era donde se cortaba el bacalao. Con el truco de decir que éramos una delegación del País Vasco logramos que nos recibiera el Director General de Asistencia Sanitaria que, tras escucharnos, rebuscó en un cajón y para nuestra sorpresa sacó la petición de plazas que Gárate había hecho in illo tempore. Nos dijo que estaba todo conforme, pero que hacía falta la aprobación de los responsables de Régimen Económico lo que, entre ponte y quítate, tardó la friolera de cinco años. En la puerta de la sede del Insalud, en la calle Alcalá, nos encontramos con nuestro compañero de clase, Joseba Ibarmia, que era ya director del Hospital de Basurto, y que nos comentó la posibilidad de impulsar en su hospital la creación de un Servicio de Medicina Intensiva. Y, efectivamente, así fue. Isabel y Txabi Mancisidor se presentaron y obtuvieron plaza en un examen que versó sobre las complicaciones mecánicas del IAM, un tema de bastante lucimiento. El mismísimo profesor Piniés, poco dado a los halagos, les felicitó por los avances que describían, con conocimiento de causa, en la medición intracardiaca de presiones o del gasto cardiaco, la resolución quirúrgica de las alteraciones postinfarto, etc.
Pero entre tanto se convocaron plazas en el Hospital de Txagorritxu, que al ser de nueva creación quedó al margen de las restricciones de empleo público. Isabel y yo obtuvimos plaza, con lo que Txabi quedó como único intensivista en Basurto –nombrado jefe del Servicio de Urgencias–, con lo que se abortó la creación de la UCI.
TXAGORRITXU
En el melting pot de Txagorritxu, entonces llamado Hospital Ortiz de Zárate, convivían en relativa armonía médicos que habían llegado allí por diferentes vericuetos: médicos de la antigua Residencia Arana, de los ambulatorios y, en número creciente desde su inauguración en 1978, MIR formados en Pamplona, Bilbao, Madrid, Santander, etc. En las especialidades médicas era frecuente que hubiera solo dos especialistas. No existía Servicio de Urgencias como tal. Tampoco había Unidad de Reanimación de Anestesia. Eso hacía que la UCI sirviera de aderezo a todas las salsas. A cambio, creo que se nos tenía en una cierta estima, diría que superior a la de Cruces.
En la UCI éramos poquitos, cuatro o cinco, con guardias que nos implicaban en casi cualquier cosa grave que pasase en el hospital, en la ciudad o incluso en la provincia y a veces teníamos la sensación de que también en lo que ocurriera en el resto del planeta. Todas las mañanas quedábamos el grupo de colonos bilbaínos que trabajábamos en Vitoria junto a la cafetería Toledo de Bilbao, y allí organizábamos los coches necesarios para el viaje. Nevadas: hubo días que esperábamos a las máquinas quitanieves para atravesar Altube siguiendo el camino que ellas abrían. Como íbamos todos los días, los lobos probablemente suponían que formábamos parte de la fauna esteparia, pero su natural timidez y la dureza de la chapa de los automóviles les impedía una confraternización más estrecha.
Un día, un tipo que parecía salido de El Papus –una revista satírica de la época– entró en el Congreso con un tricornio y una pistola intentando un golpe de estado tan cutre y fuera del tiesto que más bien sirvió para mostrar aquello que nadie quería que volviera, haciendo irreversible la transición a la democracia.
Felipe González dio un mitin en Mendizorroza en el que dijo algo así como: ¡Basta de cuñados, y de cuñados de cuñados! y con la intención de glosar esa figura poética las fuerzas oscuras nos pusieron un ínclito y meritorio director de veintiocho años, cuñado del director provincial, que no había aprobado el MIR y que, a instancias del estrambótico jefe de servicio de la UCI, impuso un sistema demencial de trabajo. Para los no entendidos resumiré diciendo que era un sistema mixto de guardias y turnos: hacíamos una guardia cada cinco días, más un refuerzo de tarde, más el trabajo habitual de las mañanas. Un mínimo de ochenta horas semanales. Aprovechando que se acababa de crear la institución del Defensor del Pueblo y que Ruiz Giménez, había venido a presentarla en Bilbao, le pedimos una cita y nos entrevistamos con él en el vestíbulo del Hotel Carlton. A la vista de nuestro calendario de trabajo dijo, literalmente, que aquello podía ser considerado inhumano y esclavista, y que desde luego entraba de lleno en sus competencias. Seguramente por su mediación, nos recibió también Jauregui, como delegado del Gobierno, en su residencia de los Olivos, y tras ello nuestro director, como el valentón de aquel soneto de Cervantes: “incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada”. Quitaron el sistema. El lado luminoso se impuso al reverso tenebroso. Para alivio de propios, y quebranto de ajenos, el director-cuñado marchó a Andalucía, donde prosiguió su azarosa y nefanda existencia de la que tuvimos regocijantes noticias más adelante. Designaron como director a Jesús Loza, hematólogo y actual delegado del Gobierno con el que habíamos compartido a menudo vicisitudes propiamente médicas. Con él siempre tuvimos un diálogo fluido y cordial, que mejoró notablemente nuestro modus vivendi.
En agosto del 83, sin aviso previo y por consiguiente sin tener preparada un arca ni nada parecido, diluvió en Bilbao. Se desbordó todo lo desbordable. Sin electricidad, sin agua y sin poder circular, vimos lo fácil que era retroceder en el tiempo.
Se comenzaba a hablar, con pánico creciente, del SIDA y su relación con las drogas intravenosas, el sexo descuidado, y no se sabía muy bien que otras posibles circunstancias. La Movida Madrileña parecía dar carpetazo al mundo gris del NODO. Michael Jackson publicaba el video Thriller, y Bruce Spreengsten cantaba Born in the USA.
En 1985, nuestro quinto año en Txagorritxu, se convocaron al fin las plazas que en la noche de los tiempos había pedido Gárate, propiciadas también por Lola Damborenea como subdirectora en Cruces. Salieron a concurso de traslado, lo que no era en absoluto habitual y aprovechamos la ocasión para una retirada masiva en la que nos fuimos, más o menos ordenadamente, casi toda la plantilla de la UCI de Txagorritxu.
CRUCES
Viniendo de las instalaciones nuevas del Hospital de Txagorritxu, el Hospital de Cruces resultaba un tanto cochambroso. Cuentan que en algún momento se pensó en demolerlo y hacer un nuevo hospital donde ahora está el BEC. Era la opción preferida por los arquitectos, pero por otras razones se decidió ir pasito a pasito reformándolo. Obras son amores, en este caso amores más allá de las fronteras del tiempo y del espacio, de tal manera que las obras han formado siempre parte del paisaje cruceño. Reformas, nuevos edificios, pegotes varios. La antigua cafetería en un edificio bajito delante del hospital, las cocinas con los carros de comida recalentada en el pasillo del S1 como paso de las Termópilas, el S2 con aquellas tuberías que podrían haber servido de refugio a Alien, el octavo pasajero. Lugares que en cierto modo imprimían carácter –en plan Bronx– han ido dando paso a instalaciones renovadas y mejores.
La UCI, en la sexta planta, constaba de cuatro módulos con cuatro camas cada uno, sin ventanas exteriores, rodeados externamente por un pasillo, y con una mesa en medio para enfermería. En el lado positivo, la estrecha cercanía ayudaba a que los pacientes conscientes estuvieran entretenidos con la conversación de sus cuidadores y pudieran meter cuchara, lo que también hacía que se sintieran más seguros. En el negativo, resultaba que cualquier malévola bacteria, por torpe y cojitranca que fuera, podía fácilmente columpiarse y saltar de una cama a otra. Habitualmente, solo se abrían, de forma rotatoria, tres módulos. El otro se limpiaba a fondo y se sellaba encerrando en él al marcianito. El marcianito era una especie de R2-D2 generador de unos vapores mefíticos que, según los entendidos, abatían, en sentido bélico, a todo tipo de bichos patógenos. También había otra zona conocida como martillo –nunca llegué a saber exactamente por qué– en uno de los brazos laterales del edificio principal. Allí había ocho camas, bueno siete, y una especie de cápsula futurista, de esas en las que se despiertan los viajeros espaciales tras colarse por algún agujero de gusano. Era una cámara hiperbárica, que en aquella época se creía que podía ayudar en enfermedades como la gangrena gaseosa, y que un buen día partió (sin pasajero) hacia alguna otra galaxia.
Un observador despistado podría pensar que la Unidad disponía de aire acondicionado. De hecho, había rejillas y conducciones que simulaban su existencia. Sin embargo, la maquinaria para refrigerar el aire debió quedar pendiente de ser instalada, según el planeta evolucionara hacia una nueva glaciación, en cuyo caso sería innecesaria, o hacia un calentón global, y entonces ya se vería. En verano el sol daba de plano sobre el techo de la sexta planta y la temperatura alcanzaba fácilmente los 35-40° C, lo que daba paso a un inquietante diagnóstico diferencial sobre si los pacientes tenían fiebre o solo calor.
En la sala de reuniones había dos camas, que se desplegaban de los armarios, en las que ocasionalmente podían dormir los médicos de guardia. Con el tiempo, dividieron el pequeño vestuario en el que se apilaban las taquillas y los zuecos en dos partes separadas por una endeble mampara. Una zona se siguió utilizando como vestuario, de estricto carácter minimalista, en el que cabíamos con holgura dos personas –siempre que nos colocáramos de canto–. En la otra pusieron una cama antigua de hospital, torcida de un lado, con una lámpara de pie en precario equilibrio para no desentonar. Las sábanas tenían curiosas propiedades resbaladizas como consecuencia de los cientos de lavados a que habían sido sometidas desde su primer uso. Aquello fue pomposamente designado como el Dormitorio del Adjunto. Los días de viento la persiana y la mampara castañeteaban y se estremecían, lo que unido a que la sábana resbalaba y la cama estaba inclinada, hacía que uno tuviera pesadillas en las que se veía a punto de zozobrar, sobre un frágil esquife, en medio de una feroz tormenta. Clavando las uñas en el colchón se podía lograr no caer en las agitadas aguas.
Los familiares de los pacientes no disponían de sala de espera, haciendo sus funciones el rellano correspondiente al montacargas por el que accedían a la Unidad. Allí eran encerrados y abandonados a su suerte hasta la hora de visita en que se abría la puerta de entrada. Lipotimias, crisis de ansiedad, y cabreos monumentales eran frecuentes y lógicos.
Eran instalaciones deplorables cuyo estado nos avergonzaba, y más teniendo en cuenta la alta cualificación del hospital.
La Unidad Coronaria formaba parte del mismo Servicio, y en ella trabajaban cardiólogos e intensivistas, pero desde el principio funcionó de forma autónoma.
La Unidad de Grandes Quemados siempre ha permanecido adscrita al Servicio de Cirugía Plástica. En 1995, con ocasión de un atentado en Rentería en el que un ertzaina fue atacado con cócteles molotov y sufrió quemaduras profundas en la mayor parte de su superficie corporal, se decidió que los intensivistas nos hiciéramos cargo del tratamiento médico y los cirujanos plásticos del tratamiento quirúrgico.
Hubo que esperar hasta finales de los 90 para que los gestores decidieran que ya tocaba atacar con la piqueta para reformar el Servicio. Sorprendentemente, ya que no era en absoluto habitual, la Dirección del hospital requirió la opinión de la plantilla. El primer proyecto que se presentó era poco más que un lavado de cara a las instalaciones, que quedaban constreñidas en el mismo espacio. Hubo múltiples cartas, reuniones y contraste de opiniones que, en consonancia con el entorno, podríamos calificar como intensivos. La Dirección argüía, en sentido metafórico, que el metro cuadrado era muy caro, o sea que el espacio disponible era escaso. Nosotros blandíamos las guías europeas sobre los Minimal requirements for Intensive Care Departments publicadas en febrero de 1997, y las Guidelines on Intensive Care estadounidenses publicadas unos años antes, en las que se recomendaba que los boxes fueran individuales, con veinte o veinticinco metros cuadrados de superficie, a ser posible con luz natural, etc. Pablo López Arbeloa, que entonces era vicegerente, concluyó en que, si las guías decían lo que decían, habría que considerarlas, y así, al fin, se diseñó una nueva Unidad en la quinta planta, que duplicaba el espacio previo, y que estaba bastante en línea con las recomendaciones internacionales. A última hora, una mano negra modificó el espacio destinado a un área de seis camas que resultó algo canija y que años más tarde fue inutilizada. A principios del siglo XXI se inauguró la nueva Unidad. Los avances técnicos, con todo el aparataje que conllevan, han justificado con creces el diseño de una UCI con espacios más amplios. Solo Pseudomonas, Acinetobacters y demás huéspedes indeseables habrán lamentado el tener mayores dificultades para pasar de un paciente a otro.

